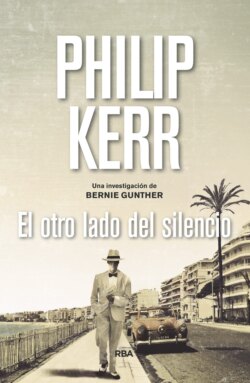Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеBERLÍN, 1938
—Estoy siendo chantajeado
—Lamento mucho oír eso, señor.
—Mi antiguo ayudante me dijo que antes era usted policía y que ahora es detective privado, de modo que he decidido acudir a usted en busca de ayuda, ya que somos antiguos camaradas.
—Me alegra mucho de que lo haya decidido así. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, capitán.
—Veinte años.
—Tiene usted buen aspecto, señor.
—Gracias por decirlo, Gunther, pero los dos sabemos que no es verdad.
El capitán Achim von Frisch debía de tener sesenta y tantos años, aunque parecía mucho mayor, marchito incluso; tenía el pelo del color del peltre, y el rostro antaño atractivo se le veía demacrado y mal afeitado. Lucía un abrigo gris oscuro con un grueso cuello de piel, y llevaba monóculo, guantes grises de cabritilla y un bastón con la empuñadura de plata. Pero hasta la cera de su bigote de ala de águila de estilo imperial parecía gastada y reseca, y emanaba de él un intenso olor a naftalina. Sus modales eran los que cabría esperar de un antiguo oficial de caballería prusiano, rígidos y corteses, aunque yo lo recordaba como un militar que se preocupaba profundamente por el bienestar de los hombres que tenía bajo su mando, entre los que me había contado yo en 1918. Quizá hiciera unos veinte años que no lo veía, pero uno no olvida esa clase de camaradería. Habría hecho lo que fuera por mi antiguo capitán del ejército. En una ocasión, en el frente, me agarró por el cuello de la guerrera y me puso a cubierto, justo en el momento en que iba a situarme en el punto de mira de un francotirador australiano. Un instante después, una bala del calibre 303 que iba dirigida a mi cabeza alcanzó la pared de atrás de la trinchera.
Ahora estábamos en mi despacho de la cuarta planta de Alexander Haus. Era un lugar pequeño pero cómodo, y tenía una vista bastante buena de la ventana de mi antiguo despacho en la Jefatura de Policía, en el extremo opuesto de Alexanderplatz, donde había pasado muchos años como detective hasta que mis opiniones políticas me obligaron a presentar la dimisión. Gracias a los nazis, el negocio de la investigación privada iba viento en popa, sobre todo por las personas desaparecidas. En Berlín, bajo los nazis, siempre estaba desapareciendo gente.
Mi socio, Bruno Stahlecker, prendió la pipa ruidosamente y cambió de postura en la silla con incomodidad, aunque no estaba ni remotamente tan incómodo como el pobre capitán Von Frisch.
—Creo que prefería que habláramos solo usted y yo sobre este asunto, Gunther.
—Herr Stahlecker es uno de mis agentes y tiene toda mi confianza. Puede hablar con toda libertad en su presencia. Él lleva a cabo buena parte de mi labor de investigación.
—Se lo agradezco. No obstante, debo insistir. Bastante difícil es ya la situación.
Asentí.
—Bruno, ¿podría dejarnos solos durante una media hora? O mejor aún, ¿puedes ir a comprarme un paquete de Murattis?
—Claro, jefe, lo que usted diga.
Stahlecker cogió el abrigo del perchero y, fumando todavía su apestosa pipa, salió al encuentro del gélido frío de enero.
En cuanto salió del despacho, encendí mi último pitillo, aticé el fuego, ordené los sujetapapeles, me limpié las uñas y esperé pacientemente a que el capitán Von Frisch fuera al grano. La paciencia es la clave con cualquier cliente que está siendo chantajeado. Están tan acostumbrados a pagarle a alguien para mantener su sucio secretito que resulta casi impensable que rompan su silencio sin más y empiecen a hablar de ello, y además con alguien a quien no han visto desde la guerra.
—No tengo empacho en decirle que estos últimos cinco años han sido un infierno —reconoció, y sacó un pañuelo para llevárselo al rabillo del ojo—. Más de una vez he pensado en quitarme la vida, pero mi anciana madre se llevaría un disgusto terrible si hiciese algo semejante. Tiene noventa años. Aun así, mi salud se ha visto tan afectada que he tenido que contratar a una enfermera para que me cuide. Se trata de una dolencia cardíaca. Con el tiempo, la preocupación que me ocasiona todo esto acabará por matarme. Solo espero no morir antes que ella. Le rompería el corazón.
Con su enorme abrigo militar gris, que hasta el momento se había negado a quitarse —la chimenea no era nada del otro mundo, y él había dicho que tenía frío, un frío descomunal—, Von Frisch semejaba un viejo y venerable buque de guerra alemán a punto de ser hundido en Scapa Flow, e incluso con el abrigo profirió un suspiro tan profundo y desesperanzado que fue como si el barco gravemente dañado estuviera sumergiéndose ya hacia su lecho de muerte, en el fondo del helado mar del Norte.
—Debería haber telefoneado, señor. O haberme enviado un telegrama. Habría estado encantado de ir a su casa. ¿Dónde vive ahora? —Cogí la pluma y me dispuse a anotar unos cuantos detalles.
—En el sudoeste de Berlín. En el 26 de Ferdinandstrasse, en Lichterfelde Este. A la vuelta de la esquina de la estación del S-Bahn. Gracias, es muy amable por su parte, pero la enfermera es un encanto de chica, y no me gustaría que averiguara por casualidad ningún detalle de mi sórdido pasado. Es difícil encontrar una buena enfermera en estos días. Aunque me está saliendo bastante cara.
—Seguro que el barón sigue siendo un hombre rico.
—Ya no. Ciertos individuos horribles han estado chupándome la sangre.
—Ya veo. Entonces, más vale que me lo cuente.
Se desabrochó el abrigo y empezó a tranquilizarse un poco.
—No llegué a casarme. Quizá usted ya lo sabía. Y si no lo sabía, tal vez pueda entender por qué no lo hice, Gunther. Cuando un hombre opta por no casarse, le cuenta a su madre que, por toda suerte de motivos, no ha conocido a la chica adecuada, pero sobre todo hay un solo motivo. El más antiguo de todos. Que no podría haber tal chica. Supongo que ya sabe a lo que me refiero —me ofreció una leve sonrisa—, sin duda no es la primera vez que se encuentra con algo así.
—Lo entiendo perfectamente, señor. Durante la República de Weimar, cuando era policía en Alex, creo que vi todas las variedades del comportamiento humano conocidas por el hombre. Y unas cuantas desconocidas también. Se lo aseguro, soy inmune a esas cosas. La indignación moral solo parece aquejar a los nazis hoy en día.
No era verdad, claro, pero los clientes necesitan oír ese tipo de cosas, o no se sincerarían nunca. Yo albergo tanta indignación moral como el que más, siempre y cuando no sea Adolf Hitler. Según el Daily Mail inglés —en la actualidad el periódico más vendido en Berlín porque es el único en el que aparecen este tipo de artículos—, el Führer y la mayor parte del alto mando alemán estaban demostrando una indignación moral considerable con respecto al matrimonio del ministro de Guerra, el mariscal de campo Von Blomberg, con una mujer de baja cuna y moralidad más baja incluso, llamada Erna Gruhn. Todo el mundo en Alex y sus inmediaciones sabía lo bajas que eran, pues Erna Gruhn había sido prostituta y antigua modelo de desnudos. Se rumoreaba que los chicos de la sección de moralidad tenían un expediente sobre ella casi tan grueso como el cráneo de Von Blomberg.
—En noviembre de 1933 —comenzó a explicar Von Frisch—, conocí a un chico en los lavabos de la estación de Potsdamer Platz. Respondía al nombre de Joe el Bávaro y era..., bueno, era...
Asentí.
—Un chico cálido para una noche de frío. Ya me hago una idea, capitán. No es necesario que diga nada más acerca de lo que ocurrió exactamente. Mejor vaya al aprieto en cuestión. A lo del chantaje, quiero decir.
—Después de este encuentro, cuando subía a un tren rumbo al oeste, se montó también otro hombre y me dijo que era agente de policía. Creo que dijo que era el inspector Kröger. No lo era. Ni siquiera era agente de policía, y mucho menos inspector. Sea como sea, aseguró que había sido testigo de todo lo ocurrido, y amenazó con detenerme por ser un «175», es decir, un homosexual. Luego se ofreció a retirar los cargos si le pagaba quinientos marcos en metálico. Llevaba unos doscientos encima en ese momento, de modo que se los entregué y prometí llevarlo al día siguiente a mi banco, donde le abonaría el resto. Y así lo hice.
—¿Qué banco era?
—El Dresdner Bank, en Bismarckstrasse.
Asentí y tomé nota del banco. Aunque aquel detalle no tuviera mayor importancia, a la mayoría de los clientes les gusta ver que uno toma unas cuantas notas.
—Creía que la cosa había terminado ahí, pero, unos días después, Schmidt, que así se llama en realidad, Otto Schmidt, volvió con otro hombre, que resultó ser un auténtico agente de la Gestapo llamado Harold Heinz Hennig, quien trabajaba para el Departamento II-H, creado, según averigüé, para investigar los crímenes por homosexualidad. Me pidieron más dinero; para ser exactos, otros mil marcos. Y una vez más, los pagué. Dijeron que, si me negaba a pagar, se asegurarían de que acabara en un campo de concentración, donde tendría suerte si aguantaba un año con vida.
—¿En metálico?
—Siempre. Y en billetes pequeños.
—Vaya.
—Pero eso no fue más que el principio. Desde entonces les he pagado a ese par de sabandijas mil marcos a la semana, lo que en este preciso momento asciende a casi doscientos cincuenta mil marcos. Me temo que casi no puedo costearme ni el taxi que me ha traído aquí esta mañana.
Lancé un silbido. Doscientos cincuenta mil marcos equivalen a una figura tan atractiva como las que se ven en las clases de pintura con modelos de carne y hueso en la Escuela de Arte de Berlín.
—Eso es mucho dinero.
—Sí, lo es.
—Mire, con todo respeto, señor, este caballo ya ha salido de estampida. No veo cómo puedo ayudarle a estas alturas a cerrar la puerta del establo...
—Estoy aquí por la sencilla razón de que ahora estoy siendo chantajeado por las mismas personas, o al menos por una de ellas, el capitán Hennig, aunque de una manera diferente y por un motivo totalmente distinto. Ya no se trata de dinero. Al menos por el momento. Es mi silencio lo que por lo visto se me exige ahora. De no ser tan trágico, resultaría incluso gracioso. Pero es en esta cuestión donde necesito su ayuda, Gunther. Supongo que la Gestapo tiene un código de conducta. Esa corrupción la ven con malos ojos incluso los nazis. Es de suponer que el capitán Hennig tiene un superior, e imagino que no le haría ninguna gracia enterarse de que, en su propio departamento, se dedican al chantaje.
—¿Cómo es ese tal Hennig?
—Joven, con labia, arrogante. También listo. Va siempre de paisano. Con trajes buenos. Se compra los sombreros en Habig. Lleva un Rolex. Conduce un Opel Kapitän negro, por lo que nunca he podido seguirlo. Siempre nos encontramos en lugares públicos, y nunca dos veces en el mismo sitio.
Asentí lentamente. No me importa meterme en líos. Son gajes del oficio, pero este caso empezaba a tener aspecto de conllevar más líos de los habituales, lo que, en la Alemania nazi, es siempre peligroso.
—Hasta donde alcanzo a recordar —dije—, la II-H está dirigida por dos cabrones repugnantes, Josef Meisinger y Eberhard Schiele. Lo más probable es que se estén llevando una buena tajada de todo lo que le está extorsionando ese tal Hennig. Me sorprendería que no fuera así. Meisinger, sin embargo, tiene un superior ante el que responder. Un hombre que conozco llamado Arthur Nebe, y por lo que sé no carece por completo de principios. Es posible que vea con malos ojos estas actividades tan... sórdidas. Supongo que tal vez podamos convencerlo de que se los quite de encima.
—Eso espero.
—Pero, un momento... Ha dicho que ahora le están chantajeando para que guarde silencio. Si no es muy embarazoso, tal vez podría explicarme el motivo. No me queda del todo claro.
—De hecho, no es embarazoso en absoluto. Otto Schmidt cumplió condena en prisión. Mientras estaba allí, Schmidt informó a otros miembros de la Gestapo de que me había estado chantajeando durante años, y esos idiotas me confundieron con el comandante en jefe del ejército, la mano derecha de Blomberg, el coronel general Freiherr Werner von Fritsch. Fritsch con «t», ya me entiende. Es un oficial a la antigua usanza, y desde luego no es nazi, así que tal vez buscan una excusa para librarse de él. En otras palabras, parece ser que lo han confundido adrede conmigo para arrastrar su nombre por el barro y obligarle a que se retire del ejército. Y ahora me están chantajeando para que tenga la boca cerrada respecto de lo que sé sobre el asunto.
—Lo está chantajeando Hennig.
—Sí, Hennig.
—¿Y quién es el oficial de la Gestapo que intenta colgárselo al general Von Fritsch?
—Un comisario llamado Franz Josef Huber. Y un inspector detective que responde al nombre de Fritz Fehling.
—Pero eso no tiene sentido —objeté—. Ya están intentando librarse de Von Blomberg, y sin duda Von Fritsch es el mejor situado para suceder a Von Blomberg. ¿Por qué librarse también de él?
—¿Sentido? Nada de esto tiene sentido. Hasta donde yo sé, lo único que les importa a los nazis es la estúpida e inquebrantable lealtad a Hitler. El asunto, por lo que a mí me concierne, es el siguiente: ¿hasta qué nivel de la cadena de mando llega esto? Eso es lo que necesito saber. ¿La certeza de que Von Fritsch es inocente llega hasta los escalones más altos, ocupados por Göring y Hitler?
—Y, de ser así, ¿entonces qué, señor?
—Solo esto. Se ha formado un tribunal militar para que juzgue el caso del general Von Fritsch el 10 de marzo en la Preussenhaus. Estará presidido por Göring, Raeder y Brauchitsch, y los cargos estarán relacionados con el Párrafo 175 del Código Penal alemán, el que considera ilegal la homosexualidad. Antes de que eso ocurra, tengo que decidir si, por una cuestión de honor, debería insistir en presentar testimonio y decirle al tribunal que fui yo, y no el general, quien fue objeto del chantaje de la Gestapo. En otras palabras, ¿hasta qué punto me arriesgo enfrentándome a la Gestapo?
—Así, sin pensarlo, yo diría que no es nunca buena idea buscarle las cosquillas a la Gestapo. Los campos de concentración están llenos de gente que pensó que podía razonar con ellos. ¿Está muy enfermo, señor? Lo que quiero decir es: ¿puede viajar? ¿Se ha planteado abandonar el país? No hay nada deshonroso en huir de los nazis. Ya lo han hecho muchos otros.
—Tal vez lo habría hecho —reconoció— de no ser por mi anciana madre. Quizá yo tuviera fuerzas para viajar a alguna parte, pero ella desde luego no. Y sería incapaz de abandonarla. Eso es impensable.
—Veo que está en una situación difícil.
—Por eso he venido.
—¿Y no ha hablado de esto con el general Von Fritsch? Supongo que estaría muy interesado en saber su opinión al respecto.
—No, aún no. Como digo, quiero averiguar hasta qué nivel de la cadena de mando llega esto antes de arriesgarme por el general. De todos modos, llegados a ese punto preferiría ponerme antes en contacto con su abogado. Me temo que tengo pocas energías como para solicitar una entrevista y tener que esperar a verle en Bendlerstrasse. Si incluso tengo intención de acostarme en cuanto vuelva a casa hoy, después de este breve encuentro.
—¿Sabe quién es su abogado? Supongo que se trata de otro oficial superior del ejército.
—El conde Rüdiger von der Goltz. También lo encontrará en Bendlerstrasse.
—De acuerdo. Pero antes hablaré con Nebe. Y quizá también con Franz Gürtner, el ministro de Justicia. Tal vez sepa qué hacer.
—Gracias. —Von Frisch sacó el billetero, lo abrió y dejó dos billetes de color azul de Prusia encima de mi mesa—. Por lo que me dijo antes su colega, debería ser suficiente para contratar sus servicios durante una semana.
—Es más que suficiente, señor.
De hecho, me hubiera encargado del caso gratis. Pero no tenía sentido discutir con el anciano; Achim von Frisch era un prusiano a la antigua usanza con mucho orgullo y, del mismo modo que no se habría ofrecido a limpiar mi oficina ni a ir a comprarme tabaco, nunca habría aceptado mi caridad.
Después de que se marchara me quedé sentado y pronuncié en vano unas cuantas veces el nombre del Señor, lo que no hizo más que subirme la presión sanguínea. Entonces apareció Bruno con mis Murattis y tuve que fumarme uno de inmediato y echar un buen trago de la botella de Korn que guardaba en el cajón de la mesa. Luego le expliqué lo que me había contado Von Frisch, y él lanzó una sarta de maldiciones y echó un trago. Debíamos de parecer un par de curas de vacaciones.
—Esto no es un caso —dijo—, es un escándalo político en ciernes. Lo mejor sería dejarlo correr, jefe. Me parece más fácil buscar a Amelia Earhart que intentar ayudar a este viejo «Fridolin».
—Quizá.
—Ni quizá ni nada. Si quieres saber mi opinión, esto será como meter la cabeza en la boca del león, con muy pocas posibilidades de sacarla con las dos orejas. Se trata de los nazis consolidando su poder, jefe. Primero el incendio del Reichstag, luego la Noche de los Cuchillos Largos, cuando asesinaron a Ernst Röhm y a toda la dirección de la SA, y ahora esto: la emasculación del Ejército. Es la manera que tiene Hitler de hacer saber a la Wehrmacht que tiene la sartén por el mango. No me sorprendería nada que se nombre a sí mismo ministro de la Guerra. Después de todo, ¿quién más queda?
—¿Göring? —murmuré, sin acabar de creérmelo.
—¿Ese lechuguino seboso? Ya tiene demasiado poder para el gusto de Hitler.
Asentí.
—Sí, tienes razón, claro. Tiene demasiado poder y es demasiado popular entre la gente de a pie. —Meneé la cabeza—. Pero tengo que hacer algo. En Turquía, el capitán Von Frisch me salvó la vida. De no ser por él, tendría un agujero bien grande en la cabeza en vez de mi cerebro.
Acababa de servirle en bandeja el remate del chiste, y naturalmente Bruno no me decepcionó; si algo tiene mi compañero es que resulta predecible, lo que, las más de las veces, es una cualidad excelente en un compañero.
—Ya tienes un agujero bien grande en la cabeza donde debería estar tu cerebro. Y lo demostrarás si aceptas al capitán como cliente.
—Ya lo he aceptado. Le he dado mi palabra de que intentaría ayudarle. Como te decía, me salvó el cuello. Lo menos que puedo hacer es intentar salvárselo a él.
—Mira, Bernie, eso es lo que pasa en las guerras. No tiene ninguna importancia. Salvarle la vida a alguien no era más que mera cortesía en las trincheras. Nada distinto a darle lumbre para que encendiera un cigarrillo. Si me hubieran dado diez marcos por cada vez que le salvé la vida a algún cabrón, sería rico. Olvídalo. Él probablemente ya lo ha olvidado. No tiene ninguna relevancia, Bernie.
—No lo dices en serio.
—No. De acuerdo. No lo digo en serio. Entonces, a ver qué te parece esto. Sobrevivir en aquel entonces no era más que una cuestión de suerte, nada más. ¿Por qué darle importancia ahora?
Cogí el sombrero.
—¿Adónde vas? —preguntó.
—Al cuartel general de la Gestapo en Prinz-Albrecht-Strasse —contesté—. Voy a buscar a ese león.