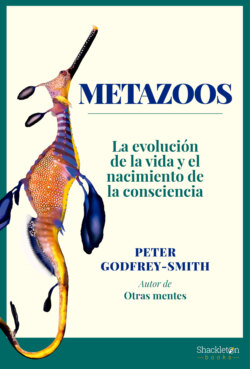Читать книгу Metazoos - Питер Годфри-Смит - Страница 13
Metazoos
ОглавлениеEstas ideas completan uno de los dos temas de este capítulo. Las células vivas son objetos físicos, pero distintas de cualquier otro objeto con el que estemos familiarizados. Construyen membranas para contener y modelar tormentas de actividad. Están limitadas, pero dependen para siempre del tráfico a través de dichas fronteras. Autolimitadas, automantenidas, las células son yoes. El siguiente paso en el relato nos conduce a un nuevo tipo de unidad, un nuevo tipo de yo: los animales.
Cuando pensamos en animales, solemos pensar primero en animales como nosotros: otros mamíferos, perros y gatos, quizá aves. Pero los animales se extienden mucho más allá. Los animales (los Metazoos) forman una gran rama del árbol total de la vida, la red genealógica que conecta toda la vida en la Tierra. El término «Metazoos» lo introdujo a finales del siglo XIX Ernst Haeckel, el biólogo alemán del que hablamos en el primer capítulo. Haeckel mostraba la diferencia entre los Metazoos, animales multicelulares, y los Protozoos, animales unicelulares (zoo procede del griego zoa, y aparece también en «zoología» y «zoológico» o «zoo»). El prefijo meta, también de origen griego, tenía originalmente significados como ‘después’ y ‘además’, y posteriormente adoptó la connotación de ‘superior’, y ahora suele significar ‘acerca’: mirar desde lo alto. Probablemente Haeckel pensaba en alguna mezcla de superior y posterior. Pero ya no se considera que los protozoos sean animales, de modo que la parte «zoo» de su nombre es engañosa. Hoy, los animales son solo los Metazoos.
Los animales están compuestos por muchas células que viven como una unidad; a partir de aquí, viven en una enorme variedad de maneras. Incluyen tanto corales como jirafas, avispas más pequeñas que algunas células únicas, así como ballenas de cincuenta toneladas. Algunos tienen el aspecto de plantas. En la biología actual, el término «animal» se refiere a cualquier organismo que se encuentre en una determinada rama del árbol genealógico, con independencia de cómo viva o de qué aspecto tenga. Un coral es tan animal como lo es un lobo. Esta no es la única manera significativa en que puede usarse el término «animal», pero es inequívoca y es clara, a diferencia de otros varios usos.
Los animales no forman una escala desde los «inferiores» a los «superiores», aunque parece difícil erradicar la costumbre de hablar de ellos de esta manera. En el árbol genealógico, algunos animales se encuentran más abajo en el sentido de que son anteriores, pero los insectos que viven en la actualidad no son inferiores a nosotros; todo lo que vive hoy se halla en la cima del árbol. De modo que no tiene sentido hablar de una «escala» o «escalera» evolutiva; la vida animal tiene una forma distinta. Algunos animales son más complejos que otros, de diversas maneras (más partes, una gama de comportamientos más extensa, un ciclo biológico más complicado, etcétera), pero la biología no plantea una escala general de inferior a superior, del tipo que parecía natural antes de Darwin.
La red genealógica de la que los animales forman parte (el «árbol de la vida») no siempre tiene forma de árbol; en muchos lugares está más enmarañado. Por simplicidad, seguiré refiriéndome a él como «árbol». Dicho árbol conecta toda la vida conocida sobre la Tierra mediante relaciones de linaje y ascendencia. Ahora es viejo, pero continúa creciendo. Este crecimiento tiene lugar mediante procesos evolutivos que operan a lo largo de enormes espacios de tiempo. Ocasionalmente, hay poblaciones o especies que se dividen en dos. Entonces cada parte evoluciona siguiendo su propia ruta y adquiere sus propias peculiaridades. La extinción siempre es probable, pero cualquier segmento (una nueva especie) que no se extinga puede más adelante volverse a dividir. A partir de una horcadura inicial y sencilla, surgen después varias ramas, cada una de ellas con un conjunto de especies en lugar de solo una.
Hace muchos años, cuando el árbol era más joven y más pequeño, apareció un brote: una nueva ramita. La ramita sobrevivió, se ramificó repetidamente y se hizo particularmente larga y diversa. Los organismos de aquella parte del árbol genealógico son los animales. La evolución es abierta, y no podemos decir hasta dónde se extenderán las ramas futuras, tanto dentro como fuera de la parte animal del árbol. Pero, aunque los animales han vivido en una gran variedad de maneras, existe un estilo general de vida que se advierte en los animales, un tipo de vida inventado en la rama animal del árbol.
Los animales surgieron de un tipo particular de organismos unicelulares, mayores e internamente más complejos que las bacterias. Estas células, los eucariotas, poseen dispositivos especiales para manejar la energía (las mitocondrias) y un esqueleto interno complejo (el citoesqueleto). Se trata de una red interna de filamentos y tubos que pueden moverse unos con relación a los otros, lo que permite que la célula controle su forma y movimiento.
Mucho antes de que aparecieran los animales, el citoesqueleto había iniciado un nuevo régimen de movilidad en los organismos unicelulares, que incluía la caza activa. Este aparato hizo posible un cambio desde una existencia basada principalmente en el procesamiento químico, tal como se ve en las bacterias, a una basada en el comportamiento: movimiento y manipulación. Todo esto hace pensar en características animales, pero seguimos hablando de organismos unicelulares: protistas. Algunos de ellos han alcanzado un gran tamaño. Los miembros del género Chaos, por ejemplo, cazan no solo bacterias sino, en algunos casos, pequeños animales invertebrados.
Las plantas son otra rama del árbol genealógico, otro experimento multicelular a largo plazo, y también son conjuntos de células eucarióticas. También lo son los hongos. Un tema recurrente en evolución es la formación de unidades nuevas y grandes mediante la colaboración de otras menores. La propia célula eucariótica apareció de esta manera, mediante la captación de una célula más sencilla por otra. La célula tragada originó las mitocondrias que los eucariotas usan como centrales energéticas.
Entre los hechos que dieron origen, por separado, a animales y plantas, tuvo lugar otro tipo de unión, en este caso no de captación, sino de yuxtaposición. Supongamos que una célula única se divide, y que en lugar de ir cada una por su lado, las dos células hijas siguen unidas, como resultado de una mutación que afecta su química. Cuando estas células se dividan, sus hijas también quedarán unidas. El resultado inicial es simplemente un objeto vivo mayor. Este objeto no puede actuar como un todo, y no tiene una manera evidente de reproducirse, mientras que sí la tiene de crecer. Pero este es un paso hacia un nuevo tipo de vida.
Seres multicelulares de este tipo han evolucionado repetidamente a partir de formas unicelulares. En la línea animal, esto pudo ocurrir hace unos 800 millones de años (con unos buenos 100 millones de años de incertidumbre). No existen fósiles de las formas más antiguas, pero podemos imaginar las primeras fases: una bola de células en el mar, formada por una sucesión de células que rehúsan separarse de sus hermanas.
¿Y desde aquí hasta dónde? Una tradición especulativa imagina una taza, o una esfera hueca con una abertura, como una nueva fase probable. La bola de células se pliega sobre sí misma y se torna hueca. Esta posibilidad también la esbozó Ernst Haeckel antes que nadie.
Una razón por la que la hipótesis de la taza es tentadora es que esta forma se ve en los primeros estadios del desarrollo individual (desarrollo desde el huevo hasta el adulto) en una amplia gama de animales. La forma hueca es una gástrula. Es un error pensar que algo que se ve en los inicios del desarrollo individual tuvo también que existir en los inicios de la evolución (tal como suponía Haeckel), pero la forma de taza parece tan antigua y extendida que podría ser una pista. Haeckel bautizó a este animal hipotético como «gastrea».
El asunto del Bathybius del primer capítulo no fue el gran momento de Haeckel; la gastrea fue mejor. Sigue siendo una posibilidad viva para una forma animal muy primitiva. La esfera abierta podría haber sido el inicio de un intestino; el primer animal pudo surgir al formarse alrededor de su estómago. En este ambiente cerrado, podía captar alimento y liberar enzimas digestivos, sin que estos se perdieran.
Un intestino humano atrapa nuestro alimento. Además, nuestras tripas contienen incontables bacterias vivas, de las que nos beneficiamos muchísimo mientras las cosas permanezcan equilibradas. Este tipo de colaboración es muy común en los animales. También pudo formar parte de las primeras fases de la evolución de los animales. Esta idea no estaba incluida en la versión original de Haeckel del asunto, ni en las hipótesis sobre la cuestión planteadas desde entonces. Es una idea más reciente, surgida de la constatación de que el cuerpo normal de los animales es el hogar de gran número de bacterias que los ayudan a procesar el alimento, y que también desempeñan otros papeles. El reconocimiento de las asociaciones generalizadas y estrechas entre nuestro cuerpo y los microbios acompañantes ha transformado la concepción de la vida animal entre los biólogos, y quizá estas asociaciones se remonten a muy atrás en el tiempo. Recordemos también el fenómeno de la captación en la historia de las células, el hecho que produjo las mitocondrias, y también los cloroplastos en las plantas. En aquellos encuentros, un aliado metabólico fue introducido en una célula (o primero captado y después domado). Aquí, en cambio, construimos un hogar para microorganismos colaboradores sin hacerlos entrar en las células de nuestro cuerpo; en cambio, les construimos un redil. Una ecología digestiva diversa podría hallarse en el origen de la vida animal.
Esta idea de la esfera abierta, con o sin microbios colaboradores en su interior, es como una segunda iteración de la evolución de las células. En el primer caso, teníamos la formación de una frontera, atravesada por canales, que formaba una unidad controladora de las reacciones químicas. Aquí, tenemos muchas células que forman una esfera hueca, otro objeto con una parte interior y una exterior. Ahora las células individuales son, cada una de ellas, piezas de la esfera, y controlan el tráfico hacia el interior y el exterior de esta unidad mayor.
Desde aquí (o desde alguna otra fase), el cuerpo de los primeros animales ganó más forma. Para los que intentan dilucidar las fases siguientes, el registro fósil sigue siendo desalentadoramente silencioso mientras escribo estas líneas. Pero algunos animales actuales nos proporcionan pistas. Es fácil interpretar mal dichas pistas; los animales actuales no son antepasados conservados, sino primos distantes. Han pasado por tantos años de evolución como nosotros. Pero algunos de ellos podrían haber permanecido en una forma que se parezca, de algún modo, a las formas antiguas, o que al menos indique algo acerca de estas.
Los animales que contienen dichas pistas son un trío: esponjas, ctenóforos y placozoos. Son muy diferentes. Una esponja, una vez se ha asentado, no se mueve cuando es adulta. Vive fija en un lugar, como una planta. Algunas esponjas alcanzan tamaños muy grandes. Los placozoos, en cambio, son animales diminutos, planos y que se arrastran, con una forma poco definida. Es necesario un microscopio para verlos claramente. Ni esponjas ni placozoos poseen sistema nervioso. Los ctenóforos se parecen a medusas, pero pueden hallarse a una considerable distancia evolutiva de ellas. Poseen sistema nervioso, y nadan empleando cilios, diminutos pelos situados a lo largo del lado exterior del cuerpo que baten rítmicamente. De manera que, de estas pistas, una es una pieza de mobiliario submarino inmóvil, otra se arrastra sin nervios y de forma microscópica y una tercera es transparente y nada.
¿Por qué son estos, entre todos los animales, las pistas para las formas primitivas? Primero, son simples de diversas maneras. Tienen pocas partes y no muchos tipos de células. Segundo, están muy alejados de nosotros desde el punto de vista genético. En el árbol genealógico, se encuentran en linajes que se apartaron del nuestro en época muy temprana.
Vale la pena detenernos brevemente para pensar acerca de esta combinación de características: son simples y están alejados de nosotros. No existe una razón general por la que ambas deberían asociarse. Podríamos haber encontrado actualmente en la Tierra un animal extremadamente complicado cuya ruta evolutiva se hubiera separado de la nuestra en fecha muy temprana. Todo el tiempo que hemos tenido para que nuestro cuerpo y cerebro complejos hayan evolucionado es tiempo que este otro animal también habría tenido. El mejor ejemplo parcial de esta combinación (complicado y alejado de nosotros) es el pulpo, que nos espera en un capítulo posterior del libro. Pero los pulpos no están tan alejados de nosotros como las esponjas y los otros animales de los que estamos hablando ahora.
A menudo ha sido tentador contar un relato en el que algunos de nuestros antepasados animales más antiguos se parecían a una esponja, después ancestros posteriores se parecían a una medusa, y así sucesivamente. Esta secuencia no es imposible, pero no puede deducirse del árbol evolutivo. Hacerlo equivaldría a tratar a una serie de primos como si fueran abuelos… o a tratar a primos distantes como si se parecieran más a los abuelos que otros primos. Una vez que planteamos la cuestión en términos de primos y abuelos, es evidente que este razonamiento no tendría sentido. Sin embargo, puede haber otras razones por las que algunos primos distantes concretos podrían contener pistas.
En nuestro cuerpo poseemos varios inventos evolutivos (cerebro, corazón, columna vertebral, etcétera) que de alguna manera tuvieron que aparecer. Esponjas y medusas viven sin estos inventos, aunque comparten antepasados con nosotros. De modo que estos animales muestran, ante todo, cómo seríamos si tuviéramos que vivir sin dichos inventos. Además, estos animales no pertenecen a linajes evolutivos que poseyeran estas características en alguna fase y después las perdieran; está muy claro que nunca las tuvieron. Además, los inventos de los que carecen incluyen más que meros accesorios. Nuestra disposición corporal derecha-izquierda es un invento. Los intrincados pliegues de tejido que constituyen nuestros órganos internos son un invento. Considerando los animales distantes que carecen de estos inventos, junto con la evidencia genética y los fósiles, podemos empezar a tener un atisbo de qué aspecto podían tener antepasados situados muy por debajo de nosotros en el árbol.