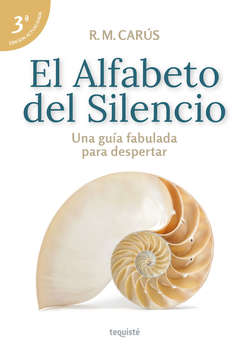Читать книгу El Alfabeto del Silencio - R. M. Carús - Страница 6
El pescador de perlas
ОглавлениеPrólogo fabulado
Carlos vivía al final de la playa, donde el manto grisáceo de la arena comenzaba a mezclarse con las piedrecitas del camino por el que pasaban cada semana los carros de bueyes a vender su mercancía en el mercado de Puerto Princesa, o para embarcarla allí hacia Manila. Su casa era grande y le gustaba encalarla todos los años para mantenerla bonita. Por dentro estaba prácticamente vacía, a excepción de una cama turca, una sólida mesa de ebanista con seis sillas, un aparador con los cristales opacos lleno de botellas polvorientas y una cocina de carbón algo inclinada. Su afán por mantener blancas las paredes no le dejaba tiempo para calafatear el techo, y algunos inviernos las goteras formaban charcos en el suelo entre la cama, la mesa y la cocina.
En el exterior, a la derecha de la puerta, junto a una contraventana verdosa, había una silla de mimbre. Al otro lado, entre dos de los pilares que sostenían la cubierta del porche, oscilaba una hamaca. Desde allí contemplaba al amanecer o a la hora del crepúsculo cómo las olas batían la cercana orilla o el acantilado al otro extremo de la gran playa levantando un estallido luminoso. Luego miraba mar adentro donde las ondas parecían dormir meciéndose unas contra otras para coger fuerzas antes de estrellarse contra las rocas. Entonces encontraba un parecido que no podía explicar entre el mar, el cielo estrellado y la luna, especialmente cuando esta emergía del horizonte como incubada por las aguas.
Sabía que los demonios habitan en las olas, dentro del debatir continuo de la espuma, mientras que en las profundidades, donde se originan las mareas, existe la calma y todo permanece inmutable. Había rechazado la pesca de altura porque la red se tira desde la superficie. Tampoco le atraía la caña apostada en la cala, ni quería ser un mariscador cuya faena transcurre cerca de la orilla. Se había hecho pescador de perlas para bucear cerca de la serena fuente del océano, complaciéndose en adentrarse cada día donde se percibe cómo el oleaje de la superficie es una porción mínima del mar.
Su trabajo le satisfizo durante muchos años. Su cuerpo maduró nervudo, sinuoso, bruñido y al mismo tiempo arrugado por el agua. Su pasión le hacía soltar la barca todas las mañanas, remar largamente, alcanzar las lejanas barreras de coral y sumergirse con la redecilla atada a una muñeca y una daga a la cintura para pasar gran parte del día buscando tesoros. Durante mucho tiempo disfrutó de cada inmersión y del hallazgo de cada dura esfera arrebujada entre la carne viscosa de las ostras.
Sin embargo, a medida que las arrugas de su piel comenzaron a acentuarse, empezó a sentir una necesidad nueva. Cuando se sentaba en la silla o se tumbaba en la hamaca del porche advertía una incompletitud, una carencia, un vacío royente. Sintió que le quedaba algo por hacer, una labor vital, un querer olvidado cuya ejecución era importante para encontrar sentido definitivo a su tarea. La idea surgió como los bancos de peces grisáceos suspendidos sobre la media mar en los atardeceres de otoño.
Un día bajo el cielo despejado, cuando almorzaba pescado seco en el vaivén del esquife con el sombrero pajizo calado, comprendió que debía hallar un tipo diferente de perla. No supo cómo había de ser, solo que debía ser diferente, con otro brillo, con otro nácar, de otro tamaño o dotada de una forma nueva: una perla única. Desde entonces, cada inmersión en las capas frías de la corriente se transformó en una búsqueda sin sentido. A medida que su deseo aumentaba, la satisfacción cuando desentrañaba una cuenta convencional del fondo de su concha se reducía. Eso le hizo trabajar más. Empezó a levantarse antes del amanecer, a desayunar someramente ya algo encorvado sobre la robusta mesa y a partir con su barca en el momento en el cual el brochazo ígneo del sol comenzaba a batir la superficie de las aguas. Trabajaba toda la mañana, sesteaba después de comer y continuaba cuando el sol abandonaba el mediodía hasta avanzada la tarde. Luego regresaba expectante con su cosecha remando sobre la superficie espejeante para explorar sentado en la playa las entrañas de cada valva.
Impelido por el cansancio comenzó a dormir más que antes. Se acostaba tan pronto el sol desaparecía por la garganta del mar, y descansaba profundamente hasta despertar espontáneamente justo antes de comenzar el día.
Al cabo de muchos meses de tarea frenética comenzó a oír una voz; era lenta, baja y profunda. Extrañamente le decía que lo que buscaba no se encontraba en el mar y le instaba a detenerse. Al principio no hizo caso por lo extraño de la situación y lo absurdo del mensaje. Sin embargo la voz se hizo incesante, cada vez más clara, más firme y también más atenta. El puro deseo de detenerla le llevó un día a obedecer, a no salir a pescar, a pausar su búsqueda.
Ese día no sucedió nada. Transcurrió tranquilo, nublado, mostrando el mar como una opaca masa de pizarra que reflejaba el color de las nubes. Durante esa jornada dejó de oír la voz y cesó de pensar en la perla única. Al día siguiente tornó a la faena, pero al cabo de una semana volvió a detenerse aconsejado de nuevo por un dictado todavía más cercano. El segundo descanso trajo una gran calma, y los pensamientos sobre su búsqueda se detuvieron por completo una vez más. Poco a poco, el número de jornadas sin salir fue aumentando, hasta llegar a ser más numeroso que el de días de trabajo. En los días varado se permitió levantarse cuando el sol ya se elevaba por el horizonte. Subía al pueblo a media mañana encaramándose en cualquier transporte para apalabrar el precio de la próxima recolecta, y pasaba las tardes en la terraza sintiendo la calma del seno oceánico latirle dentro.
Una noche, absorto en la escalera que bajaba al confín de la arena, notó cómo el ojo vacío de la luna le observaba desde el centro del horizonte. A su vez él lo miró algo turbado, y mientras posaba sus ojos sobre ella se dio cuenta de que era ella quien le hablaba.
Mientras escuchaba, se fijó con mayor claridad que nunca en cómo la luna guiaba la marea. Percibió las corrientes parecidas a miríadas de nadadores moviéndose en la misma dirección con la rotundidad de un inmenso cuadro móvil pintado por una mano descendida desde el cénit. Su reflejo inundaba las aguas, y las aguas, del mismo color que el astro, tintaban el interior de los cofres que él cosechaba. Entendió que lo que recogía cada día en el fondo del mar no era sino una densificación diminuta de ese reflejo nacarado, que cada perla no era sino una porción surgida de la gran perla lunar, madre de todas las perlas. Era el astro quien le hacía entender esto, y él comprendió ahora por qué le susurraba que no buscase la joya única en el mar.
Entendió también por qué encontraba tanta paz en el océano: cuando la luna se refleja en él, lo impregna de la calma que comparte con la cúpula estrellada. El agua a su vez trasladaba esa calma a la tierra cuando la bañaba en forma de lluvia. Era la luna quien traía el cielo al mar para que este lo portase a la tierra. Supo entonces que su trabajo consistía en ayudarla a diseminar trozos de calmo firmamento por el mundo, porque cada esfera plateada es una materialización del cielo.
Desde esa noche volvió a bucear sin descanso, pero con un sentido diferente. Ahora sabía realmente cuál era el motivo de su amor por el océano. Desde entonces, cuando vendía un puñado de luna recogido del fondo, estaba seguro de estar compartiendo aquello encontrado tanto en su interior, como en el cuenco del mar, como en la altura.