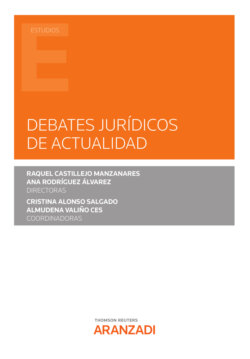Читать книгу Debates jurídicos de actualidad - Raquel Castillejo Manzanares - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, y su transposición en España mediante Ley Orgánica 5/2015
ОглавлениеLa primera de las Directivas aprobadas otorga a los sujetos que son imputados en un proceso penal seguido ante un Estado miembro y cuya lengua desconocen, el derecho a un intérprete durante su tramitación, así como a la traducción de los documentos que resulten necesarios para cumplir con las exigencias del derecho de defensa y garantizar la equidad del proceso.
Derechos que han de garantizarse sin demora alguna desde el momento en que al sujeto se le atribuya la comisión de un hecho delictivo ya sea por una autoridad judicial, o por la autoridad encargada de la investigación penal (incluyendo interrogatorios policiales u otras declaraciones que puedan prestarse ante las autoridades competentes para la investigación penal; señaladamente, el Ministerio Fiscal). Y derechos que son regulados de modo diferenciado por la Directiva, solución acertada desde el punto de vista teórico ya que pese a su frecuente empleo como términos sinónimos no lo son, ni indican realidades coincidentes, tratándose de dos tipos de actuaciones muy distintas que exigen el desarrollo de habilidades y competencias también diversas. Las diferencias inciden además sobre el distinto nivel de exigencia de una y otra garantía destacando el carácter cuasi absoluto (y no renunciable) de la primera7 y el más limitado de la segunda, en armonía con la jurisprudencia del TEDH sobre el particular.
Los Estados miembros asumieron la obligación de implementar la Directiva antes del 27 de octubre de 2013, aunque la realidad evidenciara un generalizado incumplimiento (¡nada menos que dos años de retraso en el caso de España!). Y, asimismo, la carga de correr con los costes económicos derivados de la interpretación y traducción llevada a cabo en los procesos seguidos en su territorio, con independencia de que el sujeto afectado cuente o no con recursos y del sentido favorable o desfavorable de la resolución final. Algo que, además de hallarse en armonía con la constante doctrina del TEDH desde su temprana sentencia dictada en el caso Luedicke, Belkacem y Koç contra Alemania (TEDH 1980, 2) y, asimismo, por el TJUE en la dictada en 1998 en el caso C-274/96, Bickel y Franz (TJCE 1998, 290), no es sino consecuencia de la naturaleza procesal de estos derechos, unidos en este caso a la parte pasiva del proceso penal y en cuanto tal, sin que tengan nada que ver con el objeto que allí se debate.
España cumplió las exigencias antedichas, aunque con significativos déficits; entre ellos y muy determinante, el que la Ley de transposición no viniera acompañada de una dotación económica específica y que de modo expreso prohibiera el incremento de personal8. Pero vaya por delante que la transposición de la norma europea supuso avances de importancia en el tratamiento dispensado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) que, lejos de regular interpretación y traducción como auténticos derechos del inculpado, les dispensaba un trato residual en armonía con su consideración del intérprete como mero auxiliar del juez. Pues si bien es verdad que nuestro sistema había reconocido, y aplicado, el derecho a la interpretación antes de la reforma de 2015, lo cierto es que éste se encontraba prácticamente limitado a la toma de declaración policial y judicial (tanto en fase de instrucción como en juicio oral), estando ausente el derecho a la traducción, salvo en lo que respecta a la información de derechos del detenido en dependencias policiales (existiendo formularios en los idiomas más usuales). Y sólo en muy contadas ocasiones, los tribunales habían accedido a proveer la traducción de algún documento esencial del proceso. Como tampoco había existido, por regla general, la posibilidad de una traducción siquiera sea facilitada en forma oral, del sumario o parte del mismo9.
La Ley orgánica 5/2015 por la que se modifica la LECrim en materia de traducción, interpretación y derecho a la información cambia sensiblemente este estado de cosas. Modifica en la LECrim las rúbricas de títulos y capítulos e incluye uno específico (capítulo II, título V, libro 1.°) dedicado a la traducción e interpretación (nuevos artículos 123 a 127) tras haber reconocido expresamente estos derechos en el listado de los que goza el investigado [art. 118.1.e)]. Incorpora además en el artículo 416.3 el secreto de traductores e intérpretes. En definitiva, confiere a la traducción/interpretación el rango de auténtico derecho del investigado/encausado y le confiere la atención que como tal merece.
Como aspectos más destacables de la nueva regulación, puede apuntarse en lo que a la interpretación se refiere, el reconocimiento de este derecho (art. 118) desde los primeros estadios del proceso citando expresamente el primer interrogatorio policial, judicial o del Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales, así como las conversaciones que con carácter previo, simultáneo o posterior pueda mantener con su abogado necesarias a efectos de defensa y la exigencia expresa de que el derecho a ser asistido por intérprete se aplique al juicio oral en su integridad (“todas las actuaciones del juicio”, dice art. 123.1.c]), novedad relevante con respecto a la regulación precedente, aunque lamentablemente, de escaso cumplimiento en la práctica10. Como también lo es la expresada preferencia por la modalidad “simultánea” y sólo para el caso de que no se pueda disponer de este servicio, el recurso a la “consecutiva” de modo que se garantice suficientemente la defensa del acusado (art. 123.2 LECrim.). Tal opción, impecable desde el punto de vista teórico, resulta ilusoria en la realidad al carecer la práctica totalidad de nuestros juzgados y tribunales de las condiciones mínimas necesarias para llevarla a cabo (cabinas cerradas equipadas con micrófonos, auriculares y grabadoras, además de recursos humanos ad hoc) lo que conduce normalmente a su prestación mediante la subtécnica (o variante de interpretación simultánea) de la interpretación “susurrada” 11 o bien mediante la otra técnica de interpretación citada por la Ley como modalidad subsidiaria (la interpretación consecutiva).
Con relación a la traducción, destaca la exigencia de que se lleve a cabo en un plazo razonable para lo cual además se prevé que desde que ésta se acuerde “por parte del Tribunal o Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en suspenso los plazos procesales que sean de aplicación” (art. 124.3). Y la indicación con cierta precisión de los documentos que han de ser traducidos: “todos aquéllos que resulten esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer válidamente su derecho de defensa”, con la mención expresa de tres que en todo caso han de ser traducidos por resultar esenciales per se: las resoluciones privativas de libertad, los escritos de acusación y la sentencia12. No obstante, la amplitud de estas previsiones se encuentra matizada por el juego de algunas excepciones13; por ejemplo, la exclusión de la necesidad de traducción de aquellos pasajes de documentos esenciales que se consideren no relevantes en términos de defensa o la posibilidad de acudir a una traducción o resumen oral (aunque con reflejo documental posterior y grabación audiovisual).
Como aspecto cuestionable de la nueva regulación aparece la nula atención dispensada a las exigencias de calidad reclamadas por la Directiva a la hora de prestar el servicio. Merece la pena recordar que uno de los aspectos más meritorios de la Directiva era la apuesta que hacía el legislador europeo por su calidad. Lejos de limitarse a proclamar formalmente esta exigencia, daba un paso más en la línea de avanzar en derechos concretos y efectivos preconizada por el TEDH, ampliando de manera significativa las responsabilidades de los Estados miembros más allá de la mera designación de intérprete, mediante la adopción de dos mecanismos que implicaban la atribución de obligaciones positivas.
De una parte y de forma preventiva, con la exigencia de que adoptaran medidas de control en relación con el nivel de cualificación que se les haya de exigir y la creación de un registro o registros de traductores e intérpretes independiente y debidamente cualificados, accesible a los abogados o autoridades pertinentes.
En segundo lugar y para el caso de que la interpretación o traducción finalmente no haya cumplido las exigencias de calidad, con la obligación impuesta a los Estados de habilitar algún cauce para que el sospechoso, acusado o persona sujeta a una orden europea de detención y entrega pueda presentar una reclamación al respecto que eventualmente y en el caso de la interpretación permita a las autoridades la sustitución del intérprete designado.
Se trata de soluciones tan bienintencionadas como, lamentablemente, poco atendidas por buena parte de los Estados miembros; entre ellos, España que dejó tales exigencias de calidad mal resueltas cuando no directamente incumplidas. A fecha de hoy todavía se sigue a la espera de la creación del Registro oficial de traductores e intérpretes independientes y debidamente cualificados a que aludía la Directiva. La posibilidad de designar un nuevo traductor o intérprete una vez comprobada la deficiencia en el servicio prestado que prevé el artículo 124.3 LECrim no pasa de ser una mera declaración de intenciones cuando no viene acompañada de medidas profilácticas tendentes a garantizar la efectividad del expresado control; singularmente, de la exigencia de que las actuaciones orales, también las sumariales, queden registradas en formato audiovisual14. Y pese a contar con medios de impugnación idóneos para denunciar la ausencia de traducción/interpretación o las deficiencias en la calidad de la prestada, la jurisprudencia no parece haber variado su tradicional postura restrictiva sobre sus consecuencias al imponer la exigencia de indefensión material sobre indefensión formal. Baste recordar aquí la STS (Sala de lo Penal, Sección 1.ª) 489/2017, de 29 de junio (RJ 2017, 3589), en la que, pese a reconocer la vulneración del artículo 123.1.d) LECrim (por no haber sido traducido al ruso el auto de apertura juicio oral y escrito acusación, documentos esenciales de obligada traducción según la Directiva y la propia LECrim), no considera que se haya producido indefensión material alguna y desestima el recurso.
Como indica Campaner Muñoz, semejante decisión, comprensible desde la perspectiva casacional, hace un flaco favor a la implantación, consolidación y desarrollo del derecho a la traducción que Europa trata de fomentar, pues en lugar de generarse una cultura de jueces y magistrados sometidos (únicamente) al imperio de la Ley por mandato constitucional (art. 117.1 CE) parece que estarían autorizados a infringir la legalidad ordinaria siempre que ello no llegara a producir (¿o no pudiera acreditarse?) una indefensión material derivada de tal infracción15.