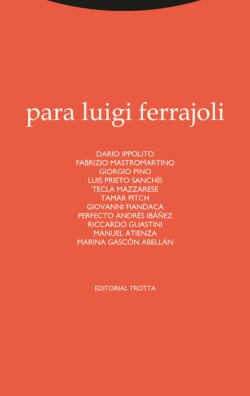Читать книгу Para Luigi Ferrajoli - Riccardo Guastini - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Recapitulación. El constitucionalismo garantista y el modelo de ciencia jurídica
ОглавлениеEl garantismo representa una de las versiones más estimulantes del constitucionalismo que ha dado lugar además a una depurada teoría del derecho. Pero tras el garantismo late también una filosofía política que lleva hasta sus últimas consecuencias lo mejor del programa ilustrado y contractualista que quiso ver en el Estado y en las instituciones unos artificios instrumentales al servicio de lo único reconocido como natural, los derechos de las personas de carne y hueso17. Con Principia iuris se perfila, en efecto, uno de los modelos más exigentes y minuciosos de derechos fundamentales, concebidos como la verdadera «razón social» del constitucionalismo democrático y que encarnan otros tantos requerimientos para que el poder y su fuerza, carentes de cualquier legitimación inmanente, presenten un rostro más tolerable o menos tenebroso. Tal vez como consecuencia de esa misma fidelidad a la Ilustración, hay dos aspectos en los que Ferrajoli se aleja claramente de las formulaciones neoconstitucionalistas más divulgadas, que por lo demás se reclaman cada día con más fuerza como postpositivistas18. El primero, que acabamos de examinar, tiene que ver con la tesis básica del llamado positivismo conceptual: no hay en Ferrajoli la más mínima concesión ni al neoiusnaturalismo constitucionalista, ni al positivismo incluyente o incorporacionismo (no, al menos, a varias de sus consecuencias), ni, en fin, a ninguna solución de compromiso que pueda sonar a constitucionalismo ético. Por numerosos que sean los contenidos sustantivos (morales) que incorporen las constituciones como criterios de validez de las normas, por decisivas que sean las consecuencias que ello tiene para nuestra comprensión del derecho, la separación entre el derecho y la moral, siempre externa y crítica frente al poder, queda firmemente asegurada.
El segundo aspecto tiene que ver con la teoría de la argumentación y fue aludido con anterioridad. El garantismo y en general el constitucionalismo suelen ser acusados en Europa de judicialistas, en el sentido de propiciar un control judicial de todos los actos de poder, incluida la ley, tomando como parámetro los escuetos preceptos constitucionales, no siempre precisos y concluyentes. El déficit de racionalidad y con ello de legitimidad que esto pueda suponer es compensado por buena parte de los enfoques constitucionalistas mediante una compleja y poderosa teoría de la argumentación jurídica19, en cuya fecundidad como fuente de una moral objetiva acaso depositen más confianza de la debida. Pero no es este el caso de Ferrajoli: el extraordinario poder de censura que el garantismo deposita sobre los jueces, protagonistas de las que él llama garantías secundarias, quiere hacerse soportable mediante una visión cognitivista de la interpretación donde el juez está llamado a constatar y, en muy escasa medida, a escoger, valorar o decidir; el suyo es un podersaber y reside antes en el conocimiento que en la voluntad. Las cláusulas materiales de la Constitución no le invitan al juez garantista a ponderar pesos y proporcionalidades relativas, ni a realizar juicios consecuencialistas que puedan conducir al total sacrificio de un derecho; lo invitan simplemente a subsumir. La ley y los pactos privados limitan nuestra libertad natural, y aquí nada hay que discutir, porque este representa al espacio de lo decidible, que es el espacio natural de los derechos de autonomía política y negocial; a su vez, la ley y los pactos vienen sometidos a la barrera infranqueable de los derechos constitucionalizados, y tampoco hay aquí nada que discutir, porque nos movemos ya en el espacio de lo indecidible o de lo indecidible que no. Y, en fin, los propios derechos se formulan como mónadas aisladas cuyos contornos aparecen delimitados desde su enunciado constitucional, y basta con aplicarlos a los distintos supuestos de hecho mediante las herramientas tradicionales de la interpretación ordinaria.
Guastini ha llamado la atención sobre el cognitivismo de la concepción garantista de la interpretación y sobre su propósito por reducir al mínimo la discrecionalidad judicial: «tácitamente, hace suya la tesis ilustrada (de Montesquieu y Beccaria) según la cual el poder jurisdiccional solo puede funcionar como garantía o barrera frente al poder ejecutivo a condición de ser un poder en cierto modo nulo… [el juez] no debe tener espacios de valoración u opción… debe ser solo un poder cognitivo (cognitivismo)» (Guastini 1993: 53). No cabe duda que un juez empeñado en colmar lagunas y en resolver (o esquivar) antinomias o imbuido de una visión conflictualista de la constitución y de sus derechos, un juez abierto al género de argumentación y a los cálculos de proporcionalidad que están implicados por el juicio de ponderación, resulta difícilmente compatible con esa visión cognitivista.
Por supuesto, Ferrajoli no comparte la imagen más ingenua del juez como «boca muda» de la ley o de la constitución, una imagen nacida en la Ilustración pero divulgada y asumida como dogma por el paleopositivismo. Él es consciente no solo de la discrecionalidad o subjetividad que acompaña a todo juicio interpretativo20, sino también del poder de disposición que entraña la denuncia de lagunas y antinomias, es decir, que entrañan los juicios de validez21. Sin embargo, esa imagen de «boca muda» creo que viene a representar una especie de ideal regulativo. Las funciones públicas, dice Ferrajoli, pueden dividirse en dos grandes categorías, reconducibles a las dos grandes dimensiones de la producción jurídica: «voluntad y conocimiento, innovación y conservación, disposición y constatación» (PiI 828); si el primer elemento de cada una de esas parejas caracteriza a las funciones de gobierno, el segundo es el rasgo característico de las funciones de garantía jurisdiccional. De ahí que sus fuentes de legitimación resulten opuestas: auctoritas non veritas facit legem para las funciones políticas o de gobierno; veritas non auctoritas facit legem para las jurisdiccionales22.
La aparente paradoja entre ese cognitivismo y la asunción de la tesis positivista de la discrecionalidad tal vez pueda resolverse también a la luz de la función pragmática de la teoría del derecho que se desprende de Principia iuris. La distinción entre voluntad y conocimiento, entre disposición y constatación no pretende ser un aserto descriptivo u observacional, sino una vez más la estipulación teórica del modelo de democracia constitucional, esto es, de ese artificio de organización de la convivencia en lo que mucho queda confiado a la libertad individual y política (los derechos y el poder de autonomía), pero mucho también queda petrificado en esas porciones de soberanía que son los derechos fundamentales. Es la teoría la que postula que una parte del territorio ideal de la política esté presidida por la voluntad, la decisión y la auctoritas, mientras que otra parte tal vez menos extensa pero más importante lo esté por el conocimiento, la constatación y la veritas. Que exista un irremediable poder de disposición judicial expresa también una divergencia entre el modelo teórico de la democracia constitucional y sus siempre más pobres plasmaciones prácticas.
La dimensión crítica o normativa de la ciencia jurídica representa una herencia del proyecto emancipador del iusnaturalismo ilustrado que se conjuga, sin embargo, con los esquemas conceptuales y con el programa metodológico del positivismo: aquí reside, como he dicho, una de las más originales aportaciones del constitucionalismo garantista. Por paradójico que parezca, y merced a esta dimensión pragmática, una teoría rigurosa y axiomatizable como la de Principia iuris contribuye no solo a la rehabilitación del derecho positivo como herramienta emancipadora, sino a la propia rehabilitación civil del jurista: «el horizonte del jurista no es el del simple espectador. Formamos parte del universo que describimos y que contribuimos a producir con nuestras propias teorías». Por eso, la función crítica «no puede ser ignorada sin comprometer, junto al papel civil y político de la ciencia jurídica, su mismo alcance empírico y su capacidad explicativa» (PiI 35).
Los ideales de la Ilustración que se plasmaron en las declaraciones de derechos y que procuraban un mundo más humano y civilizado fracasaron en la mayor parte de las naciones y fracasaron sin duda en el plano internacional; o, en el mejor de los casos, se vieron solo parcial y costosamente realizados en el Estado liberal decimonónico que se prolonga en las democracias constitucionales del siglo XX. Por eso, las luchas por la emancipación y por el cumplimiento de aquellos ideales han caminado tantas veces de espaldas al derecho y a sus instituciones, incapaces a su vez de satisfacer mínimamente las exigencias derivadas de unos derechos que se proclamaban (pero que solo se proclamaban) como la «razón social» del artificio estatal y de su fuerza. El garantismo y su articulación teórica suponen así una rehabilitación del orden jurídico como instrumento idóneo para llevar a la práctica esa utopía de derecho positivo que es el programa emancipador de la Ilustración; pero idóneo solo a condición de que en la práctica resulte coherente con su propio modelo éticopolítico. Un ejemplo muy claro de lo que digo nos lo ofrece el derecho penal: frente al radical abolicionismo que se sitúa en el puro punto de vista externo, antijurídico y crítico frente a cualquier institucionalización, el garantismo supone una reivindicación del derecho, en concreto de un derecho penal mínimo porque intenta minimizar tanto la violencia informal que nace de la sociedad como la violencia formal que procede del Estado (PiII 346 ss.). Y, junto a la rehabilitación del derecho, la rehabilitación también de los juristas, ya no meros exegetas de la voluntad del poder expresada en normas positivas, sino atentos vigilantes de la realización de un modelo teórico que es también un modelo de filosofía política: su función básica de denunciar lagunas y antinomias no es una simple función técnica, sino el cabal cumplimiento de un papel civil y político que está presente en la dimensión pragmática de la ciencia jurídica; una dimensión pragmática semejante a la que en su momento tuvo la doctrina del derecho natural racionalista.