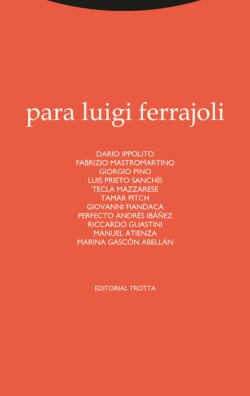Читать книгу Para Luigi Ferrajoli - Riccardo Guastini - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La filosofía política y la teoría de la democracia
ОглавлениеEn cuanto teoría general del derecho, el garantismo se caracteriza, pues, por ser un «positivismo crítico». Es el propio Ferrajoli quien así lo ha representado, contestando el «positivismo dogmático» de quien predica la validez del derecho vigente o asimila las nociones de existencia y efectividad de las normas (Ferrajoli 2018: 871). Sin embargo, la ampliación del horizonte teórico del positivismo es solo una de las perspectivas desde las que puede contemplarse el edificio del garantismo. Las geometrías complejas de su diseño arquitectónico se apoyan en pilares de una sólida filosofía política y convergen en una original teoría de la democracia.
En más de medio siglo de actividad intelectual y de militancia civil, ciertamente, las ideas, las aspiraciones y las posiciones políticas de Ferrajoli no han permanecido inmutables; pero los fundamentos filosóficos de su reflexión sobre la civitas son reconocibles del primero al último (mañana ya penúltimo) de sus escritos. Liberalismo, igualitarismo, laicidad del derecho y de la moral se unen y se corroboran en la oposición a toda forma de organicismo político y de estatalismo ético; en la desmitificación de las retóricas de legitimación naturalista o religiosa de las instituciones y del poder; en la repulsa de las doctrinas que hipostatizan el cuerpo político y que celebran al estado como fin: como ente superior respecto de sus fines, intereses y valores, el ordenamiento jurídico es instrumental y los sujetos del ordenamiento son subordinados6.
Bajo el prisma filosófico-político, el garantismo recupera y renueva la concepción contractualista del estado, liberándola de los escombros metafísicos del iusnaturalismo y declinándola en clave utilitarista. Se trata, conviene señalarlo, de una recuperación y de una renovación maduradas en plena independencia con respecto a los más influyentes replanteamientos de tales doctrinas producidos en el siglo pasado: ninguna deuda con el neocontractualismo de Rawls, ningún ligamen con el utilitarismo de Harrod o de Brandt. Es con los grandes teóricos del racionalismo político y del pensamiento jurídico ilustrado con los que Ferrajoli gusta confrontarse: con el «pensamiento constituyente» (Ferrajoli 2013: 537) de Hobbes y de Locke, de Montesquieu, de Beccaria y de Bentham. Las citas y los reenvíos a sus obras se cuentan por decenas en Derecho y razón y en Principia iuris. Pero sería un error de planteamiento considerarlos reductivamente como fuentes de su garantismo. La relación de Ferrajoli con los clásicos es mucho más fecunda, porque vivifica su pensamiento contaminándolo con el suyo propio.
Antes aún de ser reinterpretada como «gran metáfora de la democracia» (DR 882-883) y como paradigma ideal del constitucionalismo7, la doctrina del contrato social es valorada como arquetipo de las concepciones heteropoyéticas del estado, que condicionan la legitimidad de las instituciones políticas y de las normas jurídicas a las expectativas de los individuos reunidos en sociedad. Si el estado es un ente artificial, si es el producto de la acción humana (el fruto de una alianza entre voluntad y razón), entonces, el centro gravitacional del universo político no es él sino la sociedad de los individuos. Así, a la naturalización de la polis, a la teología de la potestas, a la representación holística de la communitas perfecta, subyace el reconocimiento de la primacía axiológica del ser humano. El garantismo hace fructificar la herencia de esta «revolución copernicana» (Bobbio 1990: 56) de la modernidad, perfilándose como doctrina del estado-instrumento: precisamente, como doctrina de la fundación externa del estado sobre las necesidades y los intereses primarios de las personas (DR 883-886).
De la valorización de la persona como fin y de la finalización del artificio político a la tutela de sus artífices, se deriva la doctrina ilustrada-liberal del estado de derecho. Que, en una primera aproximación, el garantismo sea encuadrable dentro de este linaje filosófico, resulta del hecho de compartir otros tres postulados doctrinales: a) la idea de que el poder político, si bien es necesario para la pacífica convivencia, está peligrosamente inclinado a exorbitancias despóticas (con independencia de quien lo ejerza); b) la inversión en el derecho positivo como instrumento de organización, regulación y limitación del poder; c) la tesis de que el reconocimiento jurídico de la centralidad de la persona en el consorcio civil exige la tutela de sus necesidades e intereses fundamentales bajo la forma de derechos subjetivos sustraídos al arbitrio potestativo. A partir de estos presupuestos, Ferrajoli limpia la fórmula del «estado de derecho» de los equívocos semánticos y de las incrustaciones tradicionales, comprometiéndose en la teorización de un modelo político-institucional caracterizado por la «funcionalización de todos los poderes del estado a la garantía de los derechos fundamentales, a través de la incorporación limitativa de los deberes públicos correspondientes en la constitución» (DR 856-857).
El garantismo, en cuanto doctrina del estado de derecho, tematiza el cambio de paradigma jurídico-político generado en la configuración del ordenamiento jurídico, por la transición del estado legislativo de derecho al estado constitucional de derecho: dos modelos de organización política unidos por el ideal regulativo del «gobierno de la ley», pero bastante distintos en el modo y en el grado de tutela de los sujetos, así como en la concepción de los poderes públicos (cf. Ferrajoli 2002: 349-386).
En la reconstrucción ideal-típica de Ferrajoli, la génesis del estado legislativo coincide con la afirmación del principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho existente. Sobre esta base, es derecho todo y solo el conjunto de las normas producidas por los órganos competentes de conformidad con las normas sobre su producción. El estado adquiere así el monopolio de la producción jurídica, poniendo fin a la época del derecho jurisprudencial, caracterizada por la centralidad de la doctrina y de la jurisdicción como fuentes del derecho y por la prevalencia de un criterio de individualización de las normas jurídicas de tipo sustancialista, informado en la concepción ético-cognoscitivista para la que veritas, non auctoritas, facit legem. Aunque tal principio iusnaturalista pueda aparecer intuitivamente más justo y más racional que el postulado positivista auctoritas, non veritas, facit legem, solamente este último, o sea, el principio de legalidad en la base del estado de derecho, está en condiciones de asegurar, junto con la soberanía de la ley, esa precondición de la libertad y de la igualdad que es la certeza del derecho. En cambio, el criterio de la intrínseca justicia tiende a resolverse (como muestra la experiencia jurídica premoderna) en el caos normativo y en el arbitrio potestativo, al no ser el ius deducible de la iustitia, ni esta predicable de veritas: radical es la desconfianza de Ferrajoli en las (siempre vivas) pretensiones sapienciales del derecho jurisprudencial.
Sin embargo, el estado legislativo no constituye la completa institucionalización del paradigma normativo del estado de derecho, en el que el ordenamiento jurídico impone a los poderes públicos el fin de salvaguardar los derechos subjetivos. Su falta de plenitud con respecto a un similar modelo estatal consiste en el hecho de que el carácter meramente formal del principio de legalidad no vincula a la ley a ningún fin determinado y no circunscribe de manera alguna su radio de intervención. La ley, que condiciona los actos jurídicos subordinados a ella (sujetando a los poderes jurisdiccionales, administrativos, ejecutivos y negociales de los que aquellos actos son ejercicio), carece de condicionamientos: por consiguiente, el poder del que ella emana es un poder absoluto, de cuya discrecional voluntad imperativa va a depender la existencia y la tutela de los derechos subjetivos. Por tanto, el estado legislativo de derecho puede definirse como un estado legal más que estado de derecho en sentido estricto, en cuanto formaliza un sistema de gobierno per leges, pero no sub lege (cf. DR 855-857).
La sujeción de todos los poderes al derecho (incluida la potestad legislativa) se cumple solo con el paso al estado constitucional de derecho, caracterizado por el ordenamiento jurídico de constitución rígida. La rigidez y la superioridad jerárquica de las normas constitucionales, aseguradas por la institución de un control jurisdiccional de constitucionalidad, condicionan la ley a la coherencia con los significados de las normas de grado supraordenado, introduciendo un principio de legalidad sustancial que integra el principio de legalidad procedimental relativo a las competencias y a las formas de la producción legislativa. Esta doble dimensión de la legalidad, subraya Ferrajoli, crea una disociación entre existencia y validez de las normas legales, haciendo que esta última dependa no solo, como la primera (con lo que en el estado legal coincidía), de la observancia de las normas formales sobre la creación del derecho, sino también de la adecuación de los contenidos normativos de las leyes a los contenidos normativos de la constitución. Así, la existencia de normas jurídicas supraordenadas al derecho legislativo reconduce sub lege también los actos de ejercicio del poder legislativo, condicionando su validez al respeto de los derechos subjetivos positivizados en el vértice del ordenamiento.
Ferrajoli evidencia, analiza y valoriza las repercusiones estructurales en el plano de la forma de gobierno democrática fruto de este cambio en la forma del estado, producto de la juridización de la summa potestas y de la constitucionalización de un catálogo de derechos fundamentales. En virtud de este nuevo orden jurídico, la democracia deja de identificarse con la sola dimensión política del sufragio universal, de la representación y del principio de mayoría, es decir, con las modalidades, los procedimientos y los sujetos de las decisiones, y adquiere una dimensión sustancial relativa al contenido de lo que puede, no puede o no puede no ser decidido. De este modo, al incorporar los principios del estado de derecho a través de la normatividad de la constitución, el ordenamiento democrático viene a configurarse como democracia constitucional.
Dando un vistazo a la producción ensayística de Ferrajoli, se advierte fácilmente que el problema de la democracia ha estado siempre en el centro de su reflexión: de los años sesenta, cuando polemizaba con Norberto Bobbio sobre la realidad efectiva de la democracia representativa y reflexionaba con Danilo Zolo sobre la estructura económica de la democracia autoritaria (cf. Ferrajoli, en Ferrajoli y Zolo 1980), hasta nuestros días, cuando se dispone a sacar a la luz una comprometida teoría general del garantismo constitucional, titulada La construcción de la democracia***. Por lo demás, la continuidad de intereses y programas de investigación es un rasgo característico de la actividad intelectual de Ferrajoli: en 1963, a los veintitrés años, publicó su ensayo «Sulla posibilità di una teoria del diritto como scienza rigorosa» (Ferrajoli 1963); después de más de cuarenta años, llevaría a cabo su ambiciosísimo proyecto de axiomatización del discurso teórico con la aparición de Principia iuris. Obviamente, este dato de continuidad tiene relación con los problemas afrontados a lo largo de esos decenios, no con las soluciones que ha ido proponiendo. Del mismo modo que han cambiado el léxico, las categorías y las articulaciones de la teoría del derecho, así han cambiado también las coordenadas de su reflexión sobre la democracia.
Confrontando los documentos más significativos de aquella reflexión con sus aportaciones más recientes, los cambios resultan ser muy notables. Distantes quedan los juicios sobre la relación entre democracia y economía de mercado, entre democracia y estado social, entre democracia y representación política. Profundamente transfigurado resulta el par conceptual pueblo/soberanía popular. Distinta es la concepción del poder jurisdiccional. En síntesis, en los años setenta, Ferrajoli piensa la democracia como lugar de igualdad y libertad, con la óptica revolucionaria del socialismo, afirmando su absoluta incompatibilidad con el orden capitalista: la democracia existente no es democracia8. Sus flamígeros escritos de la época son encuadrables en aquella polifónica tradición del pensamiento democrático que Giovanni Sartori denomina «normativismo de oposición» (Sartori 1995: 33): definen el ideal de la democracia por oposición a la democracia real.
Difícilmente encuadrable en las clasificaciones canónicas es, en cambio, la originalísima teoría de la democracia constitucional que Ferrajoli comenzó a elaborar en los años ochenta, delineada en Derecho y razón, que sistematiza en Principia iuris y desarrolla, refina y actualiza en todas las obras sucesivas (entre otras, Ferrajoli 2011c y Ferrajoli 2014). Es una teoría jurídica de la democracia que mira a reflejar, elucidar y poner en ejecución el paradigma normativo inmanente a los ordenamientos democrático-constitucionales edificados en Europa occidental en la segunda posguerra. Compartiendo en lo sustancial las tesis ético-políticas que tienen en ellos expresión institucional, Ferrajoli replantea la soberanía popular en el horizonte del orden constitucional, reelabora en sentido garantista la separación de poderes, propugna una refundación de la representación política en el marco de una reconfiguración de la democracia como sistema sinérgico de derechos políticos, civiles, sociales y de libertad. Colocados en el vértice de la jerarquía de las fuentes por las normas constitucionales de las que son el significado, tales derechos fundamentales componen una red de límites y vínculos al poder e imponen la puesta a punto de garantías que aseguren su efectividad.
Desde esta perspectiva, el garantismo se presenta como una teoría de la democracia constitucional que, tomando los derechos en serio, pone en el centro de la reflexión jurídica y de la proyección política el tema de las garantías; es decir, de las técnicas normativas funcionales a la tutela de las inmunidades, las facultades, las expectativas y los poderes que las normas constitucionales atribuyen a todos, en cuanto personas o ciudadanos.
En tal sentido, el garantismo es la otra cara del constitucionalismo (Ferrajoli 2018: 25).