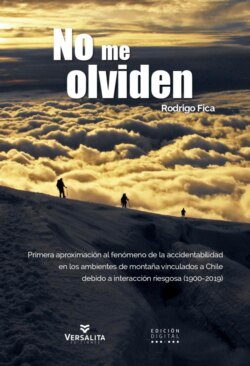Читать книгу No me olviden - Rodrigo Fica - Страница 19
Оглавление6. Implicancias
Esta investigación recopila los accidentes fatales producidos en ambientes de montaña, vinculados a Chile, debido a interacción riesgosa y sucedidos entre los años 1900 y 2019. Objetivo cuya formalización, a pesar de que es llevada a cabo mediante el uso de varios ejemplos, todavía requiere explicaciones adicionales para la cabal comprensión de los efectos que causa ponerla en práctica. Específicamente, 10 puntos en particular que ameritan profundizarse.
Primero, que no es casualidad que hasta aquí no se haya hecho mención alguna, como factor de inclusión, a la nacionalidad de los involucrados; puesto que tal variable es efectivamente irrelevante. O, dicho de otro modo, que este estudio se preocupa de añadir aquellos eventos que satisfacen el criterio arriba indicado, independientemente a si las víctimas eran chilenas o extranjeras (ya sea de paso o residentes). Determinación que refleja la realidad de que, cuando sucede un accidente, nuestra sociedad reacciona de igual manera ante la emergencia sin mediar cuestionamientos acerca de la procedencia de los afectados.
La segunda consecuencia es una que se deriva implícitamente de la componente “interacción riesgosa”. Consiste en lo siguiente: cuando se evalúa un evento para clasificarlo y, luego, dilucidar si corresponde agregarlo (o no) a la investigación, lo que importa es lo que la gente “hace”; no lo que “es” (o dice que “es”). O sea, da lo mismo el tipo de rótulos que el accidentado tenía o se haya auto-asignado, lo que prima es la actividad que estaba realizando. De lo contrario, se producirían absurdos tales como, por ejemplo, clasificar el evento de un escalador que fallece esquiando... ¡como un accidente de escalada! (cuando lo correcto es catalogarlo como uno de esquí).
Esta misma consideración (lo que manda es lo que las personas hacen, no lo que son) es la que explica también por qué no se efectúa distingo entre muertes civiles y uniformadas. Mundos con diferencias que van desde lo filosófico hasta lo legal, pero que en lo que a esta investigación atañe se reducen a una simple noción: más allá que las Fuerzas Armadas y de Orden funcionen bajo una jerarquía de obediencia, en un sistema que incluye remuneraciones y con motivaciones distintas a las habituales en la sociedad (tales como protección civil, defensa nacional o resguardo de fronteras), si sus fallecimientos ocurren en circunstancias que calzan con lo especificado por el objetivo de la investigación, entonces no hay razón alguna para excluirlos. Por eso, en el Listado Central se encuentran los incidentes del desplome de un trineo a una grieta en 1957 en la Base O’Higgins (en donde perdieron la vida los tenientes del Ejército de Chile Óscar Inostroza y Sergio Ponce), la caída en 1997 de un marino en el glaciar García en el Campo de Hielo Sur (causando la muerte del Cabo 2º Julio Toro) o la tragedia de los soldados víctimas del viento blanco el 2005 en la zona del volcán Antuco (que provocó la muerte de 45 militares).
La tercera reflexión es acerca de las implicancias de haber establecido en la definición de ambiente de montaña (I.B.2) la exigencia que este debe ser una región sólida.3
Tal restricción, una que pronto se revela como un punto de partida para una extensa y relevante discusión macro, es necesaria a pesar de su obviedad para así poder descartar de este estudio aquellos accidentes producidos en los elementos de “aire” o “agua”; ya sea por caídas o hundimientos de vehículos mecánicos (aviones, barcos, helicópteros, lanchas...), por sus propias actividades de aventura (kayak, rafting, paracaidismo, parapente...), o los derivados de las variadas acciones humanas realizadas en su entorno (como los ahogados en playas, lagos, ríos o lagunas).
El motivo principal de estas exclusiones se centra en el hecho que tales medios generan dinámicas tan diferentes a las que se están abordando en este trabajo, que las explicaciones casi se podrían dar por entendidas. Como lo que acontece cuando las personas se suben a una aeronave (o buque) de transporte, en donde ellas esperan arribar a otro sitio ubicado a centenares o miles de kilómetros de distancia sin mediar esfuerzo físico de su parte; involucrándose con ello, por lo tanto, en un acto en el que no están presentes dos de los requisitos que para esta investigación son centrales: interacción riesgosa y ambiente de montaña. Exigencias que, en el caso de sus respectivos deportes de aventura, tampoco se cumplen del todo, ya que si bien la primera componente existe en la forma de un símil, la segunda no. Por ejemplo, en los paracaidistas; quienes deben resolver la problemática planteada por la caída libre (una que presenta semejanzas a lo que es la interacción riesgosa), pero sin tener que lidiar con las dificultades de desplazarse físicamente por el terreno (que es lo propio de estar inserto en un ambiente de montaña). Razonamiento que, con variaciones, se aplica también al parapente, alas delta, wingsuiting, rafting, kayak y otros tantos.
Por supuesto, tal separación entre elementos (aire, agua, tierra) se establece a pesar de que estos nunca son absolutamente independientes entre sí; las cuencas de los ríos, las condiciones lacustres o las corrientes de aire, por citar algunas, son afectadas por la topografía de las cercanas masas terrestres (y viceversa). Sumado a que en ocasiones las tragedias también se producen por impacto directo, como cuando helicópteros o aviones chocan contra un cordón montañoso. Es decir, si se busca con ahínco en los detalles, en un porcentaje no despreciable de las fatalidades producidas en las actividades de aire y agua, tarde o temprano se terminará por descubrir algún ambiente de montaña involucrado.
No obstante, encontrar tal supuesta conexión entre estos distintos elementos no justifica agregar las aludidas expresiones al estudio, puesto que el descrito vínculo es una segunda o tercera derivada y no una de tipo inmediata; tal y como la definición de interacción riesgosa exige, al sostener que la exposición al entorno debe ser una de directa relación causa-efecto (ver I.B.4). O sea, si un kayakista se accidenta, normalmente las causas de aquello se buscarán en lo sucedido en el río (y no en la montaña que origina el curso de agua); al igual que lo que sucedería con la muerte de un parapentista, en donde los análisis se enfocarán en lo que se relaciona con su vuelo (y no en si el glaciar donde cae tiene grietas). Una situación de “sentido común” que, en cualquier caso, la sociedad tiene bien asumida y que se refleja en la existencia de legislación que les entrega a ciertos organismos la potestad para investigar, fiscalizar y regular estas actividades y sus accidentes (tales como la Dirección General de Aeronáutica Civil o la Dirección General del Territorio Marítimo).
Por todo lo cual, se justifica que no aparezcan en el Listado Central incidentes como el del avión Douglas DC-3 que se estrelló en las cercanías del Nevado de Longaví en 1961 (causando 24 víctimas, dentro de ellas parte del equipo de fútbol Green Cross), la muerte del montañista y filántropo Douglas Tompkins en el lago General Carrera en el 2015 (por hipotermia tras volcarse su kayak debido al fuerte oleaje), el fallecimiento de los 3 extranjeros que realizaron un salto sobre el Polo Sur en 1997 (sus paracaídas no se abrieron por razones nunca aclaradas), el deceso de Claudia Castañeda en el río Trancura en el 2009 (quien cayó al agua haciendo rafting y fue arrastrada por la corriente) o el impacto del vuelo 107 de LAN Chile al interior del Cajón de Lo Valdés en 1965 (provocando la muerte de sus 87 ocupantes).
Análisis a los que todavía hay que agregar aquellos accidentes donde aparecen involucrados más de un elemento. Que en el caso de esta investigación se reducen a dos posibilidades: aire-tierra y agua-tierra.
Con respecto al primero de ellos (aire-tierra), se ha de advertir que son de muy baja ocurrencia; sin embargo, curiosamente en Chile existe uno cuyas repercusiones fueron de alcance mundial: la caída en 1972 en la zona del volcán Tinguiririca del avión que transportaba rugbistas uruguayos. Historia que en cuánto a lo que le compete a este trabajo, uno podría asumir que no corresponde considerarlo porque, según lo establecido, se trataría de un accidente aéreo... si no fuera por un inesperado “detalle” que lo cambia todo: hubo sobrevivientes. Quienes, a partir del momento en que el aparato se estrelló, dieron inicio a una interacción riesgosa en un ambiente de montaña vinculado a Chile (en estricto rigor, el avión capotó en el lado argentino); con lo cual, se justifica agregar a la recopilación los 8 decesos que se produjeron después de sucedido el impacto (Juan Menéndez, Liliana Methol, Carlos Roque, Enrique Platero, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Diego Storm y Marcelo Pérez).
En cuanto a las situaciones agua-tierra, estas son más frecuentes; habitualmente personas que se encuentran desplazándose por un área silvestre y acaban por perder la vida en playas, ríos o lagos (ya sea por traumatismos, asfixia o hipotermia). Incidentes que son de difícil evaluación debido a que, para determinar si los eventos calzan con la accidentabilidad de la que trata este libro, los detalles de lo ocurrido importan. El deceso de un individuo por una caída a un río puede parecer a primera vista muy similar al de otra persona que se ahoga en un lago... hasta que se advierte que el primero era un excursionista que llevaba varios días caminando por un remoto bosque, mientras que el segundo era un adolescente que jugaba con sus amigos al lado de un estacionamiento de autos. Complejidad que se visualiza claramente en las finas decisiones tomadas que llevaron a la inclusión en el Listado Central de los casos de Exequiel Ortega (atrapado por el río Colorado en 1968 tras escoltar a un grupo que iba al Tupungato), el del excursionista Daniel Santibáñez (perecido por inmersión en 1989 mientras recorría el Parque Nacional Torres del Paine) o el del joven Sergio Ulloa (quien en el 2005 no volvió de una actividad cuando correspondía y sus restos aparecieron más tarde en el río Teno). Misma problemática que lleva, por otro lado, a la exclusión de los incidentes del ingeniero Miguel Sáez (quien en 1997 fue encontrado sin vida en el río Espolón), el del arriero Víctor Vidal (cuyo cuerpo sería ubicado en el río Paine poco después de salir a realizar un arreo en 1999) o el del escalador Martín Villarroel (llevado por las aguas del río Maule mientras se encontraba en el 2017 en el Valle de los Cóndores).
Ahora, los fenómenos originados por el “agua” que afectan la “tierra” no terminan aquí; también están los maremotos. Tipos de tragedias que no se consideran en este trabajo, porque su génesis destructiva se da en los océanos y, además, su accidentabilidad no tiene prácticamente relación alguna con las propias de los ambientes de montaña. Aunque... se admite que existen eventos particulares que técnicamente podrían cumplir los criterios formalizados; tal y como la destrucción por un tsunami “interno” de un caserío ubicado en las orillas del lago Cabrera el 19 de febrero de 1965. Una tragedia que se originó por una avalancha que se desprendió del cerro Yates; la cual, tras caer desde los 2 mil metros de altitud, terminó por vaciarse en el sector noreste del indicado lago, provocando una marejada que inundó los sectores ribereños y causó la muerte de por lo menos 28 personas.
Largas elaboraciones para, en resumen, dejar establecido que este estudio solo comprende aquellos accidentes fatales donde hay una significativa participación de la componente “tierra”.
Lo que lleva a la cuarta reflexión; una derivación de lo recién comentado y cuya lógica se expresa de la siguiente manera: si los maremotos fueron descartados de la investigación principalmente por ser desastres naturales de “agua”, entonces ¿eso implica que los terrestres sí habrían de estar incluidos? ¿Tales como las erupciones volcánicas o los terremotos?
Y la respuesta es no. Por una muy simple razón: los orígenes de estos se encuentran en dinámicas localizadas al interior del planeta; no sobre su faz. Lo que, dicho sea de paso, era el motivo para haber indicado en la definición de “ambiente de montaña”, que esta debe ser una región de la superficie terrestre (ver I.B.2).
Además que el tipo de accidentes como aquellos donde un sismo (o un flujo piroclástico) destruye una casa, no ilustra en nada el fenómeno que se está estudiando; aunque dicha construcción se localice en un área silvestre. No obstante, sí hay un caso especial: cuando tragedias como las descritas desencadenan caídas de roca o nieve que, después, son los que acaban por impactar a las personas; como lo sucedido el 28 de marzo de 1965 en el cerro La Campana, cuando, producto de un terremoto, una masiva cantidad de piedras impactó a 4 escaladores. Accidentes que sí corresponde agregar al estudio, porque se considera que su causa directa de mortalidad no es el movimiento sísmico en sí, sino que el derrumbe posterior (tipo de decisión que es discutible y que se aborda en mayor detalle en I.C.10).
La quinta implicancia es acerca de cómo se han de tratar los derrumbes.
Es decir, avalanchas, aludes, desprendimientos, aluviones, desmoronamientos o como se le quiera denominar a toda esa gama de peligros constituidos por la caída desde un punto alto de grandes masas de material (ya sea de nieve, tierra, rocas, lodo, hielo, agua, barro, etcétera). Mecanismo de accidentabilidad que, como históricamente se le ha rotulado como el peligro más letal que plantean los ambientes de montaña en el mundo, exige tener un especial cuidado en el modelamiento para asegurarse que este represente fidedignamente tal influencia.
Para comenzar, se ha de recordar que lo que determina si un acto califica para ser visto como de interacción riesgosa es la combinación cualitativa de las variables que la componen: la acción y la exposición (ver I.B.4). Estableciéndose entre ambas un ejercicio de ponderaciones que, por supuesto, varía según cada evento; por ejemplo, si se pretende ascender el cerro Morado en el Cajón del Maipo, para luego bajar esquiándolo, ambos factores tendrán roles relevante:
Pero, en otras ocasiones, una de ellas predominará notoriamente. Si se duerme en la mitad de la Pared Sur del Lhotse será la “exposición” (debido a las avalanchas que caen por tal vertiente); si se intenta un récord de velocidad por la ruta normal al Plomo, será la “acción” (puesto que prácticamente existe un sendero de principio a fin).
Gráficamente:
Con lo cual, se aprecia que no importando cuán diferentes puedan parecer las situaciones, siempre la acción y la exposición estarán presentes. Salvo... en los derrumbes.
La razón de esta notable excepción radica en que, dado el enorme peligro que estos fenómenos plantean, su influencia en la ecuación a través del factor exposición (que es donde se localizan los peligros del entorno) llega a ser tan dominante que termina por anular el factor acción (o, dicho de otra manera, este se hace cero). Usando un ejemplo más exagerado para ilustrarlo, la caída de una avalancha o aluvión es como la de un enorme meteorito; es irrelevante si la persona está corriendo, caminando, dentro de un auto, durmiendo al descampado o en una bodega, el resultado final para él será el mismo. Con lo que, además, comienza a percibirse que lo que en el fondo la exposición mide es el grado de fragilidad del individuo frente al ecosistema; que en el caso de los derrumbes alcanza su máximo valor posible porque el sujeto no tiene forma de defenderse de ellos.
Antecedentes, en suma, por los cuales esta investigación decide incorporar, en principio, a todas las víctimas fatales que se hayan producido en los ambientes de montaña vinculados a Chile debido a los derrumbes.
Una determinación que algunos encontrarán cuestionable. Ya que, entre otras cosas, a veces obliga a agregar eventos que, de no estar presente una avalancha o alud, no serían vistos como de interacción riesgosa (porque la componente “acción” no calificaría para ello). Como cuando los afectados son familiares que esperan en una morada sin ejecutar actos físicos para desplazarse; ocasiones en las que el único elemento en común con el fenómeno de la accidentabilidad que se está abordando, es que ellos estarían encarando (a veces sin ni siquiera saberlo) el mismo nivel de exposición a un latente derrumbe que el que enfrentarían, por ejemplo, esquiadores o montañistas (como lo acontecido en 1984 en la Bocatoma Maipo, en donde una avalancha destruyó varias viviendas y causó la muerte de 7 personas; incluyendo 2 esposas y 3 menores de edad).
Considerar tales “discutibles” incidentes en la recopilación puede provocar que se ponga en duda la pertinencia del marco conceptual utilizado. Sin embargo, se insiste, esto es por la necesidad de representar apropiadamente las consecuencias ocasionadas por los derrumbes dadas la importancia que revisten. Con un modelamiento que, a pesar de las descritas desventajas, igual permite darles un tratamiento formal y equitativo a tales tragedias; además de reunir en un solo registro a todos los eventos causados por aludes o avalanchas en Chile.4
La sexta consecuencia se refiere a los accidentes de tránsito (volcamientos, choques, desbarrancamientos o afines). La mayoría de los cuales no se agregan a la investigación por los motivos ya indicados (fenómeno disímil, interacción no riesgosa e institucionalidad propia para encauzar accidentabilidad). Criterio que se aplica indistintamente aunque los fallecidos hayan sido notorias personalidades vinculadas a los deportes de aventura; como los decesos del reconocido escalador Carlos Fuentes (al caer su jeep al río Maipo en el 2001) o el del campeón sudamericano de snowboard Felipe Parker (quien impactó su auto contra un árbol en la comuna de La Reina en el 2007).
No obstante, hay dos “excepciones” a esta regla.
La primera tiene que ver con las motos de nieve. Porque ellas, a pesar de que son un medio de locomoción no biológico, no se movilizan por carreteras, no conforman un flujo vehicular y su fragilidad es lo suficientemente alta como para que su tipo de accidentabilidad sea más cercana a la que se experimenta al cabalgar un animal que al subirse a un automóvil (de ahí la razón para que aparezcan en la recopilación casos como el de Eduardo García en 1999 en la Península Antártica).
La segunda situación especial se da cuando una persona viaja en un vehículo motorizado por un camino vial en un ambiente de montaña y, debido a algún imprevisto, se ve de súbito sin la posibilidad de seguir usando la radical capacidad de desplazamiento de su máquina; lo que deja a sus actores a merced de los elementos en la forma de una interacción riesgosa y, luego, es materia de esta investigación. Incidentes como el del Gonzalo Espinoza en el área de Portillo en 1984 (quien, en sus esfuerzos por sacar su vehículo de la nieve, sufrió un ataque cardíaco), René Bishop en Los Libertadores en 1983 (quién continúo caminando tras quedar su vehículo bloqueado por mal tiempo en la Curva del Japonés), o el de Mario Maass en el paso de Pino Hachado en 1993 (quien, al abandonar su auto para buscar ayuda en el lado argentino, sufrió una caída que lo dejó mal herido y a merced de los elementos).
La séptima reflexión es acerca de los suicidios. Sobre los cuales perfectamente se podría argumentar que, aunque sucedan en ambientes de montaña con interacción riesgosa, no correspondería agregar al estudio porque no serían “accidentes” sino que hechos premeditados. Argumento que parece sensato pero al que se le contrapone aquel otro que remarca que, si una persona se interna en un área silvestre para quitarse la vida, su desaparición causará igual repercusión social e igual uso de recursos públicos/privados que los desencadenados por los de un accidente no deseado.
Además, otro factor rara vez comentado, que existen serias sospechas que los suicidios han estado encubiertamente presente en un número no marginal de conocidos accidentes de montaña que, hasta ahora, han sido explicados vía otras causales (como, por ejemplo, el frío o las caídas). Lo que significa que, si se decidiera no incluirlos en la recopilación, entonces habría que llevar a cabo un ejercicio de re-investigación para dilucidar cuáles de estos históricos eventos efectivamente no fueron suicidios y cuales sí; para luego proceder a descartar estos últimos (o de lo contrario el recuento quedaría inconsistente). Sin embargo, sería demasiado optimista pretender que tal ejercicio entregaría resultados verosímiles, ya que determinar si una víctima tenía intenciones (veladas o no) de quitarse la vida mientras efectuaba una actividad al aire libre, es un asunto que plantea ingentes dificultades legales, sociales, informativas y humanas. Por no mencionar el problema que el objetivo último de tales pesquisas sería la emisión de un juicio tajante al respecto (fue suicidio, no fue suicidio); lo que es muy aventurado de realizar porque tal afirmación tendería a basarse en información circunstancial (dada la habitual falta de pruebas, registros o testigos).
No; excesivamente complejo. Así es que, para resolver este dilema, la aproximación más lógica fue simplemente incorporar a todos los accidentes. Hayan sido suicidios o no.
La octava consecuencia es acerca de otra característica que se exige a los ambientes de montaña en su definición: que sean regiones no controladas del paisaje geográfico (ver I.B.2).
Esta es una restricción importante que se origina en las diferencias que la sociedad debe hacer entre los dos tipos de entornos que hoy en día coexisten en el planeta: los controlados versus los salvajes. Conceptos cuya completa explicación no corresponde realizar aquí (aunque una aproximación se encuentra en IV.A.1), pero que se está obligado a utilizar ahora para diferenciar los verdaderos ambientes de montaña de aquellos otros que, a pesar de que también tienen desniveles, árboles, ríos y/o cerros, han de entenderse más bien como parques de diversiones en terreno (o, si gustan, estadios no urbanos). Lugares en los que se desarrollan actividades tales como canopy, paintball, equitación, bungee, bicicleta u otros similares; los cuales, dado el contexto en el que se realizan, esbozan una gravedad menor a la que se produce en los espacios salvajes, porque, en caso de accidentes, el apoyo que (se supone) existe en tales circunstancias es uno que pretende que la respuesta para asistir a los heridos se mida en minutos (y no en días como en, por ejemplo, el montañismo).
Dicho más formalmente, los anteriores no serían actos de interacción riesgosa ya que el factor “exposición” tendería a ser cero. Lo que, en resumen, justifica que no estén añadidos a la recopilación decesos como los del joven Alex Zamorano en un bike park (en la comuna de Los Lagos en el 2012) o los de Alejandra Hernández y Jenny Figueroa practicando canopy (la primera en Las Vizcachas en el 2013, la segunda en la zona del volcán Osorno en el 2018).
La novena consideración es que no hay ninguna razón conceptual para negar la inclusión de incidentes ocasionados en ambientes de montaña por agresiones; ya sean provenientes de otros seres humanos o bien animales. Los primeros representando una amenaza poco frecuente pero real (generalmente atracos en zona cercanas a las ciudades), los segundos tan difíciles de documentar que, de hecho, este trabajo no dio con ninguno (el caso de Eduardo Alarcón, cuyo deceso se debió al ataque de un puma en 1998 en la Región de Magallanes, no corresponde ya que sucedió mientras aquel hacía pesca deportiva a orillas del lago Sarmiento).
Y, para terminar (la décima y última consecuencia), la situación que plantean los accidentes sucedidos a rescatistas. Para lo cual primero se ha de entender lo siguiente: si una persona sufre un percance mientras efectúa una interacción riesgosa en un ambiente de montaña, eso no necesariamente implica que el hipotético y posterior procedimiento de ayuda funcionará bajo los mismos principios. Porque hay de todo; algunos serán realizados a pie o con animales, otros con cuanto vehículo aéreo, terrestre o naval esté disponible. Luego, si un socorrista muere en un operativo de rescate, tal caso será incluido o no en el estudio dependiendo de las características de su propio accionar (y no el del empleado por a quien se va a asistir). Por lo cual, sí aparecen mencionados en la recopilación los voluntarios fallecidos en el episodio del Paso Pehuenche en 1974 (Reinaldo Pérez y José Espinoza), pero no aquellos causados por la caída de un helicóptero de Carabineros de Chile en el volcán Osorno en 1987 (que provocó los decesos de Luis Malagüeño y Jean-Pierre Laude).
Esas serían, entonces, 10 de las más importantes implicancias que ocasiona aplicar este marco conceptual.
Resumidas en forma de lista son:
– La nacionalidad es irrelevante.
– Lo que importa es lo que la gente “hace”, no lo que “es”.
– Eventos acuáticos o aéreos no están considerados.
– Se excluyen erupciones volcánicas y terremotos.
– Se incorporan todas las muertes por derrumbes.
– No se consideran los accidentes de tránsito.
– Están incluidos los suicidios.
– Estadios no urbanos no son espacios salvajes.
– Se incluyen agresiones de personas y animales.
– Accidentes de rescatistas son evaluados según su propio accionar.
Como se puede comprender, esta lista podría ampliarse; sin embargo, con las ya señaladas es posible hacerse una idea de cómo funciona el criterio de esta investigación. Quedando ahora solo pendiente, para dar por cerrada la construcción del marco conceptual, especificar la estructura que se le da a la información reunida. Una tarea de agrupación y rotulación de los datos que permite realzar sus características en común, dar apropiada perspectiva a sus diferencias, facilitar el cálculo de estadísticas y, en suma, matizar la natural confusión que produce su inherente heterogeneidad.
3Adjetivo ("sólido") que no solo permite referirse a los eventos fatales sucedidos en “tierra”, sino que también a aquellos ocurridos sobre “nieve” o “hielo”.
4Las que, dicho sea de paso, explican por sí solas la casi totalidad de las más graves tragedias que han sucedido en nuestros ambientes de montaña: 9 víctimas en San Gabriel en 1930, 9 en el río Coya en 1912, 12 en Los Queltehues en 1926, 20 en El Teniente en 1914, 23 en Lo Valdés en 1953, 29 en Los Libertadores en 1984, 124 en Sewell en 1944, etcétera.