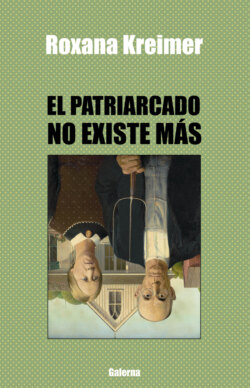Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿A qué se llama neurosexismo?
ОглавлениеEl término “neurosexismo” fue acuñado por Cordelia Fine en su libro Delusions of Gender (“Delirios de género”) para describir un fenómeno que se produciría en las corrientes predominantes del ámbito de las neurociencias, de la neurobiología y en sentido amplio de las ciencias cognitivas, y que consistiría en asumir que hay diferencias esenciales en los cerebros de hombres y mujeres (Fine, 2010, pág. 161). La divulgación de estos estudios, a su modo de ver, generaría profecías autocumplidas, reproduciría estereotipos y sería utilizada para oprimir y marginalizar a las mujeres.
En la misma línea, Daphna Joel sostiene que detectar diferencias en el cerebro tiene implicancias fundamentales para la sociedad, ya que “justifican el tratamiento diferencial de hombres y mujeres” (Joel, 2015). Adoptan una perspectiva semejante Fine (2010, 2017), Eliot (2010), Ciccia (2015, 2017a) y Maffía (2017), directora del Observatorio de Género del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la República Argentina, quien resume el encuadre de las anteriores cuando considera que las neurociencias son una versión contemporánea del sexismo y escribe: “se cambian argumentos para decir lo mismo a lo largo del tiempo”.
Según estas autoras, las características psicológicas de hombres y mujeres son enteramente un producto de la cultura. Esta perspectiva del constructivismo social suele descuidar la evidencia en favor de las diversidades biológicas de sexo en la personalidad y el comportamiento. Todas tienen en común el hecho de ignorar o descalificar en su conjunto a la voluminosa bibliografía científica que proviene de disciplinas muy diversas, como la psicología evolucionista, la genética conductual, la psicología transcultural, la psicología experimental, la antropología, la etología y la neurociencia del desarrollo, tal como analizaremos más adelante. Estas disciplinas tan diversas coinciden en una misma conclusión: existen predisposiciones psicológicas en hombres y mujeres y no son producto de la socialización. En todos los casos, se trata de promedios, es decir, que no serían predictivas de rasgos individuales e interactúan con la cultura.
Lucía Ciccia ya plantea en el título de uno de sus escritos la atribución de “sexismo”,”disciplinamiento sináptico-hormonal” y hasta de “racismo” a la neurociencia: “Genes, sinapsis y hormonas: la continuidad de normativas sexistas, racistas y androcéntricas bajo la categorización genética de los cuerpos” (2015). A este esquema lo juzga “determinista” en el mismo sentido en que en los inicios de la modernidad se plantearon las leyes de la física.
Aunque no utiliza el término “neurosexismo”, desde el título del artículo mencionado (2015), la idea de la palabra divulgada por Cordelia Fine (2010) está presente. Mediante un extenso análisis histórico que pasa lista a los actos de discriminación que padecieron mujeres, gays y otros grupos durante el siglo XIX, a partir de lo que denomina la legitimación del “discurso médico-científico”, Ciccia sostiene que las categorías y hallazgos de las neurociencias contemporáneas son tan discriminatorios como los que llevaron a condenar por su orientación sexual a Oscar Wilde o Alan Turing bajo el amparo de argumentos pretendidamente “científicos”. Tanto la biología del siglo XIX como la del siglo XXI estarían destinadas a reproducir los estereotipos de género, manteniendo a la mujer en el ámbito privado, abocada a su rol de madre, favorecida por atributos como la emocionalidad, la empatía y la intuición, mientras que el hombre estaría ligado a las capacidades cognitivas y a la abstracción. Ciccia sólo admite la existencia de diferencias sexuales que no se originan en la socialización “para algunos desórdenes neuronales”, pero señala que “el sexo no determina ninguna habilidad cognitiva en particular, eso lo determinan las prácticas sociales”. A su modo de ver, “el sexo es una construcción social” y es “la práctica de género la que modifica el cableado neuronal” (2017a). Pareciera que está determinado por una constitución genética y hormonal pero “parte de los estereotipos y luego dirán que estas diferencias que se ven en el cerebro son la causa de los estereotipos” (2017a).