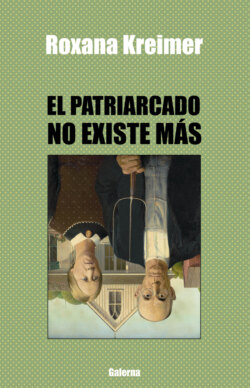Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Relevancia de la perspectiva evolucionista para comprender la conducta de hombres y mujeres
ОглавлениеHemos evaluado cómo, a diferencia de lo que sostiene Lucía Ciccia, cuya sombra tutelar ha impregnado al feminismo argentino en temas asociados a la biología, las fuentes sobre dimorfismo sexual son considerablemente más voluminosas que la media docena de estudios que citan sus dos trabajos y fundamentan su conclusión, y que las investigaciones que incluye en sus escritos no son ni los únicos ni los principales artículos sobre el tema. Por otra parte, en modo alguno poseen, como señala, “un bajo y polémico poder estadístico”. No se circunscriben a pocos participantes sino a miles de ellos, en estudios que suelen ser consistentes entre sí. Cuando apela a metaanálisis, los presupone menos pasibles de sesgos, pero tal como hemos evidenciado a partir de las críticas que han recibido los metaanálisis de Janet Hyde y de Daphna Joel, la primera omite que muchos tipos de intereses y preferencias ocupacionales muestran grandes diferencias (Lippa, 2010) y la segunda exige que un varón no carezca de un solo rasgo típicamente masculino para admitirlo dentro de dicha categoría, tal como señalaron Del Giudice y otros (2016). Ambas omiten toda referencia al dimorfismo que resulta de la selección sexual, resultado del enfrentamiento de estrategias diversas por parte de hombres y mujeres en la historia de la evolución humana, y a los innumerables estudios que son el resultado de esta perspectiva evolucionista.
El feminismo se vería beneficiado en su agenda política si abrevara en el voluminoso cuerpo de evidencias que aporta la psicología evolucionista, ya que partiría de diferencias que pueden mejorar la salud física y psicológica de las mujeres, y de ese modo podría contribuir al diseño de políticas públicas basadas en la evidencia científica.
Es cierto que en el pasado las diferencias entre hombres y mujeres fueron consideradas una prueba de la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, sostener, tal como lo hace Ciccia, que hoy “se continúan justificando biológicamente los presupuestos sexistas y androcéntricos que acompañan la producción de conocimiento científico” es un salto a la conclusión que no cuenta con evidencia en los estudios neurocientíficos contemporáneos.
“Si la heterosexualidad fuera tan natural como nos quieren hacer creer, ¿por qué tanto empeño por mantener el heteropatriarcado? ¿Por qué tanta producción cultural, visual, musical para perpetuar la idea de que una mujer debe sentirse atraída por un hombre, y viceversa?”, escribe Ana María Irún en su artículo “Lo antinatural de ser hetero” (Irún, 2017). En lugar de preguntarse por qué existe ese patrón en la sociedad (y en todas las sociedades conocidas), Irún lo interpreta solo como un imperativo. Pero las canciones y las producciones culturales no dicen “debes sentirte atraída por alguien del sexo opuesto” sino mayormente “me atrae alguien del sexo opuesto”. La respuesta a la legítima inquietud de Irún no la da la literatura feminista, sino la literatura científica.
Frente a la voluminosa evidencia de los estudios empíricos de las últimas décadas, en lugar de seguir negando las diferencias de predisposiciones psicológicas de hombres y mujeres que no son producto exclusivo de la socialización bajo el mote erróneo de “determinismo biológico”, ya que ningún investigador niega que se trate de promedios y de predisposiciones que interactúan con el medio ambiente, deberíamos preguntarnos si algunas de ellas pueden o deben ser modificadas y si vale la pena hacerlo. Sostener que las mujeres no deben ser discriminadas no es lo mismo que sostener que son biológicamente indiferenciables. Si queremos cambiar el mundo, primero debemos conocerlo.