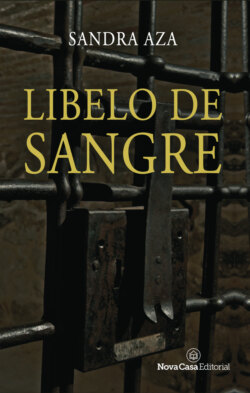Читать книгу Libelo de sangre - Sandra Aza - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 8
Escuela de primeras letras
Sentado en uno de los bancos del aula, don Martín Valdiviesa limpiaba el cañón de las plumas que los alumnos utilizarían en la lección de escritura.
Pese a estar junto al brasero, tiritaba. Nada le templaba el frío de los huesos y eso que no iba precisamente desabrigado. En las piernas llevaba calzas de lana; en los pies, servillas de cuero y unos pantuflos cuya suela de corcho los protegía del barro; en el cuerpo, una loba talar de áspero picote que, honrando el nombre del tejido, picaba cual ejército de piojos; encima de la loba, un ropón cerrado, y, a modo de sobretodo, un manteo de recio paño.
Maestro de vocación, don Martín hubo de enfrentar múltiples trabas hasta conseguir ejercer en Madrid y en su propia escuela; en particular, hubo de obtener la licencia docenci y además aprobar el examen que, desde el año 1600, el Consejo de Castilla imponía a quienes pretendiesen abrir una escuela pública en la Villa.
Lejos de lo que el término pudiera sugerir, escuela pública no aludía a una escuela financiada por las arcas públicas para favorecer la educación, sino a algo bastante más literal. Una escuela pública era una escuela abierta al público donde cada cual pagaba lo suyo: el dómine, los gastos del negocio, y el alumnado, los honorarios del dómine.
Sin embargo, aunque lo de abierta al público no discriminaba a nadie, solo los de humilde estamento pisaban este tipo de escuelas, porque la instrucción de la sangre azul se encomendaba a preceptores privados y se desarrollaba en el hogar.
La escuela de don Martín se ubicaba en una vivienda arrendada en la calle de San Ginés, casi esquina al Arenal y frente al cementerio trasero de la parroquia del mentado santo.
Modesta construcción de ladrillo visto y mampostería, disponía de dos plantas. La de arriba constaba de un par de piezas. En una residía don Martín; en la otra, Fabián Campos, un funcionario de la Corte adjudicado al inmueble merced a la Regalía de Aposento, circunstancia que, lejos de molestar al maestro, le interesaba, pues implicaba una sustancial rebaja del alquiler.
Fabián trabajaba en el Alcázar. Era ujier de saleta, unos lacayos que custodiaban la puerta de la antesala de la antesala de una sala donde alguna autoridad palaciega concedía audiencia. Pasaba mucho tiempo fuera de casa y, cuando asomaba, entretenía a don Martín refiriéndole los comadreos cortesanos que escuchaba a los que aguardaban en las saletas a ser recibidos. «Ventajas de faenar de estatua», decía. «La gente me piensa parte del mobiliario y desenrolla la sinhueso allende la prudencia».
La planta baja de la vivienda albergaba el aula y un patio interior, que, a su vez, incluía un minúsculo establo, morada de los jamelgos de don Martín y Fabián.
En el aula reinaba la austeridad y una cierta decrepitud porque los troncos que artesonaban el techo estaban carcomidos, el adobe de las paredes rogaba un encalado urgente y la tierra batida del pavimento lucía embarrada.
El sol solía atravesar la reja de la única ventana, pero, como aquella gélida mañana el astro rey andaba de capa caída, don Martín preparaba las plumas a la luz de una lamparilla de aceite. El resto del alumbrado corría a cargo de candiles de hojalata colocados en los huecos de los muros.
Alineados en dos filas había varios bancos, en cada uno de los cuales cabían cinco o, a lo sumo, seis párvulos; sin embargo, la mayoría acumulaba tan escasa chicha que entraban ocho e incluso diez.
Tableros de madera apoyados en caballetes actuaban de mesas y encima se desperdigaban pocillos de tinta, pautas para delinear papel y muestras de diferentes tipos de letras que don Martín escribía y los niños copiaban durante la lección de caligrafía.
Un tapiz de la Resurrección colgado de un tronco del techo ocultaba la escalera que conducía al piso superior. De espaldas al tapiz y encarando al alumnado estaba el bufete del maestro; a la diestra del bufete se ubicaban la puerta de la calle y la ventana, y a la siniestra, la salida al patio, donde se expulsaba a los alborotadores, correctivo poco temido en verano y digno de evitar en invierno.
De las paredes pendían una sarga mariana, un mapa del mundo y un abecedario; dos arcones de pino situados en un rincón almacenaban material escolar, y al fondo de la pieza había una mesa alargada asignada a los discípulos avanzados.
Al igual que cualquier escuela de primeras letras, la de don Martín aceptaba niños de seis a doce años, edad susceptible de extensión hasta los catorce.
Impartía lecciones de doctrina cristiana, de lectura, de escritura y de aritmética, disciplina esta última en la que don Martín se jactaba de explicar las cinco reglas: sumar, restar, multiplicar, medio partir y partir entero. Y no carecía de fundamento la jactancia, pues muchos dómines se negaban a tratar las divisiones con decimales y solo unos cuantos esforzados como él las incluían en su programa educativo.
Por eso la escuela de don Martín gozaba de una excelente nombradía en el vecindario. Por eso y por otras dos razones de envergadura.
En primer lugar, don Martín sabía leer y escribir, habilidades de las que sorprendentemente no todos los preceptores podían alardear. En Madrid incontables oficios sufrían de intrusismo y la docencia no era una excepción. Decenas de sacacuartos abrían escuelas clandestinas y, a cambio de tarifas muy inferiores a las de las legales, ejercían en calidad de maestros… del engaño.
Así, en la clase de lectura elegían un libro y se aprestaban a leerlo en voz alta, pero, como algunos incluso ponían el libro del revés, pues ni eso distinguían, si, por ejemplo, la lección giraba en torno a la fábula de la cigarra y la hormiga, en vez de leer la fábula… fabulaban un cuento aproximado y al final soltaban una moraleja que incluso rimaba.
Aunque hormiga y cigarra
parezcan seres de chatarra,
no son cosa guarra,
sino hijos de Naturaleza bizarra
como vos o quien este cuento os narra.
Les debéis, pues, respeto
y nada de pisarles el esqueleto.
Conduciéndose cual espejo, cuando el maestro agarraba el manual, los alumnos lo colocaban en idéntica posición. Si quedaba a derechas, de guinda; si no, Dios proveería. Luego clavaban los ojos en el papel, adoptaban el gesto experto de quien bebe libros y se limitaban a repetir que hormiga y cigarra no eran «cosa guarra, sino hijos de Naturaleza bizarra».
Aunque a ninguno se le escapaba el embuste, ni se les ocurría cuestionarlo. Se arriesgaban a una sesión de fustazos y semejante envite debía esquinarse en lo posible. En casa tampoco convenía hablar porque los padres siempre defendían al maestro y, después de defenderle, invariablemente sacaban la mano a pasear, contingencia borrascosa en grado superlativo. En consecuencia, la sensatez aconsejaba ver, imitar y callar. Mejor burro vivo que sabio muerto.
Huelga decir que los zagales concluían el año vivos y muy burros. Ni recitaban el abecedario ni la tabla de multiplicar. Eso sí; tenían claro que a cigarras y hormigas, ni tocarlas.
Despachado el período lectivo con tan funestos resultados, el timador se apresuraba a convocar a los desconcertados progenitores y, luego de acompañarlos en el sentimiento por la genuina estupidez de su vástago, respiraba hondo en actitud de férrea perseverancia.
—La fortuna os sonríe, mis queridos amigos —declaraba en el colmo del descaro—. Habéis hallado al único pedagogo dispuesto a intentarlo de nuevo. Concededme una prórroga y transformaré al mozo en un Lope de Vega. No obstante, tratándose de una tarea peliaguda que ningún otro asumiría, el honor me fuerza a incrementar una miaja el precio. A mi entender, el profesional competente se valora ante la gente y servidor es un profesional harto competente.
Visto lo visto, era del todo comprensible que los vastos conocimientos de don Martín le reportaran un buen número de alumnos, número que se multiplicaba merced a la segunda cualidad artífice de la magnífica reputación de su escuela: los honorarios.
Dependiendo de las asignaturas contratadas, pues se podía aprender solo lectura, lectura y escritura o lectura, escritura y aritmética, la educación de un niño costaba entre dos y seis reales al mes durante los once de curso y, siendo el mínimo familiar de dos hijos, constituía un desembolso imposible de encajar en la soldada de un pechero, ascendente a unos cuarenta reales mensuales.
En un pío afán de luchar contra el analfabetismo, don Martín cobraba en proporción a los haberes de cada casa y llegaba al extremo de no reclamar nada a quienes nada tenían.
A resultas de semejante altruismo, pese a instruir a cerca de setenta criaturas, los activos no cubrían los pasivos, apreturas que le obligaban a buscar labor complementaria. A menudo se la brindaba Sebastián Castro, quien le encomendaba elaborar duplicados de documentos y, después de abonarle una justa retribución, añadía una prima que, casualmente, siempre equivalía a la cantidad que necesitaba en ese preciso momento para sortear el brete.
Aparte de esas esporádicas caridades, Sebastián le había apoyado en muchos más lances, algunos cruciales y muy delicados.
Como le sucedía a él, don Martín también arrastraba un origen converso, circunstancia que le impedía acreditar la limpieza de sangre exigida a los maestros de Madrid.
Arriesgándose a enfrentar un apuro serio, Sebastián movió influencias, amañó el procedimiento y le consiguió el ansiado certificado de limpieza de sangre; luego le fio el capital que le permitió abrir la escuela, y después proclamó a los cuatro vientos su excelente magisterio, publicidad que le ayudó a arrancar. Si, junto a semejantes mercedes, ahora le aliviaba los apremios financieros, no era de extrañar que el maestro besara el suelo que pisaba.
Don Martín también sentía un hondo afecto por Alonso, a quien enseñaba desde los seis años. Aún continuaba haciéndolo, y ello pese a que, cumplidos los trece, el joven debería haber iniciado el segundo ciclo en la escuela de gramática, academias que preparaban el acceso a la universidad adiestrando en el latín y en otras materias requeridas.
Sin embargo, el asunto se complicó.
Sebastián planeaba matricularle en el Estudio de la Villa, pretensión que don Martín aplaudió entusiasmado porque él se formó allí bajo el rectorado del eminente Juan López de Hoyos.
Desgraciadamente, la inauguración del Colegio Imperial de los jesuitas trocó las aulas del Estudio de la Villa en un árido desierto y, aunque la histórica institución intentó resistir la competencia, terminó precintando sus puertas en 1619, justo cuando Alonso se aprestaba a ingresar.
—¡Qué tragedia, Sebastián! —se lamentó don Martín—. Gracias a Dios, López de Hoyos ya falleció y se ahorrará la aflicción de digerir tan aciaga noticia.
—El progreso, amigo —suspiró Sebastián—. Los tiempos evolucionan.
—¿Llamáis progreso y evolución al exterminio de un lugar célebre? El Estudio de la Villa tenía casi tres siglos de antigüedad y el apoyo incondicional de la Corona. Además, forjó grandes genios de la pluma, Cervantes incluido. Este cerrojazo supone el ocaso del libre pensamiento. A partir de ahora, Madrid queda huérfana de cultura.
—No pongáis la venda antes de la herida, Martín. El rigor educativo de los jesuitas goza de un enorme prestigio.
—¡Y un cuerno, rigor educativo! ¡Rigor sectario! Esos radicales moldean a los zagales a su antojo ofreciéndoles una enseñanza sesgada que les impide construir un criterio propio. Solo les transmiten dogmas afines a los suyos y omiten las creencias disidentes. Así captan adeptos a los que encima cobran. ¡Vaya si les cobran! El Concejo cometió un craso error permitiéndoles afincarse en Madrid.
—Se trata de un colegio imperial, compadre. Aquí el Concejo no tiene ni voz ni voto.
—¡Qué imperial ni qué imperial! Lo de imperial se lo han autoendilgado ellos escudándose en el favor de la emperatriz María de Austria. Me plantaré en el Alcázar, suplicaré una caridad, la invertiré en una estantería y listo. Como Su Majestad me habrá pagado el mobiliario, enjaretaré a mi escuela la apostilla de real.
—La fortuna que los jesuitas heredaron de doña María les posibilitó algo más que una estantería —rio Sebastián—. Erigieron el colosal edificio que habitan.
—¡Y tan colosal! Ahí dentro cabe una ciudad, ¡mal rayo los parta! Lógico que los humildes predios del Estudio hayan sucumbido. Y ahora ¿dónde se formará mi Alonsillo? ¡No iréis a inscribirle en esa caverna de raposas anulaseseras!
—Admito que me encantaría. Opinéis lo que opinéis, de allí salen los mejores.
—Los que mejor recitan el pater noster, querréis decir —graznó don Martín.
—Quiero decir los mejores de los mejores, amigo. Sin embargo, y aunque considero extraordinario el claustro del Imperial, me inquieta situar a Alonso cerca de la curia. Es cristiano igual que yo, pero las raíces judías de los Castro podrían salpicarle.
—Nadie, excepto Margarita, Alonso y un servidor, conoce las raíces judías de los Castro y, como ninguno abriremos la boca, no dejará de ser un secreto.
—Pese a que nadie lo sabe y a que poseo un certificado de limpieza de sangre, corren rumores; por eso prefiero mantener al muchacho lejos de sotanas.
—Hacéis bien en extremar las precauciones. Ciertamente corren rumores y Alonso no pasa desapercibido. Resulta demasiado avispado, demasiado gallardo, demasiado alto, demasiado… todo. Tanta brillantez suscita inquinas, huroneos y, a la larga, problemas.
—A vuestra vera estaba seguro, e igual de seguro habría permanecido de ingresar en el Estudio de la Villa, una institución laica y a la vez reputada. Tras su clausura, la Iglesia acapara el control de las escuelas de gramática municipales y no deseo para mi hijo la amenaza inquisitorial que peno yo. Debo buscar un preceptor privado, pero localizar uno honesto es más difícil que barrer nieve en el infierno. He visitado varios y su descaro clama al cielo. ¡Ni siquiera dominan la lectura! Al último le recriminé este aspecto y ¿sabéis qué me replicó el muy rostrorroca? «Si bien me confieso torpe en castellano, en latín le doy sopas con ondas a Cicerón». ¡Dios bendito! ¡Qué desvergüenza!
—Yo instruiré al zagal en las asignaturas que impartía el Estudio de la Villa —sugirió don Martín—. Aunque ni de lejos rozo el talento de sus egregios profesores, mi modesta ciencia junto a la despierta testa de Alonso tejerían un buen paño. ¿Qué os parece?
Como a Sebastián le pareció de guinda, Alonso continuó acudiendo a la escuela de don Martín, donde, desligado del resto de alumnos, se dedicaba a los clásicos.
De repente, un gélido viento arrancó al maestro de sus cavilaciones. La puerta se había abierto de tan virulenta guisa que la tablilla de horarios y tarifas claveteada en ella cayó al suelo.
Resignado, suspiró. No precisaba mirar para identificar al merluzo que asomaba con semejantes bríos.
Era Juan de la Calle, un mancebo de trece primaveras, huérfano de madre y víctima de un padre en exceso aficionado a la fusta, a quien don Martín había encontrado meses atrás agazapado en el cementerio de San Ginés, magullado, ensangrentado y huyendo de una de las frecuentes palizas.
El maestro lo acogió en su casa e intentó retenerlo ofreciéndole faena de criado, pero Juan declinó argumentando que la palabra faena le causaba escalofríos. En realidad, mentía; pese a los golpes, quería a su padre y se resistía a abandonarlo.
Don Martín le pidió que, al menos, asistiese a clase. Le tranquilizaría verlo a diario y, sobre todo, verlo vivo. Juan rehusó de nuevo, pues, según él, nada se le había perdido en una escuela. Sin embargo, el maestro insistió e insistió hasta que, aburrido de oírle y también conmovido, el joven cedió.
Aunque, lejos de aprovechar la oportunidad de aprender, alborotaba y jeringaba a los compañeros, don Martín se negaba a rendirse porque intuía nobleza bajo el talante pendenciero del mozo y no cejaría en el empeño de rescatarla.
—Buenos días, dómine —saludó el mozo en cuestión, recogiendo la tablilla y restituyéndola en el madero—. ¿Cómo va la mañana?
—Irá harto mejor cuando cierres la puerta —rezongó don Martín—. ¡Me estoy helando!
Luego de obedecer, Juan se derrumbó en un banco reprimiendo una mueca de dolor que el maestro advirtió. No obstante, consciente de cuánto abochornaban al chico los maltratos paternos, se fingió distraído.
—No comprendo tu porfía en arribar al alba, Juanillo —apuntó, disfrazando la tristeza de tosquedad—. Abomino de la palmeta y no te permitiré usarla.
—Dura lex, sed lex —declamó Juan, esforzándose en simular su calvario tras la tunda de la noche anterior—. La ley es dura, pero es la ley. Tal latinajo esgrimís cada vez que, impasible a las temperaturas, me expulsáis al patio. ¿Y qué hago yo? Me trago la condenada ley e intento que el relente no me deje cuadrados los redondos. Aquí procede idéntica pauta. La ley del aula inviste sayón de palmeta al primer alumno en pisarla. En consecuencia, gastad coherencia, predicad con el ejemplo y observad la norma.
La palmeta, una pala de superficie agujereada, era el instrumento escolar de castigo por antonomasia. El miembro corporal que atormentaba propiciaba el nombre del artefacto: la palma de la mano. Lastimaba mucho y, como los estudiantes la temían, los profesores se pasaban la jornada palmeta en ristre en actitud conminatoria.
—Gasta tú decencia y, si enuncias la norma, enúnciala íntegra —rebatió don Martín—. El primero en pisar el aula se ocupa de la palmeta… si el maestro lo licencia, licencia que yo no otorgaré. Tus afanes tempraneros resultan, pues, baldíos.
—Todo se andará si no se detiene el andar, maese —arguyó Juan, esbozando una sonrisa insolente repleta de dientes rotos, secuela de las zurras paternas—. Algún día instauraréis la pena de palmeta y el verdugo Juan la ejecutará.
—Apea la sonrisita de lobo muerdecuellos porque no te la compro, papanatas. No se me escapa que tras ella se esconde un muchachito taciturno que anhela querer y ser querido.
—¿Que anhela querer y ser querido? ¡La Virgen, don Martín! ¿De dónde sacáis tamañas cursiladas? Ni necesito querencias ni me siento taciturno. Bueno, acaso taciturno sí. No existe escuela que repudie la palmeta y yo he desembarcado en la única donde una recua de pitañosos la usa de espantamoscas o de espada armacaballeros.
—Mis alumnos no son una recua de pitañosos. Son infantes camino de convertirse en hombres ilustrados. Te ruego que los respetes.
—¡Valientes hombres ilustrados! Esos mocosos solo saben gimotear, chillar y jugar a estolideces.
—Nadie con nariz tache al prójimo de mocoso, Juanillo. Además, ¿a quién pretendes engañar? Me consta que proteges a una pareja de huérfanos. Ayer te vi en el Arenal defendiendo al pequeño de uno de esos canallas que raptan chiquillos, les amputan las piernas o les queman los ojos y después los venden a otro desgraciado que rentabiliza las taras poniéndolos a mendigar.
—Esos canallas se llaman dacianos.
—En mi opinión, se llaman hijos de mala madre. Y, cuando le mostraste el puño a ese hijo de mala madre en particular, se achantó y cogió portante. Como el arrapiezo lloraba desconsolado, lo calmaste, lo reconfortaste e incluso ¡lo abrazaste! No parece la conducta propia de un desalmado y sí la de un corazón bondadoso.
—Meáis fuera del tiesto —refutó Juan, ruborizado—. Ignoro de qué huérfanos habláis. Ni defiendo a rorros plañideros ni los reconforto ni mucho menos los abrazo. ¡Cuidado, dómine! Los años os han mellado la vista.
—¡Y una de abelarda, zagal! Creyéndome en un delirio, me acerqué y ahí estabas tú, joven embustero, ejerciendo de ángel de la guarda y no de tarasca espantaniños.
—Os digo que disparatáis, maese.
En ese momento la puerta volvió a abrirse bruscamente y la tablilla cayó de nuevo. Alonso apareció en el umbral.
—Buenos días —saludó, recuperando la bendita tablilla—. Maestro, mis padres os envían recuerdos.
—Recibidos quedan —contestó don Martín, avivando las ascuas del brasero con gesto contrariado—. ¿Os supondría cruzada singular abrir la puerta como sujetos normales y cerrarla presto? Resulta complicado mantener la estancia caldeada si os emperráis en dejarla abierta de par en par.
Alonso acató la orden y, mirando de reojo a Juan, se dirigió en silencio a la mesa del fondo. Al igual que Fernando, ese pescapleitos gustaba de engrescarle y bastantes agarradas llevaba desde la amanecida.
Desafortunadamente, el pescapleitos no tardó en lanzar la caña.
—¡Buenos días, señor don! —dijo Juan, levantándose y cuadrándose a lo militar, movimiento que le produjo un lacerante chasquido de huesos—. ¿Traéis cumplimentada la tarea de caligrafía? ¡Uppps! ¡Excusadme! Olvidaba que al ovejo sabio se le ha quedado corto el cristiano y ahora frecuenta la cofradía de Aristóteles.
—Mis tareas no os incumben —se limitó a responder Alonso, a quien no pasó desapercibido la mueca de dolor del otro.
—Me temo que sí me incumben porque, si no diligenciasteis los quehaceres, tendré que agasajar vuestras exquisitas manos. Ya conocéis la ley. Quien primero la puerta franquea la mano palmea. Y la ley es dura, pero es la ley. Dura lex, sed lex. ¿Veis? No solo vos atesoráis ciencia. Os recito el precepto en castellano y en latín. Manejo mucha letra y lo mismo me da arre que so.
—Os alabo ese caudal de letras —replicó Alonso, fracasando en el propósito de evitar más altercados y entrando en la provocación—. Excede al mío en gran medida. Hablando de arre y so, de seguro, aparte de recitar el precepto en castellano y latín, también podéis rebuznarlo. ¡Mis parabienes! Yo no domino esa disciplina.
—Quizá si os rompo la quijada de una consagrada, logréis dominarla, imbécil.
—No os molestéis —rechazó Alonso en ademán beatífico—. Prefiero los clásicos. Os cedo el dialecto de los burros. Gastáis tal maestría en él que se me antoja imposible emularos. Y, en relación con la gentil sugerencia de agasajar mis exquisitas manos, mejor dedicaos a vuestra espalda. He notado que no anda en tan exquisitas condiciones.
—Retirad eso o marcharéis a casa descalabrado, baboso —masculló Juan, humillado.
Ambos se enfrentaron.
Aunque de la misma edad e igual de flacos, Alonso descollaba en altura. El pelo de Juan era liso, grasiento y rebosaba calvas a consecuencia de las palizas; el de Alonso lucía ensortijado, brillante y copioso. Ojos pequeños, cínicos e inundados de tristeza frente a una mirada limpia y jovial. Sonrisa amarga forjada en familia amarga; sonrisa feliz fruto de familia feliz. Uno vestía harapos huérfanos de afecto; el otro, algodones repletos de él. Don nadie contra donaire. Alonso, la cara, y Juan, la cruz de una moneda de vida que, según cayera, regalaba almíbar o devastaba sueños.
—Despachad de inmediato la pendencia o los dos marcharéis a casa descalabrados del moquete que recibiréis de un servidor —exhortó don Martín—. Me hastían tus bravatas, Juanillo. Alanceas a Alonso y luego te encrespas si el zagal responde. Quien dice lo que no debe escucha lo que no quiere, jovencito.
—¿Qué le he dicho, dómine? Le he preguntado si traía las tareas diligenciadas y el muy cretino me ha llamado burro.
—Tú le has llamado ovejo.
—Le he llamado ovejo sabio. No es un insulto. Lo suyo sí.
—Cierra la boca o la tendremos, Juanillo. En cuanto a ti, Alonso, ¿a santo de qué le ofendes?
—A santo de lo que recién le recrimina vuesa merced. Me ha ofendido él primero llamándome ovejo.
—Insisto: ovejo sabio —especificó Juan—. Explicadme qué ofensa veis ahí, majadero.
—¡Juanillo! —advirtió don Martín, soltándole un capón—. No te lo repetiré. ¡Cierra la boca!
—Me jeringa de continuo, maestro —reivindicó Alonso.
—Y, en vez de ignorarle, echas leña al fuego y avanzas allende lo tolerable chanceándote de su desventurada situación doméstica —amonestó don Martín.
—Se pasa el día buscándome —se defendió Alonso, aunque se arrepentía de su cruel comentario—. Yo intento que no me encuentre, pero me exaspera y, al final, lo consigue.
—Lo consigue porque resulta harto sencillo encontrarte. Pareces estopa, ¡demontres! Te acercan la mecha y prendes al instante. Encima, atacas donde más duele.
—Discrepo, don Martín. En mi opin…
—¡Basta, Alonso! Me decepcionas, muchacho. Yo no te he enseñado el uso del verbo para que lo emplees con esa mezquindad.
La puerta interrumpió el rapapolvo y la entrada en tropel de una jauría de chiquillos lo zanjó.
Vociferando y alborotando, ninguno se detuvo a recoger la sufrida tablilla, que volvió a besar tierra. Uno iba subido a la espalda de otro y lo espoleaba cual caballo; varios daban zurriagazos a una peonza; dos chocaban espadas de madera; media docena corrió a una esquina a jugar a las canicas, y el resto se empujaba, se atizaba o estallaba en escandalosas carcajadas armando un guirigay ensordecedor.
—¡Silencio! —gritó don Martín—. Sentaos y comportaos como merecen los lares del conocimiento. Confiscaré peonzas, canicas, guijarros, espadas y demás pamplinas que no estén guardadas donde corresponde.
Cesando el jolgorio, los niños obedecieron y empezaron a distribuirse. Los raudos se apretujaron en los bancos; los menos raudos se acomodaron en el suelo, pero cerca del brasero, y los lentos, también carne de suelo, se resignaron a pasar la mañana tiritando de frío.
Alonso cavilaba la manera de presentar excusas a Juan.
Aunque Fernando y él insistían en zaherirle, el primero le desagradaba y el segundo le agradaba, dualidad de sentimientos lógica considerando la crueldad que derrochaba Fernando y la nobleza que percibía en Juan.
La crueldad de Fernando la tenía sobradamente comprobada y la nobleza de Juan la constató cuando don Martín le refirió que cuidaba de unos huérfanos y que, no obstante los maltratos del padre, se negaba a abandonarlo.
Convencido de que las entrañas correosas no obraban así, intentó entablar amistad muchas veces, pero, como Juan le mostraba una honda animadversión, acabó desistiendo. Sin embargo, eso ahora no importaba. Se había mofado de su infortunio y, compadres o no, debía disculparse.
—Los de lectura básica comenzarán la jornada cantando el alfabeto —anunció don Martín—. Los de lectura de corrido se instalarán en la mesa del fondo y se dedicarán a Los siete sabios de Roma. A continuación, en doctrina cristiana repasaremos los Sacramentos y os relataré la parábola del hijo pródigo. Tras el descanso, me diréis la tabla del siete y deseo más agilidad que mano de mudo. Por la tarde estudiaremos a Catón. Luego los alumnos matriculados en escritura practicarán la letra redonda; el resto seguirá con Catón. A última hora ejercitaremos la regla del medio partir. Acaso llegue el día, a poder ser dentro de este siglo, en que entendáis la utilidad de los decimales.
—Maestro, ahorradnos al duermevacas del Catón y leamos la historia del pícaro de Tormes —propuso un zagal pelirrojo y lleno de pecas—. Nos divierte en gordo y tiempo ha que ni la nombráis.
—Mejor un libro de caballería —aventuró un rapacillo de apenas ocho años—. De mayor seré matador de dragones y he de adiestrarme.
—Maestro, ¿qué es una devota? —inquirió un tercero que parecía ir en paños menores tan agujereado llevaba el sayo—. Mi padre habla de mujeres que alegran a los curas mientras estos rezan y, según voacé, un devoto no alegra a nadie; se limita a rezar. ¿En qué quedamos? ¿El devoto reza o alegra a los rezantes? Estoy confundido.
—Yo sugiero leer el cuento de La Ernestina —intervino un cuarto mozo cuyo rostro no se distinguía, oculto como andaba bajo un formidable mar de mugre—. Ayer lo escuché mentar a dos pisaverdes. Lo protagoniza un copetudo de cuna noble.
—¿Y el copetudo se llama Ernestina? —se sorprendió el pelirrojo.
—¿Cómo va a llamarse Ernestina un copetudo, caracaballo? Se llama Calisto. Aparte de copetudo, me lo barrunto de caletre bien amueblado, porque, de lo contrario, se llamaría Catonto.
—Entonces, ¿quién es la Ernestina? —interpeló el confundido entre devotas y devotos.
—Es una cacahueta. El Calisto le pide ayuda para encandilar a la moza con la que quiere mojar pan.
—¿Habéis concluido la sesión de astracanadas? —interrumpió don Martín—. Ese cuento no se titula La Ernestina, infeliz, sino La Celestina. Y no es una cacahueta. Es una alcahueta.
—¿Celestina? —replicó el chico, rascándose la cabeza—. ¡Menudo alias raro! ¿De dónde viene? ¿De celestial?
—¿Y qué es una alcahueta, maestro? —preguntó un quinto párvulo, chorreando mocos de la nariz—. Me gusta la palabra. Bautizaré así a mi canica de la suerte. La Alcahueta Invencible.
—Bueno, ¡basta ya! —cortó don Martín—. Señor Domínguez, abstente de bautizar a una canica de semejante guisa o me encargaré de que las campanas toquen a difunto en tu honor. Fin de las tertulias sobre libros de caballería, El lazarillo de Tormes o La Celestina. La Iglesia considera inmorales esos textos y aquí no estudiamos textos inmorales. Aquí estudiamos doctrina cristiana, Catón, Los siete sabios de Roma, Crónica del Cid, Abad don Juan, Infante don Pedro y Vida de san Alejo. Ni más ni menos.
Atónitos, los muchachos callaron. En múltiples ocasiones don Martín les había narrado las pillerías de Lázaro de Tormes o Amadís de Gaula y les desconcertaba que ahora renegase de ello.
En realidad, un motivo de enjundia obligaba al maestro a pronunciarse en tan categóricos términos.
Estimándolos indecentes, el Concilio de Trento declaró «vitandos» o «a evitar» los libros de caballería, las Dianas y La Celestina. Peor ventura esperaba al Amadís de Gaula y a La vida de Lazarillo de Tormes, pues fueron incluidos en el Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición.
Don Martín, ferviente defensor de la libertad de pensamiento, estimulaba el intelecto de los niños describiéndoles aquellas maravillas literarias, víctimas de una moral descomedida. Sin embargo, alguno debió soltar la lengua en casa y los inspectores se personaron en la escuela para comprobar si sus lecciones respetaban la normativa.
Aunque no encontraron ninguna lectura censurada, porque don Martín las guardaba en un escondite secreto, sí descubrieron que no empleaba las cartillas de doctrina cristiana editadas en la catedral de Valladolid, institución que monopolizaba la impresión y venta de este material gracias al privilegio concedido al efecto por el Segundo Felipe para financiar la construcción de la catedral.
Los dómines debían adquirir estas cartillas a cuatro maravedís la unidad, precio irrisorio que, sin embargo, la mayoría eludía, pues las imprentas madrileñas elaboraban otras falsas y las vendían bajo cuerda a un maravedí.
Don Martín las conseguía en la imprenta de Fernando Correa, sita en la calle del Carmen y editora de varias comedias de Lope. El artesano imitaba a la perfección los caracteres góticos de las auténticas, pero la ausencia del sello que llevaban las vallisoletanas en la primera hoja y que las diferenciaban de las impostoras mostró la infracción a los inspectores.
Afortunadamente, el hijo de uno de ellos era alumno de don Martín y, a cambio de una generosa rebaja en los honorarios, el maestro se libró de un apuro serio. No en vano el uso de cartillas adulteradas implicaba la privación del oficio durante tres años la primera vez y perpetua en caso de reincidencia.
Tras verle las orejas al lobo, don Martín claudicó. Compró las cartillas legítimas y, desde entonces, se cuidaba mucho de mencionar obras censuradas en la escuela.
Cuando Alonso le escuchó entonar tan acalorado panegírico de los textos bendecidos por los moralistas, reprimió una sonrisa.
Conocía lo sucedido y sabía que, a resultas de aquella inspección, don Martín había decidido ajustar sus lecciones a lo preceptuado. Sin embargo, también sabía que en absoluto había renunciado a las lecturas perniciosas, pues en privado el maestro seguía consumiéndolas, amén de prestárselas a él para sus noches de vigilia.
Mientras la chiquillería enunciaba las letras del abecedario que don Martín señalaba en el cartel de la pared valiéndose de un puntero, Alonso se dirigió a la mesa del fondo.
Allí se encontraban los zagales que ya leían de corrido… y Juan, que, aunque no distinguía la a de la o, se negaba a soportar la humillación de sentarse junto a los de su nivel: los pequeños. A regañadientes, don Martín transigía. No le gustaba la idea, pero, en tanto no se le ocurriera un modo de arreglar el asunto, prefería tenerle en el rincón del orgullo herido que estropeando la lección.
—¿Qué demonios queréis ahora? —masculló cuando Alonso le rozó el brazo—. Volved a llamarme burro y os signo la cara.
—Quiero excusarme. No debí mofarme de vuestra desdicha. Me he conducido como un miserable y lo siento.
—¿Qué sabréis vos de desdichas si parece que moráis en un verano eterno? —espetó Juan, rezumando amargura.
—No hay altar sin cruz. Todos arrastramos una.
—¿Qué cruz arrastráis vos?
—Admito que la mía no pesa demasiado.
—Si no sentís pesada vuestra cruz, entonces no tenéis ninguna. Y existe un dicho infalible: a quien no tiene cruz se la están construyendo. Aceptad, pues, un consejo de este burro que quizá no maneja el latín, pero sabe un rato de la vida y del dolor. Exprimid al máximo el verano de hoy porque acaso mañana os visite el invierno. Y ahora largaos a vuestros ilustres ministerios y dejadme en paz. No me caéis bien.
—En cambio, vos sí me caéis bien a mí —declaró Alonso—. De necesitar alguna vez un amigo, contad conmigo. Buen día.
Se giró y fue a instalarse al extremo opuesto de la mesa.
Juan le miró de soslayo y harto frustrado porque, aunque se esforzaba en detestarle, no lo conseguía. Muy al contrario, Alonso le agradaba mucho y le costaba rechazar su oferta de amistad.
Sin embargo, las circunstancias lo imponían. Los hueleboñigas como él no se relacionaban con hueleflores como Alonso y esa diferencia social trababa cualquier posibilidad de compadrear.