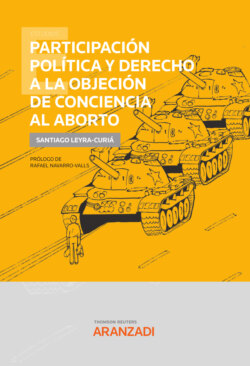Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo III El principio de subsidiariedad A. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO
ОглавлениеSi partimos de una visión humanista confiando en la originalidad e inherente capacidad del ser humano de valerse por sí mismo y resolver los asuntos que le atañen, en virtud del principio de subsidiariedad las sociedades e instituciones de orden superior deben apoyar y ayudar (la raíz del término viene del latín subsidiare) tanto a los grupos, cuerpos y organizaciones intermedias, como al individuo y su entorno personal y familiar. Esta orientación se proyecta en dos posiciones más concretas, una de carácter positivo y otra de carácter negativo. En sentido positivo, la subsidiariedad exige un apoyo económico, institucional y regulatorio por parte de esas entidades superiores. Y en sentido negativo establece un deber de abstención relativo, que respete la iniciativa libre y responsable de las entidades y grupos menores1.
Se llama por tanto principio de subsidiariedad al criterio que pretende restringir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no pueda alcanzar por sí misma y nos parece un principio de gran interés cuando estamos hablando de fomentar la participación ciudadana y el protagonismo de la sociedad civil.
Otra formulación clásica de este principio es la siguiente: “Es una injusticia y al mismo tiempo un mal grave y un atentado contra el orden el asignar a una asociación más grande y alta lo que organizaciones más reducidas y subordinadas pueden hacer. Porque toda actividad social debería por su misma naturaleza, dar ayuda a los miembros de su cuerpo social y jamás destruirlos ni absorberlos”2.
Es preciso destacar que subsidiariedad no sólo supone autonomía (de la persona, de las comunidades o de los grupos intermedios) para el cumplimiento de sus legítimos fines, sino también diálogo civil y social, participación en el diseño de las políticas, en su ejecución y evaluación.
El fundamento intelectual del principio de subsidiariedad es la idea de libertad responsable. Los hombres y las mujeres somos seres libres, responsables y solidarios, dotados cada uno de una dignidad única e intransferible. Como seres humanos dependemos por naturaleza de la sociedad y de los demás y tenemos el deber de contribuir entre todos a la construcción de la sociedad que queremos. La familia es en este sentido el núcleo de la sociedad (el mejor ministerio de asuntos sociales, como dicen que la definió el Nobel de Economía Gary Becker) y el principio de subsidiariedad confía en la libre organización de la sociedad y de las diferentes partes que la constituyen. Una parte esencial de esa libertad y responsabilidad es la posibilidad de que las personas y las familias vivan y se organicen en la sociedad civil según sus creencias y convicciones fundamentales.
Con base en el principio de subsidiariedad los poderes públicos deben apoyar las actividades de los individuos, las familias y la sociedad, no destruirlas o absorberlas. Por otra parte, lo que puede resolverse adecuada y eficazmente en un nivel inferior no tiene porqué reivindicarse para un escalón superior. La “subsidiariedad” protege a la persona humana, a las comunidades locales y a los “grupos intermedios” del peligro de perder su legítima autonomía a favor de instancias superiores.
Se ha señalado autorizadamente que “la subsidiariedad es, ante todo, una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipadora, porque favorece la libertad y la participación a la participación a la hora de asumir responsabilidades. La subsidiariedad respeta la dignidad de la persona, en la que ve un sujeto siempre capaz de dar algo a otros. La subsidiariedad, al reconocer que la reciprocidad forma parte de la constitución íntima del ser humano, es el antídoto más eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista. Ella puede dar razón tanto de la múltiple articulación de los niveles y, por ello, de la pluralidad de los sujetos, como de su coordinación. Por tanto, es un principio particularmente adecuado para gobernar la globalización y orientarla hacia un verdadero desarrollo humano. Para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes3, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz”4.
El principio de subsidiariedad es también la norma que declara la medida del ejercicio de la solidaridad y viceversa, “porque, así como la subsidiariedad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin subsidiariedad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. Esta regla de carácter general se ha de tener muy en cuenta incluso cuando se afrontan los temas sobre las ayudas internacionales al desarrollo”5. No es la solidaridad, sino la regla de su ejercicio; por solidaridad cada individuo, cada grupo, ha de hacer su propio cometido en función del bien común y sólo ha de entrar en suplencia solidaria la sociedad y los poderes públicos cuando el individuo y los grupos en que se integra no puedan cumplir debidamente con sus legítimos objetivos.
Rechaza tanto aquellos conceptos que consideran la persona como un individuo aislado, guiado por su exclusivo interés, como las ideologías que defienden que la solidaridad sólo puede funcionar a través de las instituciones públicas. En el plano cívico, defiende la participación activa y solidaria en la construcción del bien común, no sólo mediante el ejercicio del derecho de sufragio, sino con su aportación libre y responsable, actuando individual o asociadamente en aras del bien común. En el plano económico, se opone tanto a la economía planificada socialista como a las formas económicas de tendencia liberal exentas de cualquier tipo de control.
Es ley de prelación en un triple sentido: de las responsabilidades de la vida social, en la realización por los individuos y las sociedades de las funciones vitales atribuibles a los mismos por la naturaleza del hombre; de los derechos de la vida social, pues la responsabilidad personal genera competencias personales convenientemente garantizadas; y de las libertades en la vida social, pues la facultad del Estado de intervenir necesita de una especial justificación en función de la situación del bien común. Es el fundamento jurídico de la “sociedad” diferenciada del Estado y en cuanto no es Estado; se trata de los ordenamientos de las esferas naturales de la libertad individual y social, sustraídas a la intromisión estatal. Como principio, en general, lo es de la autonomía de las comunidades menores, además de las familias, la comunidad local y especialmente la comunidad profesional; de la descentralización del poder social.
En cuanto principio de orden social, exige la realidad de “la sociedad libre”, en la cual están garantizados de hecho y de derecho los derechos naturales de los ciudadanos, limitados sólo por las exigencias del bien común; y también la “sociedad abierta”, que es la comunidad estatal cuyos ciudadanos individualmente e integrados en sus asociaciones sociales poseen la libertad de trato con el extranjero; y donde los extranjeros tienen plenos derechos compatibles con las exigencias del bien común.
Como principio jurídico y de orden social, lo es de la libertad de intereses individuales en el seno del ordenamiento del bien común; y da lugar al principio de autoayuda al servicio de los intereses del grupo, de conformidad con las exigencias del bien común y dentro de su ordenamiento; y garantiza el derecho a la capacidad de obrar social y política, definiendo en general, la relación de individuo y sociedad con sus derechos y deberes. Finalmente, es la base de un amplio ámbito de configuración de la comunidad según valores y objetivos cuya elección corresponde a la sociedad, y constituye como el principio del bien común, una especie de ley ontológica del orden social6. Por aplicación del principio de subsidiariedad, se ha hablado de una función subsidiaria, supletoria y coordinadora.
Particularmente tiene aplicación el principio de subsidiariedad en la delimitación activa y pasiva de la actividad del Estado, el cual en principio “sólo tiene competencia en la medida en que los individuos y grupos anteriores no sean aptos para satisfacer por sí mismos las exigencias del bien público en un ambiente social dado”7. En función del bien común, el Estado debe intervenir para mantener y procurar el bien de todos, lo cual no atenta contra la dignidad de las personas; que, al contrario, podría verse lesionada si necesitando una ayuda, no se la presta aquel que está en condiciones y en el deber de procurarla. Pero, en cambio, se opone a esa dignidad el privar al hombre “de la libre iniciativa que como ser responsable de sí mismo debe tener para cuidar de sus necesidades e intereses legítimos”8. Frente a dos apreciaciones equivocadas, la de suponer que la actividad privada es omnipotente, o la de que ella es capaz por sí sola para “establecer” el orden de la sociedad, e incluso de “mantenerse ella a sí misma”, procede examinar los aspectos positivos y negativos de la actividad subsidiaria del Estado, que conforme con su etimología (subsidium), debe entenderse como ayuda.
Positivamente, y dado que la iniciativa privada no es omnipotente, una correcta aplicación del principio de subsidiariedad se traduce en la ayuda fundamental y permanente a los grupos sociales menores, cuando éstos no alcanzan a cumplir funciones cuya carga es superior a sus fuerzas, pero que interesan al grupo social superior (p. ej: el Estado). Igualmente, si los grupos sociales menores con o sin responsabilidad suya fallan en sus cometidos, los grupos sociales mayores deben ayudarlos supletoria y circunstancialmente. Esta ayuda, como protección a los más débiles, corresponde a una auténtica razón de bien común y no a una especie de “filantropía”, ya que el progreso de todos los miembros de la sociedad constituye un beneficio general. Se trata de la función supletoria que, a diferencia de las propiamente subsidiarias, que abarcan “las actividades que son de exclusiva incumbencia del Estado”, asume las “tareas que la iniciativa privada está llamada a cumplir y que sólo cuando ella no las cumple tiene el Estado que tomarlas a su cargo, en la medida en que el bien común lo exija”9.
Sobre la función del Estado podríamos afirmar que debe respetar las autonomías, fueros, competencias, libertades particulares y derechos de las personas, grupos, provincias y regiones, pero esto no implica que él no deba existir o disimular su presencia. Significa sí que debe actuar dentro de su medida, que no debe enfermarse de elefantiasis, extendiendo su burocracia y sus tareas, que no debe ahogar la iniciativa y responsabilidad de personas y grupos menores. Significa también que el Estado debe ser eficaz en su búsqueda del bien común y que el grado de su intervención –teniendo en cuenta los límites del principio de acción subsidiaria– en la economía, en la cultura, en la enseñanza, en la salud, etc., depende de las circunstancias particulares.
Es indudable que al asignar al Estado función subsidiaria respecto a las personas individuales y a las asociaciones o entidades menores, se limita la esfera de la intervención del poder público. Esta limitación se funda correlativamente en los derechos de la libre iniciativa, basados, a su vez en la dignidad de la persona humana. También es cierto que la libre iniciativa se muestra mucho más fecunda y creadora que el absorbente dirigismo estatal; y el peso de esta razón no es despreciable cuando se consideran los principios por los que debe regirse la convivencia. Pero la razón fundamental y radical, la que en definitiva inclina la balanza del lado de la iniciativa privada atemperada por el bien común, no es de índole económica ni técnica, sino de carácter moral. Se trata de un derecho esencial e inseparable de la dignidad de la persona humana y por eso el Estado, antes de encauzarlo y moderarlo, tiene que comenzar por reconocerlo y por prestarle su debida protección.
Este principio que levanta muchos interrogantes fue puesto de actualidad por el Tratado de Maastricht, así como por numerosas obras y artículos que le han sido dedicadas10. Prestarle atención en este libro tiene la intención de destacar su papel primordial, en cuanto que puede fundamentar la iniciativa ciudadana, en nuestra tarea de estudio de la participación política de la sociedad civil y de los movimientos sociales de defensa de los derechos civiles. No hay que perder de vista que hoy en día este antiguo concepto ocupa un lugar central en el cuerpo doctrinal de los más diversos y heterogéneos políticos europeos (desde los conservadores y reformistas hasta los verdes y federalistas europeos).