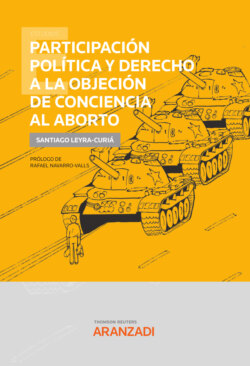Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E. LA DISTINTA EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN ESTADOS UNIDOS Y EN EUROPA
ОглавлениеEn Europa, la subsidiariedad ha sido un concepto muy relevante en el pensamiento social. Recordemos que la subsidiariedad se convirtió en una idea principal durante los años 20 y 30 del siglo pasado; es decir, en el momento en que varios regímenes totalitarios habían surgido en Europa. En Estados Unidos, la realidad es algo distinta pues, debido a una serie de incidentes históricos afortunados, esta nación surgió –como describió Tocqueville con gran lucidez en La democracia en América– con familias, iglesias y comunidades locales muy activas y libres38. No hizo falta conseguir la igualdad; estaba en gran parte establecida cuando se creó la nación. Además, no sólo la creación de un Estado nacional no anuló la familia, la iglesia, la comunidad local o las jurisdicciones de los estados individuales, sino que la democracia americana estaba fuertemente inspirada por estas mismas instituciones que fomentaron el hábito del autogobierno39. Así, a través de las circunstancias históricas, Norteamérica ha sido casi siempre un laboratorio científico para probar la naturaleza real de las instituciones civiles. En inglés, la palabra subsidiarity es una palabra extranjera, casi inútil para las discusiones públicas. Pero lo que la subsidiariedad significa es algo que los americanos, al menos hasta hace unas décadas, habían experimentado sin necesidad de desarrollar una teoría.
Uno de los mejores testimonios de aquella realidad viene de un pensador a menudo desterrado al pasado intelectual. Cuando Jacques Maritain llegó a los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial y escribió su perspicaz obra Reflections on America, observó:
“Hay, en este país, una multiplicidad pululante de comunidades particulares –agrupaciones, independientemente organizadas, asociaciones, sindicatos, cofradías, hermandades profesionales o religiosas–, donde los hombres unen sus fuerzas al nivel básico de sus intereses e inquietudes cotidianos.
En el nivel superior vemos una pluralidad de Estados, cada uno con su vida política y legislación específicas, que al final se han convertido en una sola gran República, un único Estado Federal.
Esta multiplicidad orgánica básica, con las tensiones que acarrea, y a veces una especie de diversidad confusa que parece ser una característica medieval (estoy pensando, por ejemplo, en la diferencia entre Estados en las leyes sobre el horario de verano); esta multiplicidad orgánica básica es, en mi opinión, una condición especialmente favorable para el sólido desarrollo de la democracia”40.
Aunque Maritain estaba muy impresionado ante la “realidad viva” de la democracia en estas circunstancias, reconoció que América estaba evolucionando hacia la creación de un Estado Federal más grande y que los americanos eran reticentes a la hora de hablar sobre este Estado como tal, prefiriendo la idea de la comunidad (una debilidad que desafortunadamente ha aumentado con el tiempo). Por supuesto, los Fundadores americanos habían llegado a un acuerdo en la Constitución Federal que evitaba elaborar una teoría explícita acerca del Estado, ya que ésta podría imposibilitar un acuerdo sobre la unión. La filosofía política americana está generalmente implícita en la práctica. Pero Maritain pensó que esta situación no podría continuar durante mucho tiempo, porque debilitaría el país y ocultaría algunas lecciones importantes para el resto del mundo:
“Camináis por la noche, llevando antorchas hacia las que la humanidad estaría contenta de dirigirse; pero las dejáis envueltas en la niebla de un planteamiento meramente experimental y de una mera conceptualización práctica, sin ideas universales que transmitir. Carentes de una ideología adecuada, vuestras luces son invisibles. Pienso que es demasiada modestia”41.
En la actualidad, todas las naciones que aspiran a tener una democracia justificable necesitan comprender más plenamente cómo las instituciones sociales básicas relativas a personas y asociaciones libres pueden llegar a ser coherentes con la presencia necesaria del gobierno nacional e internacional42.
La subsidiariedad y la solidaridad son dos maneras tradicionales de expresar tanto la articulación de esferas soberanas como la conexión entre ellas, que son las características distintivas de toda sociedad sana. Esperemos que estos conceptos lleguen a ser más familiares en todas partes. Pero incluso en países donde se utilizan estos términos necesitamos emprender un análisis nuevo de lo que significan, basándonos en las experiencias recientes de los Estados nacionales ambiciosos y del declive progresivo de las instituciones civiles.
De acuerdo con el esbozo de la subsidiariedad realizado hasta ahora, se puede aplicar este principio a los diferentes niveles de la compleja relación entre individuo, sociedad y estado. Habrá que analizar en cada realidad nacional necesidades y posibilidades de reforma que partan de los enfoques de subsidiariedad planteados, con respeto a la capacidad y el potencial de la iniciativa propia del ser humano y en búsqueda de soluciones más cercanas a los intereses de los ciudadanos afectados y, por tanto, también dotados de mayor racionalidad y eficiencia.
En políticas circunscritas a determinadas áreas, como p.ej. educación o medio ambiente, se pueden hacer ejercicios de aplicación del principio de la subsidiariedad, explorando tanto los obstáculos y los intereses relacionados como las potencialidades y beneficios para los individuos, la sociedad y también el estado para que éste pueda concentrarse en sus funciones esenciales. Pienso no obstante que conviene evitar considerar el principio de subsidiariedad como el remedio milagroso a nuestro estado de deficiencia democrática.
Algunos observadores han señalado incluso que la falta de participación y de una auténtica autonomía en los países desarrollados está empeorando aún más donde los organismos internacionales no elegidos han participado directamente en la creación de las leyes. Cuando se adoptaron la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstas representaban un sólido consenso por parte de la comunidad internacional. Más recientemente, como se vio en las grandes conferencias internacionales del El Cairo o Pekín o en la que se aprobaron los objetivos para un desarrollo sostenible conocidos como “Agenda 2030”, algunos gobiernos pueden conseguir que se acepten sus deseos por medio de una especie de “ventriloquia”. Al reconocer a ciertas ONGs como representantes de la sociedad civil mundial, pueden hacer que políticas específicas, nacionales e internacionales, en su mayoría creadas en Europa y Norteamérica, parezcan reflejar los sentimientos de las gentes del mundo. Cuando los líderes de las burocracias más obstinadamente irreformables del mundo, junto con los representantes de los estados muestran un entusiasmo efusivo por la sociedad civil, este término probablemente se ha convertido en lo contrario de lo que significaba en el pasado43.
1. Esta concepción del principio de subsidiariedad está tomada del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado por el Consejo Pontificio Justicia y Paz el 29 de junio de 2004, puntos 185 a 188. Esa doctrina social se cimienta sobre una serie de principios, entre los que destaca el del bien común, el del destino universal de los bienes, el de participación y el de solidaridad.
2. SCHUMACHER, E.F., Lo pequeño es hermoso, H. Blume Ediciones, Madrid 1979, p. 209.
3. JUAN XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris, Roma 1963, en www.vatican.va, p., 274, visitado el 2 de junio de 2009.
4. BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, Ed. Palabra, Madrid 2009, pp. 107-108.
5. Ibídem, p. 108.
6. Cfr. MESSNER, J., La Cuestión Social, Madrid, pp. 364-371.
7. DABIN, J., Doctrina general del Estado, 2.° ed., México, Jus, 1955, n.° 247, p. 393.
8. MILLÁN PUELLES, A., Persona humana y justicia social, Rialp, Madrid 1973, p. 138.
9. Ibídem, p. 139.
10. Por todas: GAUDIN, S., La subsidiariedad, entre la libertad y la autoridad, Breizh-2004, Movimiento Federalista Bretón y Europeo.
11. Voz “Subsidiariedad, principio de” por MARTINELL GIFRÉ, F., en GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, Ediciones Rialp, S.A., Madrid 1989, Tomo XXI, p. 707.
12. GAUDIN, S., La subsidiariedad, entre la libertad y la autoridad, Breizh-2004, Movimiento Federalista Bretón y Europeo.
13. Ibídem.
14. Ibídem.
15. Ibídem.
16. “En el pensamiento de Proudhon la clave no era la ‘asociación’, sino la familia. La sociedad, que distinguía por completo del Estado o gobierno, era, en su concepción, esencialmente una agrupación de familias... En su mente nunca estuvieron separados la familia y el individuo: los consideraba como una y la misma cosa. La familia, pues, representaba en sí misma un principio de cooperación social basada en una división nacional del trabajo...”. COLE, G.D.H., Historia del pensamiento socialista I, Los Precursores (1789–1850), Fondo de Cultura Económica, México 1974, p. 205.
17. Cfr. Voz “Subsidiariedad, principio de” por MARTINELL GIFRÉ, F., en GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, Ediciones Rialp, S.A., Madrid 1989, Tomo XXI, p. 708.
18. Cfr. Ibídem.
19. Cfr. GAUDIN, S., La subsidiariedad, entre la libertad y la autoridad, Breizh-2004, Movimiento Federalista Bretón y Europeo.
20. Cfr. Ibídem.
21. LEÓN XIII, Encícilica Humanum Genus, Roma 1884, en www.vatican.va, visitado el 2 de junio de 2009.
22. Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid 1992, § 1883.
23. LEÓN XIII, Encíclica Rerum Novarum, Roma 1891, en www.vatican.va, visitado el 2 de junio de 2009.
24. JUAN XXIII, Encíclica Mater et Magistra, Roma 1961, en www.vatican.va, visitado el 2 de junio de 2009.
25. JUAN XXIII, Encíclica Pacem in terris, Roma 1963, en www.vatican.va, visitado el 2 de junio de 2009.
26. Constitución Apostólica Gaudium et Spes, en Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, BAC, Madrid 1965, p. 209.
27. JUAN PABLO II, Encíclica Centessimus agnus, Ediciones Palabra, Madrid 1991.
28. BENEDICTO XVI, Encíclica Deus Caritas est, Ediciones Palabra, Madrid 2005.
29. FRANCISCO, Encíclica Fratelli Tutti, Ediciones Palabra, Madrid 2020.
30. Artículo 3 B del Tratado de la Comunidad Europea (TCE): “
La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.
En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.
Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado”.
31. M. THATCHER, Discurso de Apertura del XXXIX Año Académico, Colegio de Europa, Brujas, 20 de septiembre de 1988 (traducción de J. M. de Areilza). Citado en DE AREILZA CARVAJAL, J.M., El principio de subsidiariedad en la construcción de la Unión Europea, en la Revista Española de Derecho Constitucional, Año 15. N.° 45. Septiembre-Diciembre 1995, pp. 68-69.
32. J. DELORS, Discurso de Apertura del XL Año Académico, Colegio de Europa, Brujas, 17 de octubre de 1989 (traducción de J. M. de Areilza), citado en DE AREILZA CARVAJAL, J.M., El principio de subsidiariedad en la construcción de la Unión Europea, en la Revista Española de Derecho Constitucional, Año 15. N.° 45. Septiembre-Diciembre 1995, pp. 68-69.
33. Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas, noviembre de 1993 en ESTELLA DE NORIEGA, A., El dilema de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el principio de subsidiariedad, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, pp. 68 y ss.
34. Art. 5 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
35. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Preámbulo.
36. Ibídem, art. 51.1.
37. Ibídem, cap. III, IV y V.
38. TOCQUEVILLE, A. La democracia en América, Ediciones Guadarrama, Madrid 1969, p. 275.
39. ROYAL, R., en “Hacia la participación y la autonomía: una perspectiva americana de la sociedad civil”, p. 489, en el volumen de ALVIRA, R, GRIMALDI, N., y HERRERO, M., Sociedad Civil: La democracia y su destino, EUNSA, Navarra 2008.
40. MARITAIN, J., Reflections on America, Charles Scribner´s Sons, Nueva York 1958, p. 162.
41. Ibídem, p. 118.
42. Maritain observó que para los americanos la Declaración de la Independencia parecía relativamente nueva, mientras que los franceses consideraban la Declaración de los Derechos del Hombre un pergamino viejo. Sin embargo, esta idea ya no tiene tanta vigencia treinta años después de que él la escribiera. Ibídem, p. 26.
43. ROYAL, R., en “Hacia la participación y la autonomía: una perspectiva americana de la sociedad civil”, p. 489, en el volumen de ALVIRA, R, GRIMALDI, N. y HERRERO, M., Sociedad Civil: La democracia y su destino, EUNSA, Navarra 2008.