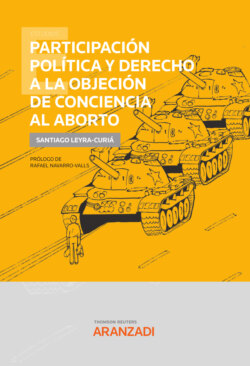Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
D. EL NECESARIO DESPERTAR DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
ОглавлениеEn Condiciones de la libertad: La sociedad civil y sus rivales13, Ernest Gellner intenta demostrar qué es lo que hace a las políticas de occidente mucho más exitosas que a sus rivales de oriente. Gellner insiste en que la respuesta correcta no es ni la democracia ni el capitalismo –ni siquiera un esquema constitucional que proteja legalmente las libertades individuales–, sino el llamado “milagro de la sociedad civil”. La “sociedad civil” según Gellner “consiste en un conjunto de diferentes instituciones no gubernamentales suficientemente fuerte como para contrarrestar al Estado y, aunque no impida al Estado cumplir con su función de mantenedor de la paz y de árbitro de intereses fundamentales, puede no obstante evitar que domine y atomice el resto de la sociedad”.
Como ha señalado con acierto Rusell Hittinger14, la idea de un orden social libre y pluralista, imposible de ser reducido a la autoridad imperial o familiar, no es en su origen, exclusivamente moderna. Lo que es característicamente moderno es la preocupación por el valor y por la mera función instrumental de la sociedad civil. La visión instrumentista se puede remontar a Montesquieu quien sostuvo que la libertad sólo se encuentra en gobiernos moderados “donde para el orden de las cosas el poder debe controlar al poder”15 (“power-checking-power”). Los poderes intermedios (pourvoirs intermeditaires) contribuyen al esquema del “poder que controla al poder”. Probablemente es Tocqueville quien mejor ha establecido los términos para el debate sobre la sociedad civil, el que quizá haya apreciado, aún más que Montesquieu, el valor intrínseco de las instituciones libres no gubernamentales.
Cuando un militar o un policía realizan su tarea de manera adecuada y en servicio al bien social, actúan civilmente –aunque uno sea militar–, pues lo hacen para salvaguardar o reconstruir la sociedad. En caso contrario la dañan. Pero lo mismo sucede con el artista, el sacerdote o el descubridor de mecanismos ocultos de la naturaleza16.
Y lo mismo pasa con el “Estado” y el político estatalista: si sirven a la sociedad son también parte de lo civil, de la sociedad civil. Pero nadie sirve mediante el procedimiento de arrebatar a los demás su propiedad y su responsabilidad. En la medida en que el Estado moderno ha llegado a hacer esto, se ha convertido precisamente en incivil. Así pues, la famosa dicotomía Estado-sociedad civil lo que indica es precisamente eso: que el Estado se ha convertido en un instrumento anticivil. La dicotomía produce la corrupción de la sociedad civilizada, que es aquella en la que el Estado es sólo una institución más de ella. El Estado, en dicha sociedad civilizada, es civil porque, como institución, sirve a la sociedad, no se le contrapone ni se identifica con ella.
La corrupción de una monarquía produce el absolutismo; la de un radicalismo democrático, el totalitarismo; la de la democracia moderada, el providencialismo político o Estado de bienestar. En las tres fórmulas, la sociedad civil pasa a desaparecer o a particularizarse17. El absolutismo – primera forma en la que históricamente aparece la dicotomía– no se ocupa de la “sociedad civil” más que para “protegerla”, pero la despolitiza completamente y, por tanto, la degenera. Toda la política es del monarca absoluto y sus colaboradores. Por su parte, el totalitarismo –reacción radical y revolucionaria, antiabsolutista– identifica a la “sociedad civil” con el Estado, es decir, politiza completamente a la sociedad civil. Y así, también la degenera.
El providencialismo político sustituye en muchos aspectos a la “sociedad civil”, es decir, en unos campos entra en competencia con ella –empresa entre empresas, enseñante entre enseñantes, etc.–, con lo que el Estado se hace “sociedad civil” siendo aún Estado, y en otros campos la politiza como hace cuando asume los roles asistenciales típicos de las familias. Frente a las corrupciones propias del absolutismo, totalitarismo y providencialismo políticos, se comprende que en nuestros días renazca el ideal liberal como un renovado camino de salvación. El liberalismo siempre sostuvo la tesis del Estado mínimo y al servicio de la sociedad: el Estado como instrumento de la sociedad.
Me parece que, en efecto, desde este punto de vista, el liberalismo detenta la única postura adecuada. Su problema, sin embargo, es que, en su presentación radical, como ya ha quedado señalado en este libro, al partir de una idea excesivamente individualista del hombre, no puede servir de fundamento para ninguna auténtica sociedad civilizada18.
Lo que podríamos esperar hoy, si triunfa el radicalismo liberal, es una “sociedad civil” particular y particularizada, es decir, una sociedad que no es una sociedad civilizada plenamente, no es la “verdadera” sociedad civil. Es, más bien, una sociedad en la que el grande se come al pequeño, el rico al pobre, el poderoso al débil. Darwinismo social, quizá, pero no civilización. Lo fácil es avanzar sin o contra los demás. Lo difícil, pero civilizado, es avanzar con los demás.
Si el Estado del bienestar producía una sociedad tutelada y desresponsabilizada, el Estado radical-liberal producirá una sociedad demasiado poco societaria. Para esto cuenta, además, con la ayuda de dos factores de marcada relevancia en nuestros días: la apertura del tiempo y del espacio sociales19. El tiempo social se abre mediante el procedimiento –ampliamente apoyado hoy por un gran sector de los estudiosos de la sociología– de decir que lo verdaderamente decisivo no es la estructura sino el cambio social. De este modo no se le puede dar unidad suficiente a la sociedad que queda permanente abierta. La sociedad, por así decirlo, está siempre sin constituir. El espacio social se abre mediante la fórmula, hoy plenamente en marcha, de la globalización o mundialización. La gran apertura espacial, lleva consigo una desestabilización de cada espacio social particular. No se puede mantener la constitución de cada sociedad.
Si es cierto que la apertura pertenece a la vida humana y, por tanto, a la vida social, sin una unidad suficiente no se puede constituir adecuadamente nada. No es cuestión, por tanto, de hacer un canto al conservadurismo, pues el cambio y la apertura son necesarios y convenientes, sino que se trata simplemente de afirmar que un cambio y una apertura indiscriminados van contra la idea y la realidad misma de la civilización. Es preciso establecer unos principios antropológicos y filosófico-políticos –no sólo unas reglas de juego económicas– si queremos ir hacia una sociedad civil cada vez mejor20.
Al liberalismo radical del XIX y XX le siguió una dura respuesta socialista, pero el liberalismo ha sabido muy bien cómo manejarla y hasta comprarla. Parece fácil mostrar cómo el socialismo no es una auténtica alternativa para él. Pero el socialismo como tal ha muerto junto con su criatura preferida, que era el estatalismo. Al liberalismo posterior –más duro– le surgió una respuesta correspondiente, una nueva y diferente izquierda, probablemente más aguda y amplia que la anterior, pero que ha repetido errores y cometido otros nuevos. La única respuesta social y civil –de sociedad civil– ante estos sistemas se ha de inspirar en otra filosofía política y se ha de desplegar en dos direcciones: la atención a los subsistemas sociales y la construcción de instituciones, pues, como afirmaba Solzhenitsyn, “sin un autogobierno adecuadamente constituido no puede haber estabilidad ni prosperidad, y el mismo concepto de libertad civil pierde todo significado”21.
Con respecto a lo primero, es necesario antes que nada fomentar un sentido auténtico de la propiedad, unido indisolublemente al de dignidad humana e incluso al de democracia22. Si bien es cierto, como ya decía Hillaire Belloc en 1936, que “la abolición de la propiedad privada comporta la abolición de la libertad”, también hay que señalar que “la estrecha y directa interdependencia de la libertad o de la dignidad humana y de la institución de la propiedad privada, es mentada como si la propiedad fuese la salvaguardia del capricho”23. Sólo ese sentido permite el desarrollo de una verdadera economía, subsistema social de importancia primordial. La economía no es la crematística. El dinero es necesario y un gran bien, pero convertirlo en bien fundamental lo corrompe todo, dejando así de servir. Para alcanzar ese ideal casi imposible de romper el imperio del dinero hace falta, a su vez, reforzar el subsistema jurídico, el político y el ético.
Por último, la vida social civil que un sistema justo propicia se hace real cuando aparecen las instituciones. La red de instituciones sociales, en trabajo armónico, da el toque definitivo para la existencia de la sociedad civil. Las instituciones son las virtudes particulares de la sociedad: ésta vive razonablemente bien gracias a ellas.
1. Cfr. LLANO, A., Humanismo cívico, Ariel Filosofía, Barcelona 1999, p. 7.
2. Cfr. ARENDT, H., La condición humana, Ediciones Paidós, Barcelona 1993, p. 39.
3. SARTORI, G., La teoría de la democracia, Alianza Editorial, Madrid 1987, pp. 28-32.
4. TOURAINE, A., ¿Qué es la democracia?, México 1995, pp. 43-44.
5. DAHL, R., Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven & London, 1989, p. 267.
6. LOCKE, J., Ensayo sobre el gobierno civil, Aguilar, Madrid 1969; FERGUSON, A., Essai sur l´historie de la société civile, Trad. M. Bergier, Paris 1783, Ed. PUF, Paris 1992. Citados en CHULIÁ RODRIGO, E., Sociedad Civil y Estado, Revista Hispano Cubana, n.° 3, Madrid 1999, pp. 68-72.
7. ORTEGA J., “Notas del vago estío”, en El Espectador, Obras Completas, Alianza, Madrid 1995, pp. 424 y ss.
8. FEST J., Ich nicht, (Yo no, el rechazo del nazismo como actitud moral), Taurus, Madrid 2007, p. 62.
9. SOLZHENITSYN, A., From Ander the Rubble, Little Brown, Boston 1975, pp. 24-25.
10. NOËLLE-NEUMANN, E., La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós. Barcelona, 1995, p. 144.
11. DIANI, M. The network structure of the Italian ecology movement. Social Science Information. Vol. 29, n.° 1, marzo 1990, pp. 5-31.
12. TOURAINE, A., Beyond social movements? Theory, Culture and Society. Vol. 9, n.° 1, febrero 1992, pp. 125-145.
13. GELLNER, E., Condiciones para la libertad: la sociedad civil y sus rivales, Paidós, Barcelona 1996, p. 16.
14. HITTINGER, R. en “Razones para la sociedad civil”, p. 47, en el volumen de ALVIRA, R, GRIMALDI, N. y HERRERO, M., Sociedad Civil: La democracia y su destino, EUNSA, Navarra 2008.
15. Citado en Ibídem, p. 47.
16. ALVIRA, R., en “Lógica y sistemática de la sociedad civil”, p. 98, en el volumen de ALVIRA, R, GRIMALDI, N. y HERRERO, M., Sociedad Civil: La democracia y su destino, EUNSA, Navarra 2008.
17. Ibídem, p. 99.
18. Ibídem, p. 98.
19. Ibídem, p. 100.
20. Ibídem, p. 101.
21. SOLZHENITSYN, A., Cómo reorganizar Rusia, Tusquets Editores, Barcelona 1991, pp. 71-72.
22. HAYEK, F., Camino de servidumbre, Alianza Editorial, Madrid 2000, p. 103, donde dice textualmente: “sólo dentro de este sistema –de economía capitalista– es posible la democracia, si por capitalismo se entiende un sistema de competencia basada sobre la libre disposición de la propiedad privada”.
23. BELLOC, H., La restauración de la propiedad, E. Dictio, Buenos Aires 1979, I, cap. X, p. 45.