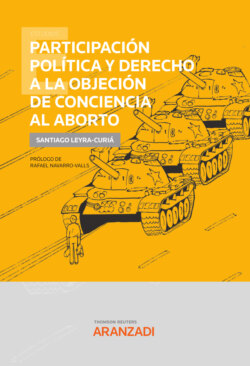Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LA PERSPECTIVA DE LA ESCUELA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
ОглавлениеEn contraposición a la perspectiva anterior, la corriente democrático-participativa intenta, precisamente, incentivar la participación y, a través de ella, desarrollar la conciencia de que son precisamente los ciudadanos quienes deben realizar el juicio político sobre el gobierno elegido por ellos17.
Allí donde hayan de tomarse decisiones que afecten a la colectividad, la participación ciudadana se convierte en el método legítimo de hacerlo. Y no es únicamente que la participación garantice el autogobierno colectivo y, por tanto, aumente la legitimidad del gobierno. Además, produce efectos políticos beneficiosos ligados a la idea de autorrealización de los individuos. Por ejemplo, para los griegos era la participación en el autogobierno la que convertía a los seres humanos en dignos de tal nombre. La discusión, la competencia pública y la deliberación en común de ciudadanos iguales correspondían a la dignidad de los participantes y a la construcción ordenada y pacífica del bien colectivo. Para los humanistas del Renacimiento el compromiso con la vita activa constituía el vínculo comunitario creador de la virtud cívica. Para Tocqueville, la implicación ciudadana en todo tipo de asociaciones (civiles, sociales, políticas, económicas, recreativas, etc.) constituía un rasgo distintivo del régimen democrático. Y para John Stuart Mill la democracia no era únicamente un sistema de reglas e instituciones, sino un conjunto de prácticas participativas dirigido a la creación de mayor autonomía en los individuos y a la generación de una forma de vida específica18.
En general, la participación se presenta como un valor clave de la democracia según esta tradición. Y esa posición privilegiada se justifica en relación con tres conjuntos de efectos positivos. Primero, la participación crea hábitos interactivos y esferas de deliberación pública que resultan esenciales para la autonomía de los individuos. Segundo, la participación hace que la gente se haga cargo, democrática y colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y gobernabilidad. Tercero, la participación tiende, igualmente, a crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores de una identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida específica construida alrededor de categorías como son el bien común y la pluralidad.
Así pues, la participación se contempla ahora desde el punto de vista de sus efectos beneficiosos en la creación del respeto mutuo, de la pertenencia a la comunidad, de confianza interpersonal, de experiencia en la negociación, de desarrollo de valores dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de autodesarrollo personal en la multiplicidad de esferas públicas que la democracia pone al alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo personal es definido aquí, en buena medida, en términos de autodesarrollo moral19.
Pensamos que el retrato del ciudadano ofrecido por el liberal no es del todo exacto. No es que la apatía sea funcional, es que no hay que confundir un seguimiento “de segundo orden” de la política con mera pasividad. En las circunstancias adecuadas, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de sus intereses políticos y de lo que creen justo o necesario. Además, la débil voluntad de participación a veces refleja defectos del sistema, pues la utilidad de la participación para los ciudadanos no siempre es evidente. Así pues, cuanto mayores sean las expectativas de que la implicación política obtendrá resultados, mayor será el grado de participación. Por último, el pluralismo de intereses y opiniones existente en nuestras sociedades hace que la participación no siempre deba seguir la senda institucional, sino que se disperse en una infinidad de ámbitos, no exclusivamente relacionados con la política institucional, que acogen las aspiraciones políticas ciudadanas cuando otros lugares (los partidos, por ejemplo) ya no parecen los apropiados para hacerlo20.
En opinión de J.J. Linz21, en la actualidad, lo que el ciudadano vota es a un primer ministro, a un gobierno y al partido que les apoya. Los partidos no son mecanismos incentivadores de la participación política, sino alternativas electorales. Pero esto, nos recuerda Linz, conduciría a la depreciación de la discusión, de los debates internos y de la formación colectiva y democrática de opiniones en el seno de los partidos. Así pues, la participación no debe ser entendida en términos exclusivamente institucionales o excesivamente ligada a los partidos como canales de participación. Sin embargo, su valor esencial como mecanismo de educación cívica quedaría intacto, pese a las dificultades de convertir en prácticas institucionales lo que se extiende a otros ámbitos no institucionales de tomas de decisión. De hecho, hay quien opina22 que esos nuevos lugares de participación, tales como el movimiento pacifista o el movimiento ecologista, han resultado de enorme importancia para el mayor desarrollo de una ciudadanía crítica y con capacidad de juicio autónomo.