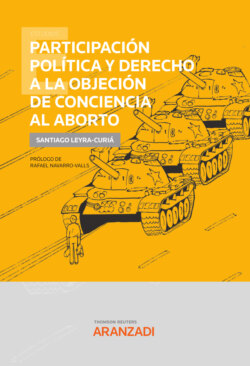Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
G. LOS LÍMITES DEL PLURALISMO
ОглавлениеSi se trata de enseñar a los niños en el sistema educativo y a los ciudadanos en las esferas de participación, valores tales como autonomía, respeto mutuo, deliberación conjunta, etc., es con el objetivo de establecer lo que John Rawls28 ha llamado una sociedad bien ordenada. Y si esto es así, necesariamente ciertas formas de vida culturalmente diferenciadas (aquellas basadas en la violencia o el racismo, por ejemplo) deben ser eliminadas de cualquier idea de “pluralismo razonable”29. El problema está en quién establecerá esos límites al pluralismo y, por tanto, el tipo de valores que resultan compatibles en una ciudadanía liberal democrática. La tarea, entonces, será localizar esos límites y el núcleo específico e irrenunciable de valores ciudadanos que podríamos relacionar en último término con los Derechos Humanos. Tal actividad viene desarrollándose al menos desde mediados del siglo XX, cuando se consiguió elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta que, si bien la localización de ese núcleo debe producirse en el ámbito de la discusión y la deliberación ciudadana, no podrá tener su última legitimación en la aprobación de una determinada mayoría, pues ejemplos no demasiado lejanos hay en la historia de mayorías ciudadanas que aprueban conductas claramente contrarias a los Derechos Humanos.
Con su conocido talento para la concisión, así relata Lord Acton el revelador final de la democracia ateniense, que puede servirnos como aviso para navegantes:
“En una célebre ocasión, los atenienses, reunidos en Asamblea, afirmaron que sería monstruoso que se pudiera impedirles hacer lo que quisieran. Ninguna fuerza existente era capaz de contenerlos; decidieron que ningún deber debería frenarlos, y que no estarían sometidos sino a las leyes establecidas por ellos mismos. De este modo, el pueblo ateniense, absolutamente libre, se convirtió en un tirano; y su gobierno, iniciador de la libertad europea, fue condenado con terrible unanimidad por los más sabios entre los antiguos. Condujo a la ruina a la propia ciudad pretendiendo dirigir la guerra discutiendo en la plaza del mercado. Como la república francesa, condenó a muerte a sus propios desgraciados dirigentes. Trató a las ciudades sometidas con tal injusticia que perdió su propio imperio marítimo. Oprimió a los ricos hasta el punto de que éstos conspiraron con el enemigo común; y finalmente coronó sus culpas con el martirio de Sócrates”30.
Y fue Edmund Burke quien afirmó que “sería difícil señalar un error más auténticamente subversivo de todo el orden humano, que la posición que sostiene que un cuerpo legislativo humano tiene derecho a hacer las leyes que le plazcan”31. Si la libertad individual se transforma en la norma suprema, como parece ser el caso hoy en día, nos encontramos nuevamente con el problema de la tiranía de la mayoría. Mill, Tocqueville y otros pensadores democráticos estaban, ya hace más de un siglo, seriamente preocupados por este problema. Sobre la libertad (1859), de Mill, el alegato clásico a favor de la libertad como norma suprema, plantea este asunto del siguiente modo:
“Por esto no basta la protección contra la tiranía del magistrado. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas (...). Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual: encontrarlo y defenderlo contra toda invasión es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político”32.
El problema de Mill es el mismo al que nos enfrentamos actualmente: la tolerancia o la libertad es casi la única norma que acepta la democracia, y es ciertamente la norma suprema. Vemos esto continuamente en el debate público diario: nuevos grupos de interés reclaman libertad contra la injerencia, tolerancia con respecto a sus intereses, cualquiera sea su contenido moral. La moral o la ética se consideran asuntos de la esfera privada y meramente subjetivos o incluso se establecen nuevos “dogmas morales” decididos por algunos colectivos especialmente poderosos e influyentes, impuestos por ley y ante los que no se reconoce ni el derecho a disentir.
Las democracias modernas –democracias constitucionales o Rechtsstaat– están equipadas con un código superior de normas que se supone que están al margen del cambio político. Este es el problema de filosofía política de la tiranía de la mayoría. Claramente, estas normas superiores deben estar basadas en algo distinto, esto es, en el individuo como ser humano. Como se ha dicho acertadamente, hay afirmaciones que presuponen que no puede haber ninguna otra instancia por encima de las decisiones de una mayoría. La mayoría coyuntural se convierte en absoluto. Porque de hecho vuelve a existir lo absoluto, lo inapelable. Estamos expuestos al dominio del positivismo y a la absolutización de lo coyuntural, de lo manipulable. Si el hombre queda fuera de la verdad, entonces ya sólo puede dominar sobre él lo coyuntural, lo arbitrario. Por eso no es “fundamentalismo”, sino un deber de la Humanidad, proteger al hombre contra la dictadura de lo coyuntural convertido en absoluto y devolverle su dignidad, que justamente consiste en que ninguna instancia humana puede dominar sobre él, porque está abierto a la verdad misma33. No hay que perder de vista que “el Estado no es fuente de verdad ni de moral. Ni apoyándose en su particular ideología, que puede estar basada en el pueblo, la raza, la clase o cualquier otra magnitud, ni a través de la mayoría, puede producir la verdad por sí mismo. El Estado no es absoluto”34. Esto es lo que esencialmente establece la Declaración Universal de Derechos Humanos: que estas normas o derechos son apolíticas o prepolíticas y no pueden, consecuentemente, ser cambiadas o suprimidas por votación.35
Los constituyentes alemanes de 1949 parecieron haber aprendido la lección, con el ejemplo cercano del nazismo y de su utilización criminal de los procedimientos democráticos, cuando comenzaron la Constitución con la siguiente frase inamovible por ninguna mayoría política: La dignidad humana es inviolable. Los legisladores de la Ley Fundamental de Bonn intentaron impedir por todos los medios la posibilidad de que la Constitución fuera desnaturalizada incluyendo el siguiente artículo:
79 (3). No está permitida una modificación de esta Ley Fundamental que afecte la organización de la Federación en Estados federados, el principio de la participación de los Estados federados en la legislación o los principios establecidos en los artículos 1 y 20 (que hacen referencia a la dignidad humana y al régimen democrático). Y en una reforma de 1968, añadieron: 20 (4). Contra cualquiera que intente derribar ese orden, les asiste a todos los alemanes el derecho de resistencia, cuando no fuera posible otro recurso36.
Como hemos señalado antes, no se les pide a los ciudadanos que sean infalibles en sus decisiones adoptadas por mayorías parlamentarias, pero sí que al menos se mantengan al tanto de la cosa pública. No todos los ciudadanos tienen posibilidad ni deciden dedicarse a las tareas de gobierno, pero todos y cada uno están obligados a mantenerse al tanto de las decisiones tomadas por sus representantes y a reaccionar como mejor puedan ante lo intolerable. Tienen ese derecho y ese deber, como también se ha manifestado respecto a otras instituciones de la sociedad civil37.
Pienso que todas las ideas expresadas hasta ahora sobre la conveniencia de favorecer una mayor participación política en nuestras sociedades pasan por prestar una mayor atención y protagonismo a la sociedad civil. Parece que en el ámbito anglosajón hay mayor fortaleza y protagonismo de los distintos integrantes de la sociedad civil en la gestión de la cosa pública desde hace tiempo38, con respecto a lo que sucede en la Europa continental e Iberoamérica. Quizá prestarle mayor atención a este concepto desde el ámbito científico contribuya en algo a despertar las beneficiosas posibilidades de actuación de los distintos elementos de la sociedad civil en nuestras sociedades.
1. Cfr. CONWAY, M., La participación política en los Estados Unidos, Ediciones Gernika, México 1986, pp. 11-25.
2. Cfr. VERBA, S., NORMAN, N. y KIM, J.O., Participation and political equality, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 53, 310-312.
3. Ibídem, pp. 53-56.
4. Cfr. POWELL, G.B., American voter turnout in comparative perspective, en American Political Science Review, 1986, p. 80.
5. VERBA, S., NORMAN, N. y KIM, J.O., Participation and political equality, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 80-93.
6. Cfr. PETERSON, S., “Church participation and political participation. The spillover effect”, en American Politics Quarterly, 20-1, 1992, pp. 123-125.
7. Cfr. KAVANAGH, D., “Political science and political behaviour”, Londres: George Allen & Unwin, 1983, pp. 181-186.
8. Cfr. VERBA, S., NORMAN, N. y KIM, K.O., Participation and political equality, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 1-22.
9. Ibídem. pp. 286-309.
10. Voz “participación política” de RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., en GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, Ediciones Rialp, S.A., Madrid 1989, Tomo XVII, p. 859.
11. Ibídem, p. 859.
12. Ver PLATÓN: Protágoras, trad. esp. CALONGE RUIZ, J., LLEDÓ, E. y GARCÍA CUAL, C., Gredos, Madrid 1985, 332b-e.
13. BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, Ed. Palabra, Madrid 2009, pp. 37-38.
14. Cfr. ALMONG, G. Y VERBA, S., The civic culture. Princeton: University Press, Princeton 1963, p. 478. Cfr. KAVANAGH, D., Political science and political behaviour, Londres: George Allen & Unwin, 1983, pp. 176-178.
15. Cfr. Ibídem., pp. 170-181.
16. Cfr. STUART MILL, J., Sobre la libertad, Alianza editorial, Madrid 1994; SCHUMPETER, J., Capitalismo, socialismo y democracia, Madrid, 1968; y SARTORI, G., La teoría de la democracia, Alianza Editorial, Madrid 1987: estas citas están tomadas de DEL ÁGUILA, R., “Epílogo. El centauro transmoderno: liberalismo y democracia en la democracia liberal”, en VALLESPÍN, F., ed: Historia de la Teoría Política, vol. VI, Alianza, Madrid 1995.
17. Cfr. Ibídem.
18. TOCQUEVILLE, A. La democracia en América, Ediciones Guadarrama, Madrid 1969 y STUART MILL, J., Sobre la libertad, Alianza editorial, Madrid 1994: estas citas están tomadas de DEL ÁGUILA, R., “Epílogo. El centauro transmoderno: liberalismo y democracia en la democracia liberal”, en VALLESPÍN, F., ed: Historia de la Teoría Política, vol. VI, Alianza, Madrid 1995.
19. Cfr. DAHL, R.A., Democracy and its critics, Yale University Press, New Haven & London 1989, p. 104.
20. Cfr. algunos comentarios en esa dirección en HEATER, D., Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics, and Education, Longman, London & New York 1990, pp. 214 y ss.
21. Cfr. LINZ, J.J., “Los problemas de la democracia y la diversidad de las democracias”, Discurso de investidura de Doctor Honoris Causa, Universidad Autónoma de Madrid, 1992.
22. Cfr. por ejemplo, OFFE, C., Contradictions of the Welfare State, The MIT Press, Cambridge 1984, capítulo 11.
23. La idea de Estado neutral en RAWLS, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Mass 1971.
24. Cfr. GUTTMAN A., “Undemocratic Education”, en Rosemblum, N.L. (ed.), Liberalism and the Moral Life, Harvard University Press 1989, p. 74.
25. Cfr. por ejemplo, RAWLS, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Mass 1971.
26. En lo que sigue cfr. DAHL, R., “The problem of civic competence”, en Journal of Democracy, 3 (4): 45-49, 1992; GROSS, M.L., “The Collective Dimensions of Political Morality”, en Political Studies, 42, 1993; BURTT, S., “The Politics of Virtue Today: A Critique and a Proposal”, en American Political Science Review, 87, 1993.
27. RAWLS, J., Political liberalism, Columbia University Press, New York 1993.
28. Cfr. Ibídem.
29. Ibídem, p. 197, donde se afirma que una sociedad liberal justa deja más espacio que ninguna otra al florecimiento del pluralismo, pero que no existe orden social alguno que no suponga exclusión de ciertas formas de pluralismo y en eso la sociedad liberal justa no es una excepción.
30. ACTON, L. Ensayos sobre la libertad y el poder, Unión Editorial, Madrid 1997, p. 67.
31. Citado en HAYEK, F.A., Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid 1998, p. 216.
32. P. X de la primera edición. Citado en SUART MILL, J., Sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid 1997, p. 87.
33. RATZINGER, J. Conferencia “Fe, verdad y cultura. Reflexiones a propósito de la encíclica Fides et ratio”, Madrid febrero de 2000.
34. RATZINGER, J., Conferencia pronunciada en Bratislava en 1992 recogida en RATZINGER, J., Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Ed. Rialp, Madrid 2006, p. 103.
35. MATLARY, J. H. en “Valores, política y sociedad civil”, p. 323, en el volumen de ALVIRA, R, GRIMALDI, N. y HERRERO, M., Sociedad Civil: La democracia y su destino, EUNSA, Navarra 2008.
36. Ley Fundamental de Bonn, Bonn 1949.
37. “Al exigir la leal colaboración del Estado y el respeto a su peculiaridad y sus límites, la Iglesia educa en las virtudes que hacen bueno al Estado. Pero también pone una barrera a su omnipotencia. Dado que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres –Act 5, 29–, y como quiera que sabe por la palabra de Dios qué es el bien y el mal, la Iglesia llama a la resistencia dondequiera que se mande hacer el mal auténtico y lo adverso a Dios”. RATZINGER, J., Conferencia pronunciada en Bratislava en 1992 recogida en RATZINGER, J., Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Ed. Rialp, Madrid 2006, p. 108.
38. Viene bien traer a la memoria una conocida descripción de Tocqueville: “Los americanos de todas las edades, en todos los momentos de la vida y desde todos los tipos de disposición estarán siempre formando asociaciones. No forman parte sólo de asociaciones comerciales e industriales, sino de otros miles de asociaciones diferentes, religiosas, morales, serias, frívolas, muy generales y muy limitadas, inmensamente grandes y muy pequeñas. Los americanos combinan el celebrar fiestas, fundar seminarios, construir iglesias, distribuir misioneros a las antípodas. Hospitales, prisiones y escuelas participan de este espíritu. Finalmente, si quieren proclamar una verdad o propagar un sentimiento animando con su ejemplo, forman una asociación. En cualquier caso, a la cabeza de una nueva empresa, en Francia encontraréis el gobierno o en Inglaterra algún magnate territorial, en los Estados Unidos estoy seguro de que encontraréis una asociación”. TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, Ediciones Guadarrama, Madrid 1969, pp. 270-271.