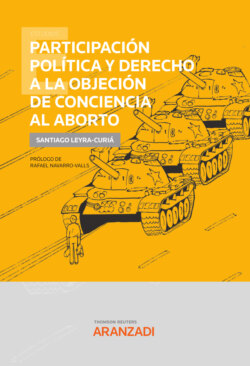Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. ESTADO, PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD CIVIL
ОглавлениеInvocar la sociedad civil como elemento importante de una comunidad política ha sido frecuentemente asociado con posturas antiestatistas. Sin embargo, esta hostilidad al Estado no se desprende necesariamente del concepto de sociedad civil desarrollado por los pensadores ingleses y escoceses en los siglos XVII y XVIII, como John Locke y Adam Ferguson6. En las célebres reflexiones de Locke sobre las relaciones entre el poder político y los ciudadanos, la sociedad civil representa un modelo de organización donde el poder renuncia a su capacidad de ejercer un dominio absoluto, mientras que el individuo renuncia a su libertad natural y se abstiene de tomarse en cada momento la justicia por su mano. Vivir en una sociedad civil significa, por tanto, que gobierno y ciudadanía se someten a los límites de una ley común, es decir, de una ley establecida por la comunidad. La bondad de la ley y su cumplimiento dependen, según Ferguson, de la participación de toda la sociedad en la legislatura. Condición indispensable para una participación genuina de la población en el gobierno del país es la libertad, la cual implica que el ciudadano puede hacer valer ante el poder unos derechos individuales y colectivos.
Por su parte, Ortega y Gasset sostiene que “democracia y liberalismo son dos respuestas distintas a dos cuestiones de derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Pero en esta pregunta no se habla de qué extensión debe tener el poder público. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia propone que mandemos todos; es decir, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales.
El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: ejerza quien ejerza el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste? La respuesta suena así: el poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado”7.
Entre esos derechos se encuentra, además de los relativos a las libertades políticas (información y expresión, reunión y asociación), el de la propiedad. La sociedad civil es por tanto una sociedad en la que los ciudadanos son propietarios de bienes, establecen tratos comerciales, crean instituciones mercantiles para defender sus intereses económicos, discuten y llegan a acuerdos. Pero, aunque el mercado constituya una pieza esencial de la sociedad civil, como también lo son la responsabilidad individual, la cooperación, la generación de confianza mutua, la negociación y el establecimiento de compromisos vinculantes, no se reduce a él.
Podemos decir que la concepción original de la sociedad civil no encierra animadversión alguna al gobierno. Ciertamente, los filósofos que construyeron el concepto partieron de un concepto limitado de gobierno: unos límites que le impidieran imponerse a los ciudadanos, neutralizando sus tratos económicos y eliminando su capacidad de participar en los asuntos públicos. Pero dentro de esos límites, el estado podría disponer de múltiples recursos para hacerse respetar por los ciudadanos y por la entera comunidad internacional.
Las connotaciones antiestatistas se adhirieron al concepto de sociedad civil ya entrado el siglo XIX. Y es que, así como en los siglos XVII y XVIII, la sociedad civil era definida como una forma de convivencia superior, en la medida en que era capaz de proporcionar libertad y prosperidad, en el siglo XIX la sociedad civil comenzó a ser vista como un campo de juego de intereses particulares. La doctrina marxista desprestigió la sociedad civil, al tiempo que desmembró el concepto, tal y como había sido definido por los pensadores británicos de siglos anteriores: a partir de entonces, la sociedad civil ya no sería contemplada como un modelo que comprendía una pluralidad de elementos, entre ellos, un tipo de gobierno caracterizado por el respeto a la ley. La sociedad civil se convirtió en algo netamente diferenciado del Estado, incluso contrapuesto a él. En efecto, la sociedad civil “precisaba” ser controlada por el estado para mitigar los desequilibrios generados por un sistema de producción explotador y abocado a continuas crisis. De esta manera se impuso la visión antagónica de sociedad civil y estado hasta bien entrado el siglo XX.
En la medida en que la historia del siglo XX puso claramente de manifiesto que muchos de los peligros que se ciernen sobre la humanidad provienen de estados fuertes con proyectos ambiciosos que sólo creen poder realizar sometiendo a la población, el concepto de sociedad civil se ha ido desprendiendo de sus connotaciones más negativas. Sin embargo, en general, se ha mantenido la disociación entre la dimensión política y social del concepto. Por sociedad civil se entiende mayoritariamente una esfera de diferentes instituciones sociales, con un grado de autonomía notable res-pecto del estado.
Evidentemente, los regímenes dictatoriales son del todo incompatibles con este tipo de gobierno. Es cierto que algunas dictaduras consolidadas actúan de acuerdo con la legalidad establecida, pero ésta no es una legalidad surgida de la participación de todos los ciudadanos. Por mucho que subraye el discurso de un régimen no democrático la importancia que posee la opinión de los ciudadanos en la dirección del país, las dictaduras coartan la expresión pública de las preferencias políticas auténticas de muchos de ellos. En regímenes no democráticos en los que la ideología de cada uno juega un papel accesorio, los ciudadanos cuyas preferencias políticas no coinciden con las del régimen tenderán a callarse, intentando pasar desapercibidos. Por el contrario, en dictaduras que pretenden movilizar ideológicamente a la población, una parte de esos ciudadanos tenderá a falsificar sus preferencias, es decir, a expresar públicamente opiniones que no comparte para evitar suscitar sospechas de disentimiento.
Ahora bien, aun cuando el control social de los regímenes no democráticos pueda alcanzar altos grados de perfección, es muy probable que existan espacios privados o semiprivados en los que los individuos puedan expresar sus auténticas preferencias. Se ha descrito cómo surgen y se extienden esos ámbitos de libertad en contextos políticos no democráticos. Esos espacios y las tradiciones de conversación libre y crítica pública que en ellos se desarrollan pueden considerarse semillas de sociedad civil. Un ejemplo de estos espacios lo da el historiador Joaquim Fest en el relato de su infancia en la Alemania nazi:
“Una tarde de comienzos de 1936, mientras ensayábamos nuevos saltos en la pista de hielo del jardín, mi padre nos llamó a Wolfgang y a mí a su despacho... E igualmente importante era, prosiguió, no sufrir nunca por el aislamiento que va unido de manera inevitable a la oposición a la opinión de la calle. Para ello quería citarnos una frase en latín que no deberíamos olvidar nunca... Etiam si omnes, ego non! (aunque todos participen, yo no). Era de Mateo, nos explicó, de la escena del monte de los olivos...”8.
Pero el crecimiento de esas semillas, la emergencia de la sociedad civil a la superficie pública, no se puede dar bajo condiciones de miedo. Cuando la población teme las consecuencias de hablar libremente, no desconfía sólo de la autoridad, sino también del prójimo. Esa desconfianza le lleva a callarse, a guardar para sí y para sus familiares la expresión de sus convicciones. La falta de comunicación con sus vecinos le impide conocer la distribución real de las opiniones favorables y contrarias al régimen, fomentando así un fenómeno que los científicos sociales han denominado “ignorancia pluralista”. Como este desconocimiento inhibe al ciudadano particular de salir con sus críticas a la plaza pública y participar en actos de protesta, los gobiernos no democráticos poseen un claro interés en perpetuarlo. Un instrumento crucial para conseguir este objetivo son los medios de comunicación, cuyo grado de control gubernamental indica hasta qué punto los dirigentes de una dictadura pretenden aislar a los ciudadanos de su entorno real, pero también hasta qué punto temen el desarrollo de una opinión pública independiente del estado. Decía Alexander Solzhenitsyn que la identificación o confusión de la esfera del poder con el ámbito de la sociedad civil fue la muerte de la libertad, de la vida ciudadana, en la URSS. Hablando del totalitarismo soviético, afirmaba “nuestro actual sistema es único en la historia del mundo, pues, además de sus limitaciones físicas y económicas, exige la rendición total de nuestras almas y nuestra participación activa en la mentira consciente general”9.
Conviene no olvidar, sin embargo, que el restablecimiento de la democracia no implica necesariamente la consolidación de la sociedad civil. Gobiernos elegidos democráticamente pueden ejercer un poder que anule a la sociedad civil no sólo a través de la penetración en las instituciones sociales y la concesión de apoyos financieros mediatizados políticamente, sino también demostrándose incapaces de controlar a colectivos que atemorizan a la población, o de propiciar una distribución de la renta que evite la existencia de grandes diferencias sociales, y por tanto, la exclusión de la vida pública de ciudadanos sin recursos materiales y culturales para vivir dignamente. Por otra parte, los gobiernos no son, sin embargo, los únicos agentes que pueden amenazar a la sociedad civil. Determinadas instituciones no gubernamentales, como los llamados grupos de presión o las grandes empresas de comunicación, también pueden concentrar un poder mediante el cual intenten monopolizar la discusión pública y marginar del debate a quienes no se sometan a sus principios ideológicos y/o intereses económicos. Este fenómeno ha llegado a provocar lo que se ha denominado la “espiral del silencio”10, el temor de los ciudadanos a manifestar opiniones contrarias a lo que se considera la opinión dominante en la sociedad.
Volviendo a la reflexión con la que arranqué este apartado, reivindicar la importancia de la sociedad civil no equivale a argumentar contra el estado. Sí equivale, en cambio, a oponerse a un tipo de estado, concretamente, al que restringe la capacidad de los ciudadanos de adquirir información de fuentes plurales a través de publicaciones y medios de comunicación no censurados, desarrollar opiniones críticas propias, reunirse y conversar sin miedo sobre los problemas que afectan a la comunidad, asociarse de acuerdo con sus intereses particulares y expresar libremente su voluntad política. Si bien esas condiciones sólo pueden darse en sistemas políticos democráticos, hay que señalar que la existencia de una democracia formal no garantiza automáticamente su vigencia. La falta de estas condiciones no es obstáculo, sin embargo, para que la población vaya tejiendo redes de discusión social y prácticas de encuentro e intercambio de argumentos. Esas redes constituyen la trama elemental de la sociedad civil que, una vez adquiere cierta consistencia, puede desempeñar un papel decisivo en el desplome de una dictadura. En regímenes democráticos, a esa sociedad civil debe estar reservado el protagonismo en la vida política, económica, social y cultural; y a su servicio debe trabajar el estado, al que le corresponde la importantísima tarea de garantizar las condiciones de libertad y justicia para que la sociedad civil pueda desempeñar ese papel protagonista que le corresponde pues es el conjunto de los ciudadanos el titular de la soberanía y no en exclusiva la clase política.