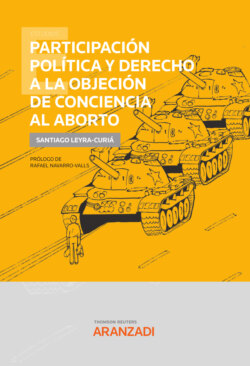Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеMe pide el profesor Leyra-Curiá que prologue este libro. Lo hago con mucho gusto por varias razones. La primera, por el respeto que me merece un docente e investigador de primera calidad. La segunda, porque el tema de este libro me es especialmente cercano, al haber sido objeto de varios trabajos por mi parte.
Siempre he pensado que entre el derecho y la conciencia hay una delgada línea roja. Como en toda frontera son inevitables los conflictos, en especial por la “incontinencia normativa” del poder y la labilidad de la conciencia humana.
Efectivamente, hoy en el fondo de la conciencia humana se debate con frecuencia un oscuro drama, un drama entre la persona que tiene que obedecer una ley, y la conciencia que repele esa misma norma. Es lo que el Séneca precristiano describía así: “Habita en nosotros un espíritu santo como espectador y guardián de nuestras buenas y malas acciones”.
Esos dramas están proliferando cada vez más, produciéndose lo que he llamado un big-bang jurídico. De lo que fue inicialmente una objeción de conciencia limitada al servicio militar, ha estallado una multitud de ramificaciones, de tal modo que uno de los fenómenos más llamativos que conoce hoy del derecho, es precisamente el de las objeciones de conciencia. Hace unas décadas era un fenómeno minoritario y hoy está cada vez más extendido, en sus presupuestos y en sus aplicaciones.
El profesor Leyra aborda con buena pluma ese tortuoso zigzag desde dos ópticas. La primera, lo que llama la “participación política de la sociedad civil” y los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos. La segunda, la propia objeción de conciencia como medio de defensa de los derechos humanos.
Parece como si la conciencia común de la sociedad –esa ambigua llama en la que se encenderían las demás conciencias individuales, y que aparece como concentrada en los parlamentos– comenzara a sentirse insegura en los aledaños de la postmodernidad. Inseguridad que, se transmuta en mala conciencia del poder y que lleva hasta el extremo de reconocer en ocasiones la iniquidad de la propia ley, admitiendo cláusulas de conciencia derogatorias, en favor de los que objetan a ella en conciencia.
De modo que hoy se advierten dos maneras de decir no a la ley. Hay una que es fruto del cotidiano hecho de transgredirla para satisfacer un capricho, o un interés bastardo, o dar salida a la corrupción. Es el modo psicológico de luchar contra la ley, o de conculcarla del delincuente. Junto a ella existe otro modo axiológico, en que la transgresión de la ley es forzada por el propio deber de conciencia, que se transmuta en una especie de “ley moral” para el objetor.
Veamos esto más de cerca.
El punto de partida es un hecho patente: no es el hombre el único objeto del universo no sujeto a leyes. Para decirlo de modo gráfico: no es el hombre un ser tan universalmente adaptable que sea indiferente lo que hace o cómo se le trata. En otras palabras, ha de actuar de acuerdo con lo que es, así como tiene derecho a ser tratado de acuerdo con su propia configuración. Las leyes morales al igual que las físicas, nos dicen cómo hemos de obrar en armonía con la realidad. No debemos pensar que mientras las leyes físicas actúan independientemente de nuestro consentimiento, seamos libres para elegir respecto a las leyes morales. Estas no son simplemente reglas cuya observación sea sólo un acto de virtud, también ellas actúan.
En este punto, como recuerda Frank J. Sheed, la posición de la ley moral es muy similar a la ley física. Podemos tratar ambas categorías de leyes como si no existieran. Pero nuestra elección tiene sus límites. No tenemos opción sobre las consecuencias de lo uno y de lo otro. Por ejemplo, la ley moral que manda “no matar” no es menos ley que la ley de la gravedad. De aquí se siguen diversas consecuencias, Como el propio Sheed hace notar “no podemos en realidad quebrantar ninguna de ellas”. Podemos ignorarlas, desde luego, pero no quebrantarlas. Si yo me subo al Empire State Building y decido quebrantar la ley de la gravedad arrojándome al vacío, en realidad el quebrantado soy yo, no la ley de la gravedad. Si una sociedad entera ignora reiteradamente la ley moral que prohíbe eliminar la vida humana en su inicio o en su ocaso, en realidad la quebrantada es la propia sociedad.
De ahí que el profesor Leyra elija, entre las varias objeciones de conciencia, precisamente la del aborto. Antes, hace un tour d´horizon sobre temas muy interesantes: desde los movimientos de no violencia (Gandhi, en especial) hasta los movimientos pro-vida, pasando por los fenómenos pacifistas, contra la discriminación racial o de lucha por la libertad. De ellos salta a la objeción de conciencia como corolario evidente. Muy interesante el rápido repaso que hace de los antecedentes históricos de la desobediencia al derecho: Tomás Moro, Henry Thoreau, etc.
Hay un problema en la objeción de conciencia, que es el de su justificación jurídica. En este punto deseo hacer algunas observaciones sobre una cuestión que el profesor Leyra toca solo tangencialmente. Me refiero a los procesos de Nuremberg.
Hace un tiempo se ha cumplido medio siglo del inicio del drama judicial más debatido del siglo XX: el juicio de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis. Y es curioso que ya por entonces, se justificara la singularidad del proceso tomando como base el “progreso de la conciencia social”.
Efectivamente, una legislación inicua y la acción de unos malvados condujo a una ola de crímenes y desdichas, de las cuales ninguna supera a lo que autorizadamente se ha denominado “el Gólgota del mundo contemporáneo” (San Juan Pablo II).
Ciertamente el proceso de Nuremberg fue muy discutido y lo seguirá siendo. Un Tribunal formado, no por neutrales sino por beligerantes y vencedores, juzga a unos criminales de guerra que, a la vez, son los vencidos. Además, la inclusión de jueces soviéticos vino a conformar un Tribunal en que una potencia juzgadora era también culpable de delitos imputados a los acusados: conspiración para guerra de agresión (recuérdese el protocolo secreto al tratado de no agresión entre Alemania y Rusia que preveía el reparto de Polonia) y crímenes de guerra (no hay duda de que la matanza en los bosques de Katyn de la oficialidad polaca fue ordenada por los soviéticos). Sin embargo, en mi opinión el juicio de Nuremberg ha producido a largo plazo efectos beneficiosos.
Al rechazar la tesis de la “obediencia debida” a la ley nacionalsocialista y a la cadena de mando cuando exige atrocidades, potenció la función ética que en la teoría clásica de la justicia corresponde a la conciencia personal. No fue Nuremberg, pues, una simple represalia, precisamente porque intentó hacer justicia. Ciertamente una justicia que no siempre encontraba precedente en las leyes positivas, pero sí en ese Derecho escrito en la conciencia de todo hombre de bien. Es decir, demostró que la cultura democrática occidental se fundamenta en valores jurídicos radicales, por encima de decisiones de eventuales mayorías o imposiciones plebiscitarias.
La afirmación de que el relativismo es consustancial con la democracia, como si fuera una de las más preciosas “adquisiciones evolutivas de su código genético” (Bodei), aparte de entronizar el fanatismo de la duda, implica una posición pesimista frente a las posibilidades reales de pervivencia del sistema. Como se ha dicho autorizadamente, “las decisiones mayoritarias no pierden su condición verdaderamente humana y razonable cuando presuponen un sustrato básico de humanidad y lo respetan como verdadero bien común y condición de todos los demás bienes... Apartarse de las grandes fuerzas morales y religiosas de la propia historia es el suicidio de una cultura y una nación. Cultivar las evidencias morales esenciales, defenderlas y protegerlas como un bien común sin imponerlas por la fuerza, constituye una condición para mantener la libertad frente a todos los nihilismos y sus consecuencias totalitarias” (Ratzinger).
Dije antes, que el núcleo de este excelente trabajo es la objeción de conciencia al aborto. Efectivamente, en la tercera parte aborda sucesivamente su concepto, su despliegue en el Derecho comparado, en el derecho español, y tres objeciones de conciencia significativas: Rey Balduino de Bélgica, Lech Walesa de Polonia y Tabaré Vázquez de Uruguay.
La elección de esta modalidad de objeción de conciencia es acertada. De hecho ha sustituido como objeción paradigmática a la del servicio militar, teniendo un alto factor de dilatación. Del núcleo del no del personal facultativo a realizar prácticas abortivas, se ha desgajado, por ejemplo, la negativa de jueces que vienen llamados en Italia a completar con su voluntad, la de la menor que desea abortar contra el consentimiento de sus padres. En junio de 2015, el Tribunal Constitucional español dictaba una sentencia relativa al recurso de amparo presentado por un farmacéutico que había sido sancionado por la Junta de Andalucía como consecuencia de su objeción de conciencia a dispensar preservativos y levonorgestrel (la llamada “píldora del día después”). La sentencia reconoce el derecho de libertad de conciencia del farmacéutico por lo que se refiere al segundo producto.
Acaba de plantearse en una penitenciaria norteamericana la negativa del médico titular a inyectar la droga letal a un condenado a muerte. Ante la insistencia del alcaide de la prisión, el facultativo ha contestado que “él es médico no verdugo”. Algo similar a lo que en sede de aborto ocurre con los médicos objetores.
La objeción de conciencia fiscal planea sobre el aborto, aunque todavía las leyes permanecen impermeables a ella. Tanto en Europa como en Estados Unidos se han multiplicado situaciones de negativa de algunos contribuyentes al abono de la cuota impositiva que, según sus cálculos, correspondería a los gastos públicos destinados a la financiación de abortos.
Y todavía resuenan en Europa los ecos de la motivación aducida por Balduino, para no firmar la ley de aborto belga, que decía: “acaso la libertad de conciencia vale para todos excepto para el rey”. Podríamos aducir más ejemplos. Basten los enunciados como botón de muestra.
Resumiendo. Esta obra del profesor Leyra es un ejemplo de fina doctrina jurídica en un sector convulso del horizonte jurídico. Un ejercicio de sólido equilibrio en los choques entre conciencia y ley. Y un tratamiento interdisciplinar valioso de una temática en rápida evolución en el derecho comparado y en el español. Mi enhorabuena al doctor Santiago Leyra es, pues, de estricta justicia.
Rafael Navarro-Valls
Vicepresidente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España