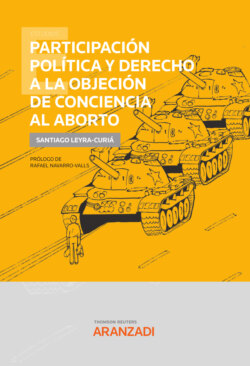Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
F. DISTINTAS VALORACIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS
ОглавлениеAsí pues, los partidarios de incentivar la participación creen que esta puede originar toda una serie de elementos y valores provechosos para los ciudadanos y para su educación cívica, con un impacto positivo en la gobernabilidad del sistema a través de su democratización. En contraposición a esto, hay quienes señalan las ventajas del sistema representativo, de un cierto grado de desimplicación ciudadana, de una cultura política más centrada en la autonomía individual, en la tolerancia y en las instituciones, que en la participación directa. Es evidente que para ambos puntos de vista la educación cívica es importante, aun cuando los valores y actividades asociados a ella podrían ser muy diferentes si asumimos una u otra perspectiva.
Si asumimos la perspectiva llamada liberal, el valor de la tolerancia se convierte en crucial. Los liberales confían en poder articular un Estado neutral entre las distintas concepciones del bien (al estilo del que propone por John Rawls, por ejemplo), que sea capaz de crear tolerancia negativa y desimplicada, una tolerancia pragmática que no exigiría más que una actitud de “vivir y dejar vivir” entre los ciudadanos23. Esto explicaría, entre otras cosas, que los liberales prefieran ver el problema de la educación cívica en términos “privados” o familiares, es decir, donde lo público apareciera como un ámbito de tolerancia mutua, también para evitar que una ideología determinada pudiera erigirse en “educadora cívica” de los ciudadanos, imponiendo a la postre a los demás su propia visión de la realidad. Aun tratándose de una perspectiva que parece ajustarse bastante bien a algunos rasgos de la sociedad realmente existente, hay quien se queja de lo que podríamos llamar la “insoportable levedad del liberalismo” a este respecto. Es decir, para algunos, esto supondría una extrema “delgadez cívica” en los principios definidores de la ciudadanía liberal24 que, basándose en una definición de reglas mínimas de participación y tolerancia, no tendería a la ampliación de la participación ciudadana ni a la incorporación a los programas públicos de enseñanza de ciertas actividades destinadas a la creación de hábitos de diálogo y deliberación conjunta.
Quizá por esa razón, los demócrata-participativos son más exigentes con la educación cívica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadanía mediante la participación y la creación, a través de ella, de valores de mutuo respeto y no discriminación. O sea, categorías más densas que la de tolerancia sólo serían susceptibles de generalizarse socialmente mediante prácticas deliberativas emprendidas en común por los ciudadanos25. Pero esta exigencia comportaría tanto la necesidad de incentivar la participación extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como quizá la necesidad de diseñar programas educativos estatales y globales que incidieran positivamente en el tipo de valores que se trata de incentivar (deliberación conjunta, mutuo respeto, solidaridad, etc.). En la práctica, la elaboración de estos programas se ha revelado complicada a lo largo de la historia, pues siempre cabe el riesgo de que el gobierno de turno intente imponer a los ciudadanos su visión de las cosas. Si se consiguiera un programa educativo de estas características admisible para todos los ciudadanos, podría ser provechoso. Si no fuera así, quizá sería preferible no elaborar dichos programas y dejar la educación cívica a la libre elección de los ciudadanos, para evitar imposiciones ideológicas de uno u otro signo.
En todo caso, conviene no sobrecargar demasiado la categoría de participación ciudadana, sobre todo para no convertirla en una visión en exceso moralizante o utópica. ¿Cómo evitarlo? Yo diría que para contestar a esta pregunta es necesario acudir a recientes formulaciones sobre el concepto de ciudadano26. O sea, es necesario construir un concepto intermedio de ciudadanía capaz de recoger con realismo las exigencias mínimas de lo que debe ser un ciudadano democrático, sin sobrecargarle demasiado con deberes cívicos y sin convertirlo en un mero concepto vacío.
Para empezar, ese ciudadano “intermedio” debe construir su autonomía al menos como ciudadano “reactivo”, es decir, debe participar directamente como mínimo reaccionando ante lo intolerable cuando así lo aconseje su juicio político. Si los mecanismos institucionales rutinarios fracasan, la acción ciudadana dirigida a restaurar la sociedad democrática a sus fundamentos morales se hace inevitable. Lo que John Rawls llamaba “reinvigorate the public sense of justice”27 es lo que obliga al “good enough citizen” a la acción participativa en cualquiera de sus variantes. Esta “obligación participativa mínima” es ineludible por razones ligadas a la autoidentidad de una sociedad democrática. La acción reactiva frente a la injusticia y lo intolerable, esté o no ligada al autointerés, es siempre algo más que el mero autointerés. Es también –y fundamentalmente– la protección del “interés” en vivir en un mundo que sea posible legitimar de acuerdo con nuestros valores centrales. Si algún suceso rompe la coherencia de la autodescripción, la participación reactiva debe restaurar los mínimos de coherencia. En este sentido, el ciudadano reactivo es, ante todo, un buen juez. Un juez crítico que utiliza su reflexión sobre los valores públicos y se constituye así en intérprete crítico de la realidad política que le rodea.
Pero para realizar esas funciones críticas, se requiere un aumento de la capacidad cognitiva del ciudadano. No se trata ya de que participe directamente sino de que sea capaz de juzgar directa y deliberativamente las más diversas realidades. Que sea capaz de calibrar las decisiones de sus representantes, esto es, de pensar poniéndose en su lugar. De hecho, lo que se exige a cualquier ciudadano en cualquier democracia moderna es un cierto conocimiento indirecto de la tarea de aquellos que toman decisiones en su nombre como vía para juzgarles. Incluso la más delgada teoría de la democracia, basada en la comprensión de los actores en términos de intereses, requiere de este concepto participativo si quiere comprender lo que está en juego en los procesos electorales. Esta condición del juicio es, en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de la autonomía. Los ciudadanos son autónomos si logran desarrollar su juicio político y juzgan a sus gobernantes de manera constructiva. La tradición republicana democrática asociaba esta virtud con la participación política. La tradición liberal puede asociar el desarrollo del juicio político a otras esferas y actividades, pero no puede escapar de él sin eliminar al tiempo los fundamentos mismos de la democracia.