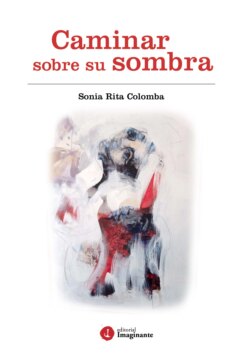Читать книгу Caminar sobre su sombra - Sonia Rita Colomba - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mensajes
ОглавлениеEscribo:
—Impunidad. —Otra vez las malas interpretaciones.
—Asesinar —contraataca Marina—, impunidad es una palabra escudo, no comprometerse. La pelotita de ping-pong va de uno al otro. La conciencia que se reduce a la tabla del jugador.
—No te entiendo.
—Entendés. Usás palabras muy fuertes, asesinar es matar. Mataste tu pasado. Matar es matar, lo que decís es solo teórico.
—Se trata de la conciencia, amigo.
“No soy sordo, sé de qué se trata, como hablar con un espejo”, pienso, pero no escribo.
—Anulaste al niño, un secuestrador del alma, un crimen que no deja huellas.
—El malestar en el cuerpo en cada reaparición, lucharán cada vez que no te dan la razón, ya lo verás, acabará atacando todas las células.
—Mentiras —escribo, pero sé que no se equivoca, solo que no me gusta el uso que hace del lenguaje.
—Cuidado, el virus mata ahogando el grito que llega tarde.
—Estás hablando conmigo, lo que decís no es más que teoría. —Repaso, escribo como si le estuviera gritando, tampoco me gusta mi tono.
Pero es ella la que se excusa:
—Perdoná.
No contesté hasta después de un rato:
—Soy como soy, vos buscás a otro.
Contestó enseguida:
—También soy esta y las otras que me señalan lo que va por caminos equívocos. ¿Amigos?
—Está bien, es tarde, hablamos mañana.
Apago y me acuesto. Me despierto pasada la medianoche. Prendo el teléfono, reviso el chat, no hay mensajes.
Quizá esté muy entretenida con Roxana, o Aylín, vaya uno a saber qué tienen esas dos.
El sentido de las palabras: copian y pegan. Replican textos que se multiplican en red, quién sabe de dónde vienen, quién inventa lo que repiten como robots.
Entré una vez a una confitería, famosa por la concurrencia de intelectuales, escritores, me había dicho mi amigo Juano; quería aprender. Discutían, no entendí cuáles eran las diferencias entre unos y otros, para mí todos decían lo mismo:
—Llevo cuarenta años escuchando lo mismo —me dice el mozo mientas me sirve la gaseosa.
“¿Amigos?” Todos son mis amigos, la ciudad entera; en cualquier lugar al que ingrese se me tiende la mano y yo la recibo con un apretón. “Amigazo”, así me reciben en los comercios, dueños y empleados; los guardas de estación; gente que conozco en la calle, montones de amigos, gente de todo tipo.
—Tu filosofía te ha funcionado hasta aquí —dice—. No ella, vos, ya veremos qué ocurre si esta nueva realidad se prolonga.
No vas a llevarme a algún callejón oscuro, no hay nada en el pasado que pueda perturbar el hoy, el ahora. Nunca reproché nada a nadie simplemente porque no hay a quién ¿entendés? A veces creo que tenés celos de la felicidad con la que ando por la vida.
—Leí hace tiempo una novelita, los buscavida, en eso estamos, amigo, hacer camino. ¿No le molesta que me siente a su lado?
Asiento y digo algo de circunstancias. El banco de una plazoleta, algo que ocurre casi todos los días entre gente común, porque eso soy, se comparte un sándwich y la charla.
Con este hombre es diferente, tiene modales. Me alcanza un plato y cubiertos envueltos en servilletas de papel.
—Traigo vajilla para mí y por si se da el caso para compartir, comer como humano, no perder la forma. Los descartables son el último paso para la caída —y se inclina invitándome a servirme parte de su almuerzo en la bandejita de papel aluminio.
Hay otros comiendo la misma vianda, algunos lo hacen parados, todos usan el recipiente de papel aluminio como plato.
—Tragan apurados, llevan hambre. La única comida en todo el día, y muchos de ellos después deben hacer camino, algún trabajo pesado, cirujear. Yo, agradecido por contar con mi pequeña jubilación.
El aspecto y la ropa del hombre, sobretodo largo, zapatos gastados pero limpios y lustrados; las manos hablan de alguien cuyo trabajo no fue levantar muros o cavar zanjas; dedos largos, la piel blanca, sedosa, solo algunas manchas, comunes en todos los viejos.
Cuando terminamos envuelve la vajilla con un gran repasador, lo anuda y guarda todo dentro de un portafolio. De uno de los bolsillos toma una toalla de mano, se la pasa por la cara y limpia rigurosamente las manos y pasa el peine por los escasos cabellos que recoge en la nuca.
Me habla de Platón, le aclaro que no he leído gran cosa, pero continúa sin escuchar mi comentario; me callo, se nota que necesita hablar.
—Siempre midiendo lo que se dice, temiendo, el origen de la censura, sabe, debe buscarse en la envidia, cuánto se perdió por no haber conocido el pensamiento de Sócrates. —Lo sigo sin entender a dónde quiere ir. —Soy escritor, pero no tengo medios, mucha gente está en la misma condición, gente de valía a la que no se la escucha.
La veía venir, ahora tendré que soportar una ristra de recitados de sus versos. Me adelanto pidiendo disculpas:
—Tengo que intentar alguna venta.
Una mirada al entorno, la cola que aguarda frente al banco, hay varias mujeres, son las mejores compradoras.
— Se arriesgan a contagiarse —dice un tipo que entrevista para la televisión.
— ¿Hay necesidad? —contesta alguien tímidamente; rostros cansados, se nota que aguardan su turno desde varias horas.
Una mujer. Creo que me confunde con un funcionario o con alguien de la prensa, me habla desde la desmesura de los ojos clavados sobre el barbijo; enumera una serie de asuntos que subraya en la frase “falta de libertades”; sus vecinos asienten: “una vergüenza, mezclan a todos, jubilados por derecho con los que reciben subsidios”; testas asintiendo, voces protestando.
Intento explicarles que solo estoy vendiendo, no se resisten, compruebo que no perdí el olfato, les vendo tres unidades del desodorante Yanina, una de las mujeres me da su dirección, está interesada en la reventa, siempre hizo sus pesitos extra vendiendo cosméticos.
Regreso a la plaza, el viejo está aún allí.
—Lo estuve observando, encarna con gran destreza al personaje del buscavidas. Conocí al autor en las tertulias literarias, ahora se dedica a la política, una gran pérdida para las letras.
El viejo se levanta, antes de ponerse en marcha se compone la ropa; lo sigo, ya no hay posibilidad para nada más y se está acercando el atardecer.
—Fíjese, apenas las cuatro menos cuarto. —Noto que mira el reloj achinando los ojos—. Se van acortando los días, malas noticias para los pobres, cuesta calentarse, esta gente, no creo que les paguen hoy.
Apenas unas cuadras, se detiene en la entrada de una vieja casa, de esas que llaman de estilo italiano, el cartel dice “Hospedaje familiar”.
—Vivo aquí- Si gusta pasar tengo un poco de café.
Le digo que me parece un abuso, bromeo, con lo de “pensión completa, ya me compartió el almuerzo”; no hace caso, me empuja hacia el zaguán.
—Pero amigo, venga no sea tímido, solo un cafecito.
La habitación, después de atravesar un patio de baldosas, se parece a todas aquellas en las que he vivido “antes de llegar al departamento”. Le cuento acerca de esos primeros años, el asiente.
—Una lástima que no pueda convidarle con algo más. — Me ofrezco para ir por algún dulce; me toma de la manga—: no hay que llenarse demasiado, malo para mi edad, apenas estamos haciendo la digestión del almuerzo. —Y enseguida retoma el discurso sobre Sócrates, toma algunos libros de un estante junto a la cama—: tengo a mano los de consulta, mis amados hermanos, los demás están en esas cajas que puede ver, también hay otras bajo la cama, antes me lo pasaba mudándome, llevo mucho tiempo en este lugar, buena gente, al fin he llegado a Atenas.
Ríe y se limpia las comisuras con un pañuelo de tela.
—En mis primeros tiempos de correr la calle, vendí muchos de esos, tengo alguno por ahí —le prometo traérselos.
—Yo uso descartable, digo, señalando el pañuelo—, de esos que a usted no le gusta.
Pienso en lo que dirá Marina cuando le cuente de mi nueva amistad.
Un giro de la luz a las sombras; un asteroide orbitando.
La fuente de la plaza, llena de hojas pudriéndose.
La mugre avanza con el temor a los contagios; excremento, con el cierre del acceso a los baños, la gente “hace sus cosas” en la calle.
Anochece en el mismo gris de la mañana, sin que se haya visto en algún momento al astro flotando en el cielo; las mantas del silencio cerrándose sobre la zozobra que desata la pandemia.
Las voces replicando en los balcones, “el día se hace infinito”, “también las noches”, contesta el coro desde las ventanas, parábola local de la tragedia que evoca mi nuevo amigo
—Pensar que pasé la mayor parte de mis noches de corredor durmiendo en las estaciones —el viejo se entusiasmó escuchando esos relatos. —Conocí el movimiento de las estrellas, aprendí a calcular las horas por su ubicación en el cielo.
El viaje al otro lado del océano, era el mismo cielo y también el suelo nos igualaba, cierta seguridad de que nada cambiaría porque el mundo ya estaba hecho y uno no era nadie para creer que se podía dar vuelta la tierra.
Tuvo que aparecer un bicho minúsculo, invisible para la mirada de los humanos, para que se descompusiera todo, hasta esta fuente siempre renovando, cristalinos, los chorros de agua.
Los malestares en el cuerpo, un fondo que se pudre como las hojas en ese estanque.
Gente que transita pegada a las paredes, miedo de ser llevado a alguna comisaría de donde si se sale, lo hace transformado en otro.
—No hay crimen perfecto —dijo el hombre del sobretodo negro; no sé por qué sigo llamándolo de ese modo, Baldomero, para él siempre queda alguna marca, temores que persiguen y vuelven un monstruo al que una vez fue un hombre.
Dos cuadras que anda detrás de mí; demasiado evidente, se ajusta a mi paso mientras camino, apenas me detengo dejo de percibir el sonido de los pasos, su ropa rozando las paredes.
Aprovecho el paso de un coche para largarme a la carrera. En lugar de dirigirme a mi casa, me detengo en la puerta del edificio donde vive Marina; sin tomar conciencia de mis movimientos, toco el timbre como un autómata.
—Quién es—, es la voz de Roxana, o Aylin. Sorprendido no atino a contestar, esperaba que fuera Marina la que hablara por la bocina del portero; Roxana vuelve a preguntar; entonces me despabilo y respondo, —estoy llegando, solo quería ofrecerme por si necesitaban algo.
—Pero qué hora es, Ramiro, si ya está todo cerrado. Estamos en una reunión por Zoom, es abierta, si querés participar te estoy enviando el link.
Fulero, enterarme por ese medio anónimo, el Zoom, me pregunto si no me lo iba a decir, o le resultó más fácil que fuera de ese modo.
Su condición sexual no es la de una mujer que se llamaría normal. Me afamo buscando, sin hallarlas, características transexuales en Marina, y sin embargo no me extraño, toda esta gente, debo ser yo el confundido, habitando un barrio donde el diferente, el desubicado soy yo.
Lo peor es que me excita, me provoca curiosidad ese mundo.
Empiezo a dudar en si no es un juego, y yo el pato al que pasean en un camino de obstáculos, pero no soy un pato, un ser humano con libertad para retirarse del juego.
Si pudiera sacármela de la cabeza; esa noche, el día siguiente, el tormento de la vista de su balcón, la ventana de su cuarto donde la imagino quitándose la ropa, acostada, durmiendo.
Para ella, todo parece seguir igual, ninguna explicación. Por la mañana recibo un video, imágenes tomadas desde el frente de un geriátrico, con el personal de sanidad vestido con esos trajes de astronauta que empezamos a ver como parte del paisaje de la ciudad; internos del lugar a los que se retira en camillas y que son subidos a las ambulancias; las cámaras de la televisión.
El video da un giro y enfoca a un grupo de personas que aguardan a unos metros de donde se produce el operativo, la cámara se acerca a alguien que saluda con la mano. Es Marina, irreconocible con el rostro cubierto por el barbijo y una gorra de nylon tomando los cabellos.
Debajo, comentando el video, un mensaje que intenta relacionar situaciones, imagino que se trata de una de esas historias en las que parece estar siempre involucrada:
—Necesito hablarte de algo que te concierne.
“Que no cuente conmigo”, me digo molesto, pero la llamo y ella va directo al punto.
—Vos estás seguro de que tu papá murió cuando eras chico.
—Estuve en su velorio, bueno, al velorio mamá no quiso que fuera, no era un espectáculo para un chico, me dijo. Ya te despediste anoche.
—Ya estaba muerto cuando ocurrió eso, lo de la despedida, pregunta Marina.
—No, estaba vestido, venían a llevárselo para internarlo. Después, por la mañana, dijo que había muerto.
—¿Te dijeron algo más? ¿Preguntaste?
—Siempre obedecí, acaté lo que me decían ellos.
—¿Quiénes son ellos?
—Mamá y él, mi padrastro.
—¿Cómo? ¿Ese hombre ya estaba allí?
—Creo que sí.
—Cómo que creés. ¿Vivía con ustedes en los días en que murió tu papá?
—No, vino después, no sé, no me acuerdo.
—Yo sí sé, tu papá se fue cuando apareció el tercero. Más o menos así, los detalles te los contará uno de los viejos que cargaban en las ambulancias, si zafa del COVID, por supuesto.
Como si estuviera en un interrogatorio, pregunta, indaga, se invertían los papeles, era yo el que titubeaba y ella con su linterna enfocada en mi vida.
Presiona y al fin estallo. No es bronca, ni siquiera puedo balbucear una defensa, como cuando me pegaron en Italia, no había probado el sabor acre de las lágrimas, siendo niño no lloraba, creo que porque nadie me reprendía, porque el silencio era el amigo que solo después de haber vivido muchos años, tomó voz, pero solo para atacarme, para hacerme dudar de mis certezas, de la convicción y la seguridad de que el camino avanza y yo voy haciéndolo.
¿Qué me está haciendo Marina?
—Si te aburrís, no me metas en tus líos, tus historias, esa gente. Roxana te llena la cabeza para escudarse por lo que yo sé.
Hablaba tropezando sobre las palabras, me hizo decir lo que prefería guardarme, seguir en ese fingimiento de un acuerdo, romper con los pactos que me propuse desde que empecé a andar.
—¿Roxana? —preguntó extrañada, parece sincera. Entonces aún puedo retroceder, buscar un atajo.
Me excuso.
—Estaba hablando de tu amiga, le cambié el nombre, de esa gente rara con la que te reunís, no tengo nada que hacer en ese ambiente, así que hasta acá llegamos, Marina.
—No disimules, sé todo acerca de Aylín, dijiste “tu amiga” y enseguida caí en la cuenta; ha usado otros nombres cuando hacía la vida a la que el marido la obligaba. La amenazaba, “si no lo hacés me llevo los chicos”, tenía fotos, filmaciones de las primeras veces en las que fue con un hombre, y los hermanos menores, adictos como él, la seguían a todas partes. El padre de Aylín los inició a todos; ya ves, un círculo cerrado; de afuera es muy fácil juzgar.
»Los chicos están en un refugio, junto con la madre de Aylín, ella se estuvo ocultando en diferentes casas, cuando la detectaban pasaba a otra casa. Las compañeras me pidieron que la tuviera yo, nadie me conoce en ese ambiente, sigue temiendo, cree verlos merodeando; el día que te enojaste, cuando sonó el portero y atendió ella, la encontré con un cuchillo que tomó de la cocina.
—Ese día sentí que alguien me seguía, toqué a tu puerta porque tuve miedo. Yo, que nunca temí a nada, a los hombres, a la intemperie. Pero no conseguir una venta en una semana. Me pasó en el dos mil uno, el lunes ya estaba haciendo la cola en la federal para sacar el pasaporte y ahí mismo, charlando con los que aguardaban, me enganché con unos pibes que iban a trabajar al puerto de Génova.
¿Qué podía saber yo de estiba, de barcos? Ellos tampoco, era corazonada, los había contratado alguien, apretaron los puños y cerraron los ojos.
Pero Marina, siempre escudriñando en el pasado, ahora no se muestra interesada en mi relato, más que eso, Marina parece inquieta porque entré en el suyo, por llevarla al lugar de la inquietud. Tampoco encuentra relación entre mi perseguidor y el marido de su amiga.
—Tuvo tiempo de cazarte en la puerta del edificio, no sé cómo no te das cuenta, huías de vos mismo, de tu sombra, tus propios miedos.
—En cuanto al hombre que puede ser tu padre no tiene relación con Aylín ni con nada que puedas estar imaginando, algo casual, cruces de camino, no se puede estar huyendo toda la vida del destino.
Estábamos viendo la tele y escuché el nombre, lo corroboré en los datos que me diste para hacer los trámites del permiso de circulación y lo de la obra social. Eneas no es un nombre común, tampoco es demasiado corriente el apellido Danunzio; el cronista había conseguido la nómina de las personas del geriátrico que trasladaban al hospital.
Una corriente fría me corrió por la piel al escuchar ese nombre, no había visto mi partida de nacimiento, no me ocupé de nada, un verdadero descuido no preguntarle, Marina la tramitó por Internet, caía en la cuenta de lo fácil que resultaba conocer la identidad de las personas.
—Ramiro —aún no volvía en mí. Aquel nombre olvidado, tan lejano en la memoria; un nuevo escalofrío me sacudía al escuchar mi nombre. No podía resistir ni dejar que sucediera como todos los demás acontecimientos, ese nombre que tomaba forma en la voz de Marina.—. Yo no soy el villano, Ramiro, no lo somos tus vecinos, tampoco mis amigos, nadie del presente.
Prendo la televisión.
—Aunque hayan trasladado a los internos del geriátrico —dice el locutor—, el operativo continúa.
Fija, la misma imagen en todos los canales, coches de la policía y una ambulancia estacionados frente al edificio del geriátrico; grupos humanos se van congregando, los perros callejeros que nunca faltan en la cita donde se reúnen las personas. Todos quieren opinar, decir lo suyo, y los cámaras especulan con esa ansiedad de vecinos y familiares de los ancianos; empleados, dueños, todos en la mira de las sospechas, “pobres abuelos”, es la voz que crece en los corrillos.
Una mujer que dice ser mucama del lugar, apunta a los hombres junto al portón de entrada.
—Me toca el turno de la noche, pero no me permiten entrar- Yo los amo a los abuelos, además de necesitar el trabajo, por supuesto, temo que después me digan que no llegué para cubrir mi puesto y me echen.
En un movimiento de la cámara enfocan a un grupo entre los que se encuentra Marina, no espero más, apunto la dirección y salgo hacia el lugar. Cuando llego, Marina está hablando con los de seguridad- Me acerco, escucho que pregunta por el paciente Eneas Danunzio; no pueden dar información, le dicen, pero un enfermero que merodea el lugar, lo recuerdo de haberlo visto hace un momento en la tele, le hace señas para que se acerque. El hombre reitera los mismos comentarios del resto del personal que llega para cubrir el nuevo turno, las sospechas de que los dueños aprovechen para echarlos del trabajo; Marina escucha pacientemente, al enfermero le da algún dato del paciente en cuestión.
—Uno de los que llamamos catatónicos —enseguida se pone en guardia—, cariñosamente, para individualizar los casos; postrados casi todos, pero algunos están como muertos.
Hijos no sabe si tiene:
—Un sobrino. Lo vi por ahí junto con algunos familiares de los pacientes, todos tratan de averiguar adónde se los llevaron- Vea, es aquel morochito que habla con la señorita Estévez- Se llama Nacho, por ese nombre lo conocemos, no tengo más datos, salvo que es maestro y además escribe en algún diario- Buena gente, pero más no sé. —Pero sigue argumentando—: suele ayudarnos cuando no hay un familiar de alguno de los abuelos, le delegamos el cuidado, de los pocos que vienen a la hora del almuerzo para hacerles la comida a los abuelos.
Amable, sencillo, como lo describió el enfermero. Discute con la policía que consigue hacer que se retiren las personas que aguardan información.
—No somos curiosos, esperamos noticias de nuestros familiares.
—La pandemia nos iguala, les puede tocar a ustedes también, nadie está libre de ser infectado.
—Precisamente, señor —le lanza con autoridad el policía—- Si se amontonan, pronto estaremos todos contagiados.
Se acercan más policías que consiguen hacerlos retirarse, pero los presentes se rearman después de cruzar la calle que corta la del geriátrico.
Los seguimos hasta la trinchera, en medio de la calle, al público se le han unido algunos empleados que les advierten:
—Tengan cuidado. No los vayan a confundir con esos locos que están diciendo que la enfermedad no existe, que esta es una batalla que se juega por la hegemonía mundial, pero que en el tire y afloje, en la conducción del mal están todos de acuerdo, lo que llaman el gobierno del planeta.
—Eso dicen las sectas religiosas- Siempre me parecieron gente tranquila —le digo a Marina—. Cada cual tiene derecho a creer lo que quiera.
—Pero estos son peligrosos. —Alguien detrás me toca el hombro, advierte con voz potente—: son peligrosos, violentos, meten ideas en la cabeza como si se tratara de productos con los que lustran los muebles de sus casas, no son religiosos, ni anarquistas, gente que piensa, que tiene sus ideas, obran siguiendo el grito de la selva.
Se acerca uno de los de seguridad que se dirige a Marina, ella se hizo pasar por familiar del tal Eneas, también está el muchacho.
—Su tío está en el Muñiz —dice.
Apenas escucha la explicación, el muchacho se aleja sin saludar. Cruza la calle hacia la fila de taxis que aguardan en la parada medio dormidos.
Lo seguimos, Marina toma la delantera con el teléfono en alto pidiéndole que aguarde.
—Perdonen, no me despedí —. Ha hecho detener al chofer que ya se había puesto el coche en movimiento. Marina le pide el teléfono, el muchacho se lo dice y ella apunta en el mismo aparato.
—Te hago una llamada para que registres mi número —le dice Marina mientras el coche vuelve a ponerse en movimiento.
Habla con Marina mientras el auto comienza a avanzar nuevamente. Ella quiere seguirlo en otro auto. —No hay premura —le digo—, ya sabés dónde está el viejo y además tenés el número del pibe, mejor vamos a comer algo.
Marina me recuerda que todos los lugares de comida están cerrados.
—No puedo creer que te mantengas imperturbable. Puede tratarse de tu padre, estar en el final.
Detrás del barbijo no puedo descubrir qué expresa su rostro, sospecho que desilusión, se resiste a perder la batalla; no me importa, estoy cansado, fastidiado de todas estas historias que trama Marina; solo me limito a recordarle que tiene el teléfono del muchacho; por la fuerza de la evidencia, acepta mis términos no sin alguna resistencia, al llegar a nuestra calle, y antes de despedirnos, me pide que no haga nada sin consultarle, pero apenas la veo desaparecer en la entrada del edificio, tomo el camino hacia el hospital.
No tengo dudas, alguien, desde algún ángulo del lugar, una recova, la encrucijada de las esquinas, nos estuvo observando; pasos que marchan sin cuidado después de despedirnos, una sombra observando los anuncios de la pizzería cerrada desde que comenzó la pandemia, ella trató de disimular, pero sé que también percibió esa presencia.