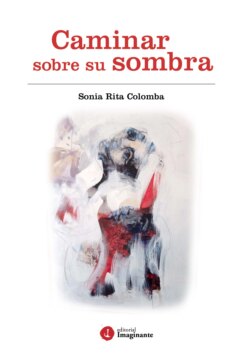Читать книгу Caminar sobre su sombra - Sonia Rita Colomba - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Apareció en el balcón
ОглавлениеEra linda pero aún no lo sabía, una mancha al otro lado de la calle; no sabía que era linda ni lo que vendría con ella. Eso fue después, cuando mi vecino, el del balcón de al lado me hizo su contraoferta, después de pagarme por las tres ollas de aluminio sin chistar, el precio que le pedí. Con la compra venía un lance que pude advertir enseguida.
—Vienen mis amigos después de tocar. Todos ellos son músicos, vamos a jugar. ¿Por qué no te nos unís?
Antes de que avanzara, me fui de costado para esquivar el tiro. Con el corretaje uno anda por cualquier lugar, tocando mercadería que pasó por muchas manos, y con la advertencia de que uno puede estar contagiado pero sin síntomas. No quisiera infectar a alguien.
Intentó minimizar, con esa manera que tienen ellos, pero la pelota que le había lanzado había pegado en el centro. No protestó, me metí en mi departamento y él en el suyo. Pobre desgraciado, debe estar rociando con lavandina y alcohol en gel hasta el mismísimo intento de hacerme participar en sus orgías.
Pero esa pelota que tiró quedó picando en mí: ¿por qué me hacía esa oferta? Un hombre solo suele despertar sospechas, debía mover el juego para limpiar el terreno, quizá hubiera alguna señal equívoca en las insinuaciones del encargado, que no fuera discreción esa de mirar desde el rabillo de algunos vecinos.
—Un error actuar en caliente —falló el vendedor en el juego de dar ventaja sopesando el entorno.
—Interesante cómo se acuerda de todo, Danunzio.
Me sobresaltó escuchar mi apellido. En los últimos tiempos, solo en la escribanía me llamaron por mi nombre, pero entonces se trató de algo neutro, como si no fuera yo ese tal Ramiro Danunzio.
Pugliese continuó enumerando cualidades vistas en mi persona. “Cáscara”, pensé, pero es como si el tipo hubiera adivinado, últimamente, debo reconocer, ando un tanto desatento; se lo confieso al espejo que justifica todo: “la puta pandemia, no estás hecho para el encierro”.
Pugliese cuenta la historia de su vida sin ahorrar detalles. Como con la mayoría de la gente, adivino el desarrollo del mapa mientras recorro estanterías y objetos acumulados sobre las mesas; por eso no me es extraña la composición de los libros, temas, títulos que dan forma, que llevan por el camino del centro, las vías por las que marcha el tren, pero son los desvíos, las callejas secundarias las que argumentan y lo ponen a uno en alerta. Si se tiene sentido de orientación, uno no olvida lo esencial; no se somete al influjo de los personajes, será siempre el que domine la historia.
Yo solo soy el camino por el cual los otros, clientes y proveedores transitan.
Alguien como Pugliese, un tipo corrido, se ha dado cuenta de mi modo. Creo que lo aprecia y hasta me sigue el juego: perder en una venta con tal de tenerme. Apuesta fuerte:
—Usted es una oreja atenta, es algo muy apreciado en estos días, pero en tantos años no puedo decir que lo conozca —y enseguida el zarpazo—: algún secreto debe tener; todos lo tenemos.
—Algo que no está bien, que no va conmigo —me apuro a contestar—. Mi vida es lo que se ve, muy simple: la visita a los clientes, el corretaje de los productos que conoce —me trabo, el tipo está notando que me incomoda.
—No, no se ataje, Danunzio —empieza a fastidiarme esa manera de remarcar el apellido—. Si yo solo decía, los secretos uno los comparte con una mujer. Usted no es casado, pero debe tener alguna novia, o varias —enseguida la risita cómplice, como las insinuaciones del encargado cuando me trae algún recado de la chica del frente.
—Pero si no es para tanto lo del distanciamiento social —remarca lo de distanciamiento con ese guiño montado a los lentes sobre el tabique nasal; tipos cancheros como el vecino de balcón.
—Yo no veo nada, usted sabe que soy un tipo discreto, mi función es la portería, usted es un propietario.
—Ajá —dice Pugliese y es un sonido que retumba en el cuarto que hace de oficina—, pase al escritorio —suele decirme—. Tómese un cafecito, tanto tiempo tratando con usted. Más que el representante de Splendorth, usted es un amigo.
Las palabras, pero más aún esos “ajá” que replican en los rincones, en el ángulo en el que se unen o cierran las cosas, en la taza de café, en el vaso de agua.
La inquietud amplía el sonido en la caja interior: apenas una exclamación, ese “ajá” de Pugliese me empuja a la calle; su eco no deja de golpear en todo el trayecto del colectivo.
Solo eso faltaba, sacar permiso para viajar.
—Todo igual que en Rusia, que en Cuba —dicen mis vecinos.
Ella llenó el formulario de la aplicación para circular por las calles. En realidad, es para tomar un colectivo.
Ella es Marina. Hace tiempo que no pienso en alguien nombrándolo, algo que no sea más que el nombre de un negocio de ropa, el nombre de la firma en el membrete del talonario; acabar confesándome que, por muchos atributos que le ponga a ese nombre, las chanzas esconden el hecho perturbador de no pensar en una mujer con un nombre propio, una voz, porque ahora hablamos por teléfono, y un rostro particular, la foto del perfil que repaso una y otra vez.
La mejor elección: el acercamiento a Marina, para acabar con las suspicacias, los corrillos que no conozco, pero intuyo; además, sintonizar con ella me deja buen rédito, sus conocimientos, el manejo de la tecnología.
Adaptándome a ese agostarse de la ciudad. La que se reduce a la mirada cercana, a ser desde un balcón; no hay más allá que la mancha espesa y mugrosa de la calle.
Alcanza este baño mañanero del sol filtrando desde el reflejo del choque de la luz con los techos y las terrazas de los edificios. Negociar con esta pantalla tiene su rédito, apreciar, sopesar el ahorro en transporte, el comer en la calle; pero también esos juegos del toma y doy con los clientes se facilitan con la mediación de la tecnología.
Después de tanto andar, de conocer la ciudad y los pueblos como el mapa de la propia mano, la ciudad se volvía nuevamente extraña.
Recomenzaba, aprendía a andar sin sacar los pies de la habitación, adaptándome al achicarse de la ciudad. El silencio glacial, las voces apagadas, fuego que no da calor, el temor del contagio.
Golpes de timbal, aislados contrapunto de voces que se pegan a las baldosas que repicarán con la protección de la oscuridad, junto a cientos de cacerolas nocturnas, protestando porque “queremos libertad”, y la respuesta que no se hace esperar, “salgan, contágiense y déjennos dormir en paz”; las réplicas interminables acerca del silencio de los cementerios, la cobardía a la que se pinta de un color u otro dependiendo del derecho de autor.
Hasta que sacian la bronca; después, otra vez el silencio, pesado y con algo de amenaza.
La sombra de alguien que avanza por la vereda. Me asomo, pero estoy en un piso demasiado alto para distinguir más allá de los contornos.
Por la manera de moverse, es una mujer; alguien, a pocos metros, la sigue. Hablo en femenino no porque esté seguro de que se trata de una mujer, sino porque el recorte de su figura lo parece.
Las sombras se han detenido, no al mismo tiempo, primero ella; ahora que se ha acercado estoy casi seguro de que se trata de una mujer, luego el que supongo su perseguidor.
Después de un momento, como si dudara, la sombra de contornos femeninos retoma el movimiento y dobla en la esquina.
Ya no la veré, salió de las posibilidades de mi foco; al menos que baje. Estoy esperando el grito, el sofoco, algo que anuncie el encuentro, hasta que observo que la otra, la sombra imaginada como perseguidor, reaparece entre la mudez de los árboles, un perro se le acerca, la sombra se vuelca hacia él y, después de un breve momento en que se inclina hacia el animal, parten juntos, el perro tomado por una cuerda y el hombre con paso rápido, desaparecen bajo las sombras de la noche que se cierra sobre la esquina por la que doblaron.
Marina ha hecho los trámites para que tenga una obra social, todo sin que tuviera que moverme de mi casa y con la mediación del encargado, que me entrega el carnet con su mirada cómplice, los ojitos risueños, ahora no lleva anteojos:
—Una mujer es necesaria, son muy diligentes.
Entendí que no se puede andar por la ciudad sin obra social, muchas veces había dado marcha atrás con el trámite, soy joven, la plata mejor la ahorro, pero ahora con la pandemia decidí, por mi seguridad, hacerle caso a Marina.
Hoy el hombre ha ido más lejos:
—Suertudo. Esta le hace el favor por nada, debe estar muy interesada en usted, no tiene idea de cuánto cobra un gestor —lo dice sin dejar de mostrar el rictus de desagrado, porque él se dedica a facilitar los trámites a los vecinos de este edificio y de algún aledaño. Marina se enteró por él—.Tenés pasaporte, has viajado y sin un seguro de salud, me lo dijo Fermín.
Me tomó de sorpresa.
—¿Fermín? —pregunté para ganar tiempo. El personaje del encargado empezaba a ser un hombre con nombre propio.
—Conocés Europa —insistió Marina.
—Italia —dije y traté de llevarla por otro camino. Mejor olvidar ese tiempo, tachar del mapa esa estación absurda.
—Una equivocación ese viaje, fue en un momento de confusión del país. Muchos partían, entre ellos algún amigo.
Le enseño el pasaporte a través de la imagen del teléfono en el video llamado. Enseguida advierte que hay sellos de otros países.
Curiosa, mala costumbre de los que pierden el tiempo metiendo el hocico donde no les importa. Pregunta, quiere saber cómo me las arreglé para conseguir trabajo, vivienda.
—Sobre todo el idioma —dice—. Moverse en un país con una lengua que decís que era desconocida para vos.
—Mirando los carteles, siempre atento a los movimientos. Todo está escrito, no hace falta andar preguntando, las cosas no son diferentes en un país y otro.
Rápida en el juicio:
—Digo, porque son una sociedad individualista —me estaba fastidiando tanta suspicacia. Consiguió contrariarme y, contra mi costumbre, comencé a dar detalles, recordar.
—Un español con el que trabajamos en el puerto de Génova me dijo que a ellos esto de la modernidad los obligó a aprender a leer.
La política no me interesa. Las diferencias, nada. ¿Por qué tenía que defenderme, dar explicaciones? Nunca me pasó con los clientes.
—Aquí dice que visitaste Suiza, qué hermoso debe ser todo aquello.
—Solo estuve en la frontera, hacía demasiado frío como para darme cuenta de los detalles.
—Pero el paisaje no pudo pasarte inadvertido. Dicen que nuestro sur se le parece.
Cómo yo callaba, intentó otro camino:
—“Claro”, dirás, “es el mismo planeta, los paisajes se repiten”. Soy una tonta.- Como todos los que no pudimos salir al mundo, yo no pierdo las esperanzas.
—Dormía durante el viaje y, al llegar a la aduana, tenía que estar muy atento para que no me deportaran. Finalmente fue lo que me pasó. Me vino bien. Los franceses se hicieron cargo de mandarme de vuelta, lo del pasaje no estaba muy en regla, pero ellos me facilitaron los trámites.
—Entonces no solo fue tu pericia. La lectura de los carteles, como decís. Parece que la gente ayudó.
—Tenían que sacarse de encima al inmigrante.
No se conformó, quería saber más, empezaba a sospechar que el encargado tenía razón, estaba interesada en mi persona.
—Si te fuiste de tu casa estando en segundo año, trabajando, ¿cómo hiciste el secundario?
Algo se ablandó dentro de mí. “No es un cliente”, me dije, y comencé a sentir que aquel viaje en el que perdí el contacto con mis amigos me había afectado realmente.
—Terminé con el plan del gobierno. Me esforcé; facilitaban todo, en menos de dos años ya tenía el certificado.
Inútil hablar. Cualquier cosa que diga, no sé, siento que se ríe de mí.