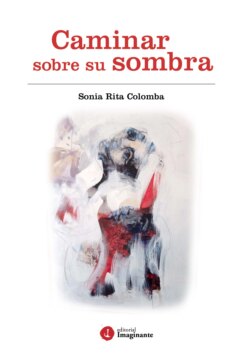Читать книгу Caminar sobre su sombra - Sonia Rita Colomba - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perfiles
Оглавление“Que me pisen”. Por las dudas retiro el pie. Usa audífonos, pero igual se escucha.
Es un grupo que está de moda, no recuerdo el nombre, a mis clientes estos melenudos no les interesan, eso me basta.
Nada que no entre en mi agenda diaria; el nombre de nadie, autores de canciones, nombres de grupos de moda; tipos que hacen sangrar la yema de los dedos para conseguir poner su impresión digital desde los acordes gritones en un racimo de cuerdas.
Sonidos que hacen girar el mundo, no el mío, de gente que pasa, vidas anónimas.
“Que me pisen”, repite la voz en la radio; que te pisen a vos que vas parado; por mucho que apriete la rodilla en mi hombro, si quiere fastidiar, aunque me baje en la próxima estación, que no cuente conmigo.
Apenas rozo, sin recogerlo, el dibujo borroso de los perfiles; sonidos, imágenes apuradas de pasos, descendiendo, subiendo, apenas una brisa atravesando la lividez de las líneas; una masa gris que aguarda bajo el peso apretado de lo subterráneo. El forcejeo de la marea; los que corren buscando el latido del aire en la calle montados a la manga, a la escalera mecánica; ascenso desde el infierno en la mina a la frustración del encuentro con el sofoco de la calle.
Imágenes que pasan; lo toca su sombra. Yo solo viajaba, correteando.
Regresaba a los trenes; me sentaba a la barra de bares de comidas rápidas, con un sándwich en el banco de una plaza o simplemente parado en una vereda de ocasión.
Estaciones donde el cuerpo aprendió a acomodar el tiempo muerto; durmiendo en las salas de espera si las había, o bajo el techado de las galerías, cuando viajaba al interior; higienizándose en los baños públicos frotando la piel con toallas de papel humedecidas; les digo: me volví experto en raspar hasta la más secreta partícula de grasa escondida entre los resquicios de las arrugas en la piel, hasta que pude comprar el departamento en cuotas del banco hipotecario, pagadas con el ahorro conseguido en el pago de alojamiento.
Entonces, también comer en los bares dejó de ser un gasto que suplí con las viandas de completos de pan que preparaba en mi casa.
De los perfiles que borraban las calles a los contornos sombreados de clientes, probables o conocidos en los locales y negocios que visitaba; tender el brazo, estrechar las manos, la tarjeta de presentación del vendedor, dispuesto a escuchar pacientemente las historias, mientras la mirada barre la estantería, sopesando cuánto y qué.
Regateos, apuntar los pedidos, volver a estrechar la mano con la satisfacción del día hecho.
Algunos, hasta que conocieron mi forma y ya no fastidiaron con contra ofertas, intentaron tentarme con algún autito al que pensaban cambiar por un coche nuevo.
Desde el principio de la carrera, había hecho cuentas. Más que una comodidad, un auto, era plata mal gastada. Y fastidio. Nada iba a moverme del archipiélago sobre el que asentaba mis pies, “para el buen andar nada mejor que las suelas de goma”, el lema de la casa de zapatillas a la que represento.
La sierra circular que, en el menor descuido, puede moverlo a uno del archipiélago que lo sostiene.
Cuidarse de las zancadillas y los aserradores, que nadie invada tu territorio. Lo aprendí en los primeros corretajes, cuando trabajé a medias para Rosa, la dueña de la pensión.
—El serrucho es asunto fatal, no te fíes de una promesa de lealtad —me decía Rosa. —En un país inestable todos van contra todos, hasta contra sí mismos si eso fuera posible.
En tanto caminar, alargando los brazos, apurando los pasos, mi archipiélago se fue ensanchando; donde la competencia se perdía, dentro del océano infinito, yo flotaba sobre sus contornos.
Pero siempre andando. Sin parar en la carrera.
De algún lugar partí, es cierto. Siempre hay un punto cero, pero casi no recuerdo esa larga estación que duró trece años.
Trece años, cuánto es trece años correteando, cuánto en moneda corriente del país cambiante, cuánto en dólares, la medida del intercambio.
No faltaba el abrigo, la comida, no se mencionaba el dinero porque tampoco creo que les importaba mucho, pero había algo amenazante en la ceremonia de ellos llegando del trabajo en horarios que nunca coincidían; la mesa apurada y siempre cada cual en su soledad.
Salí sin rumbo creyendo que volvería al concluir el día, pero no salió el sol y, quizá porque la bruma era tan espesa, el colectivo iba bordeando la costa, dejé que me llevara hasta el final del camino.
Porque de ese colectivo bajó el otro, no el que vivió trece años oliendo a moho, a sal, a puerto y mar, el que tal vez empezó a formarse en una cópula dentro del vientre del viaje, el que nació al poner el pie en el estribo.
El de la mochila con las cosas vistas, borrosas, extravíos, fragmentos del paisaje que corre desde las ventanillas de un tren.
Subiendo a los coches que viajaban recogiendo las formas del mundo, el cuerpo le fue ganando a la distancia.
En Europa dormía tendido en los asientos; que lo sepan, no me tentó del viaje algo más que la circunstancia, era partir a cualquier parte o perder lo poco conseguido en años.
La última estación fue Ventimiglia; me despertaron en la aduana, un lío de papeles. Me dormí escuchando los gritos de los tanos y me deportaron los franceses, justo cuando las noticias que llegaban del país, hablaban de un nuevo rumbo en la economía.
El tren se había devorado la Costa Azul, “eso es Mónaco”, voces que llegaban desde el sueño; “país de filibusteros”, replicó alguien. Amanecía y nos deportaban; otra vez decidía el azar.
Regresaba a la Argentina en un mismo viaje, aquel de los trece años.
Salvo que ahora no estaba solo, los otros protestaban, corrían, acusaban con nombres propios.
Llegar a Buenos Aires, el hermetismo, lo mismo repitiéndose.
Gente que pasa rozando, sombras que dejan estelas, chisporroteos fugaces que se apagan apenas se los roza.
Una ventisca perdida se traga las imágenes que salen del subte, nada que haya cambiado, nada diferente a todas las ciudades en las que anduve intentando.
Corridas subiendo y bajando de los trenes, de los colectivos; el océano, desde los aviones, apenas fue un paréntesis.
El mundo detenido en los bancos de las plazas; me he acostumbrado a dormir donde se resiste la noche, allá y acá, el departamento estará alquilado hasta después del verano. Unos ojos muertos, cuencas vacías, estar alerta, cosas que se aprenden de la intemperie, relojeo a los que se tienden a mi lado, pero en esta ciudad la amenaza tiene un color indefinido; no son estos vagabundos, hay solidaridad de mantas compartidas, perros que dan calor en la humedad del estío; el temor llegaba desde otros ojos, peregrinos, hombres impermeables a los aguaceros, ojos ardientes de alcohol.
No sé, les digo, algo a lo que no se le puede dar nombre, todo está demasiado quieto en esta ciudad.
Quieren saber de allá. Aquellos te obligan a ver sin que se note que mirás, parquedad de los solos, los ojos secos de andar, encendidos solo en la llama que alumbra el cigarrillo.
Se duermen en silencio, no piden más, sintiendo que lo escuchado les basta, no hace falta cruzar al otro lado del mundo.