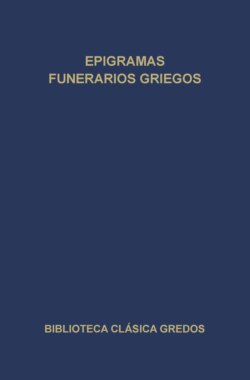Читать книгу Epigramas funerarios griegos - Varios autores - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII. OBSERVACIONES SOBRE EL METRO Y LA LENGUA DE LOS EPIGRAMAS FUNERARIOS
ОглавлениеEl tipo métrico más frecuentemente empleado en los epigramas sepulcrales es el dístico elegíaco, es decir, un hexámetro seguido de un pentámetro dactílico, pero también se usa el hexámetro dactílico, el yambo y el troqueo. Estos dos últimos son muy poco frecuentes, sobre todo el troqueo, y en muchas ocasiones su uso se debe a razones técnicas, cuando el nombre del difunto, de su padre o de su patria no entra en el esquema dactílico.
Los epigramas más antiguos conservados usan el hexámetro dactílico y el yambo. ¿Es sólo casualidad o es que originariamente el esquema métrico del epigrama no era el dístico sino el hexámetro y el yambo? Sea como fuere, el hexámetro, muy adecuado para la narración indefinida, no lo era tanto para expresar el contenido del epigrama. Así, poco a poco fue ganando terreno el dístico elegíaco, que se convirtió en el metro del epigrama por excelencia. Esta forma métrica, de brevedad lapidaria, era muy adecuada para expresar pensamientos cerrados y unitarios y alcanzaba un máximo de concisión y exhaustividad en un mínimo espacio, el impuesto por el material. Estas razones son válidas sobre todo para las épocas arcaica y clásica, cuando el epigrama todavía se caracterizaba por su brevedad.
Los epigramas de época tardía se caracterizan por sus frecuentes irregularidades métricas, hasta el punto de que en ocasiones cabe dudar —sobre todo en inscripciones breves y de esquema yámbico— si estamos ante un texto en verso o en prosa. Por lo demás, en algunos epigramas se mezcla prosa y verso.
Es opinión generalizada que la lengua de los epigramas funerarios, tanto epigráficos como literarios, se caracteriza por una gran influencia de la lengua épica y de la elegía, con numerosas fórmulas y expresiones procedentes de la poesía homérica, aunque su frecuencia no es la misma en todas las épocas ni es igual en los epigramas inscripcionales que en los literarios. Así, algunos autores 61 consideran que la base de la poesía epigramática es la lengua épica. Una de las principales causas es el empleo del mismo tipo de metro, el hexámetro dactílico y el dístico elegíaco, con el que se introducen también fórmulas y expresiones homéricas estrechamente ligadas al metro dactílico 62 .
Para estos autores, el empleo de la lengua épica en los epigramas sepulcrales se produce sobre todo a partir del siglo IV a. C.; los epigramas más antiguos, en cambio, tienden a utilizar la lengua local propia de la ciudad del difunto, pues los poetas tenían que adaptarse al dialecto de la persona o ciudad que encargaba el epigrama. Esta tendencia a conservar el dialecto local hace que con frecuencia las fórmulas y formas homéricas sean adaptadas a la fonética local y los epigramas presenten una mezcla de elementos homéricos y elementos dialectales.
Sin embargo, este predominio del dialecto local sobre la lengua homérica en los epigramas de época arcaica y clásica no es tan evidente, pues en la mayoría de ellos la presencia del dialecto se limita a un barniz dialectal superficial sobre la lengua épica que afecta casi exclusivamente a la fonética 63 , y son numerosos los que emplean una lengua completamente homerizante, sin ningún elemento local. Esto ocurre ante todo en los epigramas de muertos en combate que, por su tema, se prestan más al uso de fórmulas homéricas y de la elegía de tipo guerrero de Tirteo y Calino. Lo que sí es cierto, es que a partir del siglo IV a. C. la presencia de la lengua local cada vez es más esporádica y artificial. Este hecho responde también al retroceso que van a experimentar todos los dialectos griegos en general desde época helenística 64 .
Otra cuestión importante es la posible existencia de repertorios de fórmulas sepulcrales, utilizados por los poetas al componer los epigramas, y que aplicaban según las necesidades concretas: se elegían las fórmulas adecuadas para cada situación y se adaptaban a las circunstancias 65 . Así, para referirse a la muerte son típicas las expresiones «abandonar la luz del sol», «marchar a la morada de Perséfone», «el envidioso Hades lo raptó», «al marchar dejó a los suyos dolor y lágrimas». También abundan las alusiones y dedicaciones a los dioses subterráneos, fórmulas de maldición contra los posibles profanadores de la tumba, etc. Una vez fijada la fórmula, ésta se mantiene a lo largo de siglos y en un mismo epigrama pueden coexistir elementos antiguos junto a elementos nuevos. Es lo que ocurre en muchos epigramas cristianos, que adoptan antiguos elementos paganos, aunque en algún caso no sean muy acordes con las ideas cristianas.
A partir de época imperial el gusto por lo artificial y oscuro se refleja en el empleo de acrósticos en los epigramas sepulcrales, principalmente entre los siglos II y IV d. C. Como la misma palabra indica, el acróstico consiste en la formación de una palabra, un nombre o una frase mediante la letra o la sílaba inicial de cada verso o línea de escritura. La mayoría de las veces se trata del nombre del difunto, debido a la importancia que éste tenía. Hay acrósticos tanto en inscripciones en prosa como en verso —más en estas últimas—, y con una frecuencia mucho mayor en los epitafios cristianos (cf. Guarducci, Ep. Gr . III, pág. 83). Encontramos acrósticos en núms. 108, 120, 351, y en GV 967 y 1610.
A este gusto por lo artificioso responde el empleo de isopsefias, es decir, la coincidencia de las sumas de los valores numéricos de las letras de dos o más palabras o frases, o de otros juegos aritméticos (cf. núms. 581 y 594). Este es un recurso muy usado por judíos y cristianos.