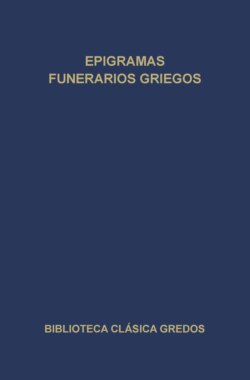Читать книгу Epigramas funerarios griegos - Varios autores - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBIBLIOGRAFÍA
M. L. DEL BARRIO , «Función y elementos constitutivos de los epigramas funerarios griegos», Estudios Clásicos 95 (1989), 7-20.
E. BERNAND , Inscriptions Métriques de l’Égypte Gréco-romaine. Recherches sur la poésie épigrammatique des grecs en Égypte , Paris, 1969.
C. W. CLAIRMONT , Gravestone and epigram. Greek Memorials from the Archaic and Classical Period , Maguncia, 1970.
A. CONZE , Die attischen Grabreliefs I-IV, Berlín, 1893-1922.
F. CUMONT , Recherches sur le symbolisme funéraire des romains , Paris, 1942.
— Lux perpetua , París, 1949.
J. W. DAY , «Rituals in stone: Early Greek Grave Epigrams and Monuments», Journal of Hellenic Studies 109 (1989), 16-28.
F. DE P. DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN , El origen del mito de Caronte. Investigación sobre la idea popular del paso al más allá en la Atenas Clásica I-II, Madrid, 1988 (tesis doctoral). E. R. DODDS , The Greeks and the Irrational = Los griegos y lo irracional , 4.a reimpr. [trad. M. ARAUJO ], Madrid, 1980.
U. ECKER , Grabmal und Epigramm. Studien zur frühgriechischen Sepulkraldichtung , Stuttgart, 1990.
G. FOHLEN , «Quelques aspects de la vie antique d’après les épitaphes métriques grecques», Les Ètudess Classiques 22 (1954), 145-156.
P. FRIEDLÄNDER , H. B. HOFFLEIT , Epigrammata. Greek Inscriptions in Verse from the Beginnings to the Persian Wars , Berkeley-Los Ángeles, 1948.
J. GEFFCKEN , Griechische Epigramme , Heidelberg, 1916.
— «Studien zum griechischen Epigramm», Neue Jahrbüche f. das klass. Altertum 20 (1917), 88 y ss. (ibid . en Das Epigramm , Darmstadt, 1969, editado por G. Pfohl, págs. 21-46).
B. GENTILI , «Epigramma ed elegia», en L’epigramme grecque (Entretiens sur l’Antiquité Classique XIV, Fondation Hardt), Vandoeuvres-Ginebra, 1967, págs. 37-90.
G. GNOLI , J. P. VERNANT , La Mort, les morts dans les sociétés anciennes , París-Cambridge, 1982.
M. GUARDUCCI , Epigrafia Greca I-IV, Roma, 1967-1978.
— L’Epigrafia Greca dalle origini al tardo imperio , Roma, 1987.
P. A. HANSEN , Carmina Epigraphica Graeca saeculorum VII-V a . Chr. N ., Berlín-Nueva York, 1983.
— Carmina Epigraphica Graeca saeculi IV a. Chr. N ., Berlín-Nueva York, 1989.
H. HÄUSLE , Einfache und frühe Formen des griechischen Epigramms (Commentationes Aenipontanae XXV), Innsbruck, 1979.
G. KAIBEL , Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta , Berlín, 1878 (reimpr., Hildesheim, 1965).
J. LABARBE , «Les aspects gnomiques de l’épigramme grecque», en L’épigramme grecque (Entretiens sur l’Antiquité Classique XIV, Fondation Hardt), Vandoeuvres-Ginebra, 1967, págs. 349-386.
R. LATTIMORE , Themes in Greek and Latin Epitaphs (Illinois Studies in Language and Literature 28, 1, 2), Urbana, 1942.
B. LIER , «Topica carminum sepulcralium latinorum», Philologus 62 (1903), 445-447, 563-603; ibid . 63 (1904), 54-65.
G. LUCK , «Witz und Sentiment im griechischen Epigramm», en L’épigramme grecque (Entretiens sur l’Antiquité Classique XIV, Fondation Hardt), Vandoeuvres-Ginebra, 1967, págs. 387-441.
M. P. NILSSON , Geschichte der griechischen Religion , 2.a ed., Munich, 1955.
W. PEEK , Griechische Vers-Inschriften I, Grabepigramme (= GV) , Berlín, 1955.
— Griechische Grabgedichte (= GG) , Berlín, 1960.
G. PFOHL , Bibliographie der griechischen Vers-Inschriften , Hildesheim, 1964.
— «Monument und Epigramm. Studien zu den metrische Inschriften der Griechen», Festschrift Neues Gymnasium , Nuremberg, 1964, pág. 31 y ss.
— Griechische Inschriften als Zeugnisse des privates und öffentlichen Lebens , Munich, 1966 (19802 ).
— Greek Poems on Stones I: Epitaphs , Leiden, 1967.
— Poetische Kleinkunst auf altgriechischen Denkmälern , Munich, 1967.
— (ed.), Das Epigramm. Zur Geschichte einer inschriftlichen und literarischen Gattung , Darmstadt, 1967.
— «Die epigrammatische Poesie der Griechen: Entwurf eines Systems der Ordnung», Helikon 7 (1967), 272-80.
— Elemente der griechischen Epigraphik , Darmstadt, 1968.
— «Die ältesten Inschriften der Griechen», QUCC 7 (1969), 7-25.
— «Das anonyme Epigramm. Methoden der Erschliessung poetischer Inschriften, dargestellt am Modell der griechischen Grabschriften», Euphrosyne , N. S. 4 (1970), 73-112.
— (ed.), Inschriften der Griechen. Grab- Weih- und Ehreninschriften , Darmstadt, 1972.
TH . PREGER , Inscriptiones Graecae metricae ex scriptoribuspraeter Anthologiam collectae , Leipzig, 1891.
A. E. RAUBITSCHEK , «Das Denkmal-Epigramm», en L’épigramme grecque (Entretiens sur l’Antiquité Classique XIV, Fondation Hardt), Vandoeuvres-Ginebra, 1967, págs. 1-36.
G. M. A. RICHTER , The Arcaic Gravestones of Attica , Londres, 1961.
L. ROBERT , Études Anatoliennes , París, 1937.
E. ROHDE , Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen = Psiqué. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos [trad. S. FERNÁNDEZ RAMÍREZ ], Barcelona, 1973.
A. D. SKIADAS , «EIIÌ TÝMBΩI. Ein Beitrag zur Interpretation der griechischen metrischen Grabinschriften», en Inschriften der Griechen. Grab- Weih- und Ehreninschriften (ed. G. Pfohl), Darmstadt, 1972, págs. 59-85.
J. S. L. TARAN , The art of Variation on the Hellenistic Epigram , Leiden, 1979.
M. N. TOD , «Laudatory Epitheths in the Greek Epitaphs», Annual Brit. School Athens 46 (1951), 182-190.
E. VERMEULE , Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry = La muerte en la poesía y en el arte de Grecia [trad. J. L. MELENA ], México, 1984.
H. B. WALLACE , «Notes on Early Greek Grave Epigrams», Phoenix 24 (1970), 95-105.
L. WEBER , «Steinepigramm und Buchepigramm», Hermes 52 (1917), 536-57.
A. G. WOODHEAD , The Study of Greek Inscriptions , Cambridge, 1967.
A. ZUMIN , «Epigrammi sepolcrali anonimi di età classica ed ellenistica», Rivista di cultura classica e medievale 3 (1961), 186-223.
1 O incluso en un disco de piedra colocado encima del lugar en que, bajo tierra, yacía la cabeza del difunto. Esta costumbre está documentada en la isla de Casos hasta los siglos IV y III a. C. En ocasiones, en cambio, los griegos colocaban el nombre del difunto dentro de la tumba, en contacto más estrecho con sus restos mortales, aunque en estos casos podía escribirse también fuera del sepulcro. A este tipo pertenecen una serie de tablillas procedentes de la Megáride (siglos v-II a. C.), casi todas de mármol, y de Mirina, en la Eólide (vid. M. GUARDUCCI , Rend. Lincei , 1970, págs. 389-93). Estas últimas, de bronce y datables entre los siglos III y II a. C., probablemente estaban sujetas al pecho o a un brazo del difunto, como lo demuestran unos agujeros hechos en el bronce por donde pasaría el cordel que unía la tablilla al difunto. ¿Cuál era el objetivo de estas tablillas colocadas dentro de la tumba?: el deseo de que «estuviera unido el mayor tiempo posible a los restos mortales de la persona querida el elemento que —junto con el rostro— caracteriza a un hombre, es decir, su nombre» (GUARDUCCI , Epigrafia Greca III , pág. 142).
2 Muchas veces la estela estaba adornada con coronas; éstas podían ser una imitación en piedra de las coronas reales de hojas o flores depositadas en las tumbas. En ocasiones, en época imperial, servían para conmemorar las victorias conseguidas por el difunto en juegos y competiciones.
3 En el Ática, desde comienzos del siglo VI a. C., hay tablillas de cerámica pintadas con figuras negras que representan escenas funerarias, como la exposición del muerto y el cortejo fúnebre. Se colgaban en las tumbas.
4 Los tipos de vaso más frecuentes eran el luterio (ancho recipiente para abluciones), el lécito (vaso alargado con asa que contenía el aceite o ungüentos) y el lutróforo (vaso alto con dos asas que contenía el agua del baño nupcial; por ello —en ocasiones junto con la estatua de un o una joven derramando el agua nupcial— solía adornar las tumbas de los jóvenes muertos antes de su boda. Cf. DEMÓSTENES , Contra Leócares 18 y 30; PÓLUX , Onom. 8, 66).
5 Ya antes, Solón había intentado lo mismo sin éxito y, al parecer, también Temístocles.
6 Sobre la variación en el epigrama helenístico, ver W. LUDWING , «Die Kunst der Variation im hellenistischen Liebesepigramm», en L’epigramme grecque (Entretiens… XIV. Fondation Hardt), Vandoeuvres-Ginebra, 1967, y J. S. L. TARAN , The Art of Variation on the Hellenistic Epigram , Leiden, 1979.
7 Por ejemplo, AP VII 553 = núm. 339, o GV 7 = PLUTARCO , Mor. 870e = DIÓN DE PRUSA , XXXVII 18.
8 Cf. H. MÖBIUS , «Stele», RE III A, 2, cols. 2307 y ss.
9 Sobre este punto, véase G. PFOHL , «Die ältesten Inschriften der Griechen», QUCC 7 (1969), 11 y ss.
10 Véase FRIEDLÄNDER -HOFFLEIT , Epigrammata. Greek Inscriptions… , pág. 7; PFOHL , discusión a RAUBITSCHEK , «Das Denkmal-Epigramm…», pág. 27, y H. HÄUSLE , Einfache und frühe Formen…. pág. 132 y ss.
11 Cf. AP VII 153: «Doncella de bronce soy y yazco sobre el sepulcro de Midas. Mientras el agua corra y florezcan los altos árboles, permaneceré aquí, sobre su tumba bañada de lágrimas, y anunciaré a los caminantes que en este lugar está enterrado Midas». Este famoso epigrama nos ha sido transmitido por numerosas fuentes (cf. PREGER , Inscriptiones Graecae… , núm. 233). Véase el núm. 29 de nuestra selección.
12 M. GUARDUCCI , Epigrafía greca… III, págs. 143-6, recoge los términos que en las inscripciones en prosa y verso sirven para designar el sepulcro.
13 Sobre la importancia del nombre en la Antigüedad y su papel en los ritos funerarios, véase ROHDE , Psiqué , pág. 548; HÄUSLE , Einfache und frühe… , págs. 111-113.
14 Sobre los criterios seguidos en la ordenación de los epigramas, véase infra , § IXa.
15 También este motivo es objeto de burla en algunos epigramas de la Antología Palatina dedicados a cínicos famosos: en el lugar reservado a los buenos deseos para el caminante, el difunto se despide con maldiciones; cf. AP VII 313, 314, 316, 318, 320.
16 J. S. L. TARAN , The Art of Variation… , pág. 132 y ss., trata con más amplitud el motivo de la transmisión del mensaje, sus elementos y fórmulas.
17 Véase el estudio de H. NORTH , Sophrosýne. Self-knowledge and selfrestraint in Greek Literature , Nueva York, 1966.
18 Cf., por ejemplo, el epitafio, ya mencionado, de Leónidas y los espartanos caídos en las Termópilas, AP VII 249, o el de los corintios caídos en Salamina, GV 7 = PLUTARCO , Mor. 870e. Cf. también AP VII 242-9.
19 Sobre este grupo temático, véase R. HEINZE , «Von altgriechischen Kriegergräbern», Neue Jahrbüche f. das klass. Altertum 8 (1915), 1 y ss. (id. en Das Epigramm. Darmstadt, 1969. editado por G. Pfhol, págs. 47-55); A. STECHER , Inschriftliche Grabgedichte auf Krieger und Athleten: eine Studie zu griechischen Wertprädikationem (Commentationes Aenipontanae XXV11), Innsbruck, 1981.
20 Véanse los apartados correspondientes.
21 Es evidente su relación con la llamada «literatura de consolación» y con los discursos fúnebres. Véase R. KASSEL , Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur (Zetemata, 18), Munich, 1958; M. DURRY , «Laudatio funebris et rhétorique», RPh 16 (1942), págs. 105-114. Es frecuente la literatura de consolación en forma de carta a una persona con motivo de una muerte concreta, donde se exponen ideas filosóficas sobre el hombre y la muerte (cf. PLUTARCO , Consolación a Apolonio; SÉNECA , A Marcia y A Polibio).
22 Cf. TEOGNIS , 425-428; SÓFOCLES , Electra 1270; PLUTARCO , Cons. a Apolonio 106c, y AP VII 308, 383 y 662.
23 Cf. núms. 106, 108, 113, 510; AP VII 452, 472b; ESTOBEO , Floril. CXX II, y PLUTARCO , Consolación a Apolonio 106d. Véase también SÉNECA , Ep. 70, 3: Scopulum esse illum putamus dementissimi: portus est.
24 Fragm. 125 Kock (transmitido por ESTOBEO , IV 52, 27, y citado también por PLUTARCO , Consolación a Apolonio 119e). Cf. AP VII 574.
25 Cf. AP VII 180, en que un esclavo cae a la fosa mientras cava la sepultura de su dueño, que ahora sera la suya; ibid. 336, en que un anciano es enterrado vivo; ibid. 274 y 276: el cadáver de un náufrago aparece semidevorado por los peces, etc.
26 En ocasiones, sobre las estelas de muertos violentamente (biaiothánatoi). o antes de tiempo (áōroi) , están grabadas dos manos extendidas y alzadas, que simbolizan la invocación al sol, vengador de los asesinatos: piden venganza para el homicida, en caso de muertos por asesinato, o para los posibles profanadores de la tumba. Cf. F. CUMONT , «11 sole vindice…», Memorie della accademia pont, di archeologia , 1923, pág. 67; ibid. , «Nuovi epitafi…», Rendiconti pontificia accad. di archeologia , 1927, págs. 71 y ss.
27 Cf. núms. 55, 117, 191, 219, 220 II, 471; PLUTARCO , Cons. a Apol. 105b; AP VII 387, 712, etc. Sobre esta cuestión, véase DODDS , Los griegos…. pág. 41 y ss.
28 Véanse los estudios monográficos de J. TER VRUGHT -LENTZ , Mors immatura , Groningen, 1960; E. GRIESSMAIR , Das Motiv der “mors immatura” in den griechischen metrischen Grabinschriften (Commentationes Aenipontanae XVII), Innsbruck, 1966, y A. M. VERILHAC , Πα δες ἂωροι. Poésie funéraire I , Atenas, 1978.
29 DEMÓSTENES , XXIV 107; ESQUINES , I 13 y 28; LISIAS , XIII 91; ISEO , II 45; PAUSANIAS , II 25, 2; DIÓGENES LAERCIO , Solón I 55; QUINTILIANO , VII 6; etc. (ver ROHDE , Psiqué… , págs. 219 y 244, nota 115).
30 Sobre esta cuestión, véase el artículo de L. LERAT , «Une loi de Delphes sur les devoirs des enfants envers leurs parents», Revue de Philologie 69 (1943), 62-86; según el decreto objeto de este estudio, de fines del siglo IV a. C. o comienzos del siguiente, si alguien no asegura la subsistencia de sus padres, deberá ser denunciado ante el Consejo y condenado a prisión. También en época romana había una ley que obligaba a los hijos a cuidar de sus padres ancianos.
31 Un estudio de la sociedad griega a través de los epigramas funerarios hace G. FOHLEN en «Quelques aspects…».
32 Sobre los epitafios de gladiadores, que constituyen un grupo de gran interés, véase el excelente estudio de L. ROBERT , Les Gladiateurs dans l’orient grec , Amsterdam, 1971; sobre los de atletas, véase STECHER , Inschrifiliche Grabgedichte…
33 La situación de la esclavitud reflejada en los epigramas funerarios ha sido estudiada por H. RAFFEINER , Sklaven und Freigelassene. Eine soziologische Studie auf der Grundlage des griechischen Grabepigramms , Innsbruck, 1977.
34 Sobre las costumbres funerarias de los griegos, véase LUCIANO , Sobre el duelo, y ROHDE , Psiqué…. pág. 33 y sigs.
35 Algunos consideran que la costumbre de cortarse el cabello y depositarlo sobre la tumba era un sustituto de los antiguos sacrificios humanos de toda la persona (cf. ROHDE , Psique… , pág. 36, nota 12). Según una creencia antigua, la fuerza de la persona estaba en su cabello (no olvidemos a Sansón y Dalila). Cf. CUMONT , LUX Perpetua , pág. 31.
36 Se han dado diversas explicaciones al empleo de estos alimentos para las libaciones (el vino, como sucesor de la sangre de los antiguos sacrificios funerarios cruentos; el aceite, por ser el olivo un árbol funerario, ya que su hoja perenne simboliza la supervivencia del alma, etc.). En realidad, el empleo de la leche, aceite, vino y miel para las libaciones a los muertos se remonta a una época en que constituían un alimento fundamental para la población rústica: si lo era para los vivos, también lo era para los muertos (cf. CUMONT , LUX Perpetua , págs. 32-4). G. SACCO , «11 miele e la cera nelle iscrizioni funerarie», RFIC 106 (1978), 77-81, estudia brevemente el empleo de la miel para cubrir el cuerpo del difunto a modo de un rudimentario embalsamamiento, práctica, por otra parte, de origen oriental (en págs. 77-8, nota 7, la autora cita las numerosas fuentes antiguas griegas y latinas, al respecto).
37 Cf. ESQUILO , Coéforos 894-5 (Orestes a Clitemnestra): «¿Amas a este hombre? Entonces yacerás en el mismo sepulcro. No le abandones ni en la muerte.»; ibid. 906-7. Ver también SÓFOCLES , Antígona 1240-1; EURÍPIDES , Alcestis 363-8, y AP VII 378.
38 Cf. SÓFOCLES , Electra 1165, y AP VII 323. No eran raras en Grecia las tumbas familiares (cf. la fórmula «estoy llena», o «completa está mi carga» de muchos epitafios, sobre todo en prosa).
39 Para los epigramas de este apartado, véase FOHLEN , «Quelques aspects…», y PFOHL , Elementa… , pág. 12.
40 Véase J. LABARBE , «Les aspects gnomiques…», que distingue, además, entre motivos «funcionales» y «no funcionales».
41 Para ver las creencias de los griegos sobre el mundo de ultratumba es interesante la obra de LUCIANO Sobre el duelo , en la que el autor critica las ingenuas creencias de sus contemporáneos.
42 «Dejad que los muertos sean cubiertos por la tierra. Que al lugar de donde cada uno vino a la luz, allí regrese: el espíritu al éter y el cuerpo a la tierra. Pues en modo alguno lo tenemos en propiedad como algo nuestro, antes bien, tan sólo para habitar en él mientras vivimos: después es forzoso que lo reciba aquella que lo engendró.»
43 Cf. el epigrama atribuido a EPICARMO , Fragm. 296 Kaibel: «Soy cadáver. Un cadáver es estiércol, y el estiércol tierra. Si, por tanto, un cadáver es tierra, ya no soy cadáver sino una divinidad».
44 PAUSANIAS , X 4, 10, cuenta cómo la losa sepulcral tenía una cavidad llena de agujeros, para que el líquido de las libaciones derramadas allí atravesara la placa perforada, y por un tubo fuera conducido hasta el esqueleto o hasta la urna que guardaba las cenizas.
45 Cf. F. AURA JORRO , di-pi-si-jo, Diccionario Micénico I, Madrid, 1985, págs. 175-6.
46 Sobre la «sed de los muertos» y el agua ctónica, véanse NILSSON , Geschichte der gr. Rel. , pág. 227; ROHDE , Psyqué (trad, esp.), pág. 577; W. DÉONNA , «La soif des morts», Revue de l’histoire des Religions 109 (1939), 53 y ss.; BERNAND , Inscriptions… , pág. 218, notas 6-10; J. RUDHARDT , Le thème de l’eau primordiale dans la mythologie grecque , Berna, 1971; VERMEULE , La muerte en la poesía… , págs. 111-5 (estos dos últimos con bibliografía sobre la cuestión). La metáfora se introdujo también en la liturgia de la Iglesia (cf. BERNAND , op. cit. , pág. 218, nota 10).
47 Véanse núms. 155, 188, 382, 594. Cf. AP VII 308, 383, 481, 662.
48 Cf. C. GARCÍA GUAL , Epicuro , 3.a reimpr., Madrid, 1988, pág. 145 y ss.
49 Este motivo aparece en el famoso epigrama del rey Sardanápalo, transmitido por numerosas fuentes, entre ellas AP VII 325, y ATENEO , VIII 336 A. Cf. M. L. DEL BARRIO , «Dum vixi bibi libenter», X Simposio de Estudios Clásicos , Tarragona, 29-30 de noviembre de 1990.
50 Salmo 102, 15-16: «Los días del hombre son como la hierba; como flor del campo florece. Sobre ella pasa un soplo y ya no existe, no se conoce ya su lugar»; Job 14, 2: «(el hombre) como flor brota y se marchita»; ibid. 15, 32: «Su ramaje se marchitará antes de tiempo y sus ramas no reverdecerán».
51 La flor predilecta es la rosa. El jacinto y el narciso son significativos, porque representan a personas que han muerto jóvenes y bellas, como aquellos que dieron nombre a estas flores (ver núm. 381, nota 1), y se han convertido en ellas.
52 Cf. PLUTARCO , Consol, a Apolonio 116a; EPICTETO , Diatr. I, I, 32; id., Encheir. XI, XIV. Ver LIER , «Topica carminum…», págs. 578-82; LATTIMORE , Themes in Greek… , págs. 170-71.
53 Cf. CATULO , V 4: Nox est perpetua una dormienda; o el famoso soliloquio sobre la vida y la muerte de Hamlet de SHAKESPEARE (Acto III, escena primera): «To die, to sleep. No more…».
54 Cf. AP VII 451, de CALIMACO : «En este lugar Saón, hijo de Dicón, de Acanto, duerme un sueño sagrado. No digas que los buenos mueren». Ver también núms. 375 II y 483 II; AP VII 29, 30, 91, 170, 173, 219, 260, 290, 305, 338, 390, 419, 459 y 536.
55 Cf. HESÍODO, Teog. 212 y ss., y 758; SÓFOCLES , Edipo en Colono 621. Véase J. L. EGER , Le Sommeil et la Mort dans la Grèce antique , Paris, 1966, y VERMEULE , La muerte en la poesía… , pág. 245 y ss.
56 Véase A. PARROT , Malédictions et violations de tombes , París, 1939.
57 Cf. CIG 3915, ibid 2826, y IG III 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1423, 1424, etc., todos ellos epitafios en prosa; en éstos las fórmulas de maldición pueden ser muy extensas (cf. IG XII 9, 1179; ibid. 955).
58 Hay que destacar, en cambio, el monumento a una serpiente sagrada en Egipto (núm. 553); no sabemos si había más de este tipo.
59 Véase G. HERRLINGER , Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung , Tubinga, 1930; C. VERMEULE , «Greek Funerary Animals 450/300 B. C.», AJA 76 (1972), 49-59.
60 Un estudio más detallado se puede encontrar en W. RASCHE , De Anthologiae graecae epigrammatis, quae colloquii forman habent , Münster, 1910, y M. L. DEL BARRIO , «Epigramas dialogados: orígenes y estructura», CFC 23 (1989), 189-201.
61 D. HOFFMANN , A. DEBRUNNER , A. SCHERER , Geschichte der griechischen Sprache = Historia de la lengua griega [trad. A. MORALEJO ], Madrid, 1973, págs. 109-113; PREGER , en los Prolegomena a sus Inscriptiones Graecae… , págs. XVII y ss.; A. THUMB , E. KIECKERS , Handbuch der griechischen Dialekten , Heidelberg, 1932, págs. 221 y ss.
62 También hay que pensar en la influencia de antiguas tradiciones épicas de algunas regiones de la Grecia continental, como Beocia y la Argólide. Para un estudio más detallado de las correspondencias entre las fórmulas de la épica arcaica, de la elegía y de las inscripciones en hexámetros y dísticos elegíacos, remitimos al trabajo de GENTILI , «Epigramma ed elegia…», y Z. DI TILLLO , «Confronti formulari e lessicali tra le iscrizioni esametriche ed elegiache dal VII al v sec. a. C. e l’epos arcaico: I. Iscrizioni sepolcrali», QUCC 7 (1969), 45-73.
63 Cf. V. PISANI , Manuale storico de la lingua greca , 2.a ed., Brescia, 1973, págs. 162 y ss.
64 Sobre la lengua y el metro de los epigramas véase, además de los estudios citados, C. D. BUCK , «A Question of Dialect Mixture in the Greek epigram», Antidoron. Festschrift Jacob Wackernagel zur Vollendung des 70 , 1923, págs. 132-6; B. KOCK , De epigrammatum Graecorum dialectis , Gotinga, 1910; M. MORANTI , «Formule metriche nelle iscrizioni greche archaiche», QUCC 13 (1972), 7-23, y C. GALLAVOTTI , Metri e ritmi nelle iscrizioni greche (suppl. núm. 2 al Bolletino dei Classici. Academia Nazionale dei Lincei), Roma, 1979.
65 Cf. W. LUDWIG , «Die Kunst der Variation…», pág. 299.
66 Sobre esta cuestión véase G. PFOHL , «Die epigrammatische Poesie…».
67 Un criterio temático sigue también, por lo menos en la primera parte, el recopilador de la Antología Palatina en los epigramas funerarios del libro VII, aunque a partir del núm. 364 la ordenación por temas es abandonada, sin que se pueda distinguir cuál es el criterio seguido.
68 Libro útil solamente por sus comentarios e información sobre los aspectos externos del monumento sepulcral. Desaconsejamos su uso para el original griego. La razón: no se distinguen formalmente con ningún signo ni indicación las reconstrucciones y «creaciones» del editor, del texto que realmente pertenece al epigrama griego.
69 Siempre que nos es posible indicamos el lugar exacto de procedencia y la región a la que pertenece el monumento, datos que con frecuencia faltan en GV.