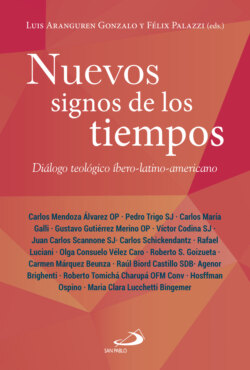Читать книгу Nuevos signos de los tiempos - Varios autores, Carlos Beristain - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La opción por los pobres y excluidos ante los desafíos de la violencia sistémica: Un horizonte común a partir de la Declaración de Boston Carlos Mendoza Álvarez OP* Introducción
ОглавлениеA cincuenta años del Documento de Medellín –publicado por los obispos católicos latinoamericanos y caribeños en 1968– la recepción creativa del Evangelio con el impulso del concilio Vaticano II por parte de los pueblos de habla castellana y portuguesa del continente americano se enfrenta a nuevos desafíos epocales1.
En efecto, hablar de la vivencia del Evangelio en los pueblos del continente es hablar de una diversidad cultural y espiritual inconmensurable. Sin embargo, no es extraño que después de cinco siglos de historia compartida todavía podamos plantearnos algunas preguntas en común, por ejemplo: ¿Qué somos hoy los pueblos de esta región del planeta que compartimos una historia común de migraciones y de colonización? ¿Cómo promover nuevas expresiones de aquellas síntesis culturales y religiosas admirables tales como el catolicismo latinoamericano mestizo, reconociendo que también invisibilizaron a los pueblos originarios y a los afrodescendientes?
Una fuente de identidad cultural común a pueblos tan diversos –en constante proceso de migración y nuevos mestizajes culturales en esta región del planeta– fue el cristianismo como horizonte de sentido y matriz cultural en simbiosis con raíces indias, africanas, asiáticas y europeas. El cristianismo fue una religión importada a estas tierras americanas que se impuso a partir del siglo XVI como proceso de aculturación la mayoría de las veces, tornándose luego en cristianismo mestizo, criollo, afro e indio en el período barroco de los dos siglos posteriores. Incluso esa misma fe cristiana colonial, asumida luego por algunos ilustres personajes de rostro americano y criollo, fue el crisol para la independencia política de las naciones del hemisferio en el siglo XIX. Hablamos de un cristianismo en su mayoría católico romano, desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Si bien las comunidades cristianas derivadas de la Reforma en el siglo XVI europeo llegaron a este hemisferio por la vía de la migración anglosajona a los Estados Unidos, se expandieron luego por todo el continente en el siglo XIX, junto con un proyecto de occidentalización urbana e industrial a lo largo del siglo XX.
Desde una perspectiva sociológica, la teología de la liberación surgió como primera expresión de la teología latinoamericana moderna, hace ya medio siglo, en el contexto eclesial católico y protestante. Lo hizo en tanto respuesta crítica a la dominación económica y política del capitalismo estadounidense2. La expansión industrial del American way of life en todo el mundo occidental estuvo acompañada por una teología de la prosperidad de cuño calvinista, caracterizada por un mesianismo ideológico que disociaba la justificación por la fe de las prácticas de robo y usura propias del liberalismo. En dicho contexto, la teología de la liberación aparece como una lectura alternativa del cristianismo a partir de la praxis de liberación de los pobres como sujetos de la historia e interlocutores privilegiados del amor de Dios según el testimonio de la Biblia recibido de manera creativa por las Iglesias latinoamericanas y caribeñas.
Pero en su sentido propiamente teológico, la teología de la liberación fue más que un recurso ideológico de las masas marginadas para justificar y potenciar su toma de conciencia como proletariado. Fue, pues, el fruto maduro de una historia de cinco siglos de cristianismo católico –y más recientemente protestante–, alimentado por la renovación eclesial del retorno a las fuentes de la vida teologal: la Biblia como palabra de Dios en la historia y la práctica de la fe unida a la justicia como criterio principal de interpretación del reinado de Dios en el corazón de la historia. Representa, además, la recepción colegial más acabada3 del aire de renovación que impulsó el concilio Vaticano II en la Iglesia católica romana para leer los signos de los tiempos de la sociedad moderna, urbana e industrial, dando testimonio de un cristianismo pastoral, comprometido con los sufrimientos y esperanzas de la humanidad para anunciar al Dios de la vida.
La teología de la liberación trató de ser así una respuesta comprometida a los tiempos de cambio y revolución que se vivían en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, los movimientos sociales inspirados en la idea de revolución (sexual, social y política) anhelaban un cambio de modelo de sociedad que superara las discriminaciones de todo tipo. Por otro lado, las comunidades cristianas que vivían en las periferias marginadas de las capitales urbanas latinoamericanas y caribeñas, así como en el campo empobrecido, releyeron su historia a la luz de la palabra de Dios pero con ojos nuevos: desde una lectura popular de la Biblia, participativa a partir de una pedagogía del oprimido4, y generadora de nuevas formas de comunidad al estilo del cristianismo primitivo, como indicio del reinado de Dios en el corazón de las masas empobrecidas.
Pero después de medio siglo de camino de la Iglesia latinoamericana y caribeña moderna, con una teología de la liberación viva, asistimos a cambios sociales, políticos y culturales significativos. Por ejemplo, hemos transitado de la Guerra fría al mundo unipolar dominado por el hemisferio norte, es decir, marcado por la globalización del mercado neoliberal, con todos sus efectos tecnológicos y simbólicos en las poblaciones urbanas, particularmente los jóvenes, atrapados en el espejismo del bienestar.
No obstante, existe la otra cara de la luna. Desde «los condenados» y marginados de la historia5, desde el reverso del «pensamiento abismal»6, más allá del «patriarcado falocéntrico»7 y desde el «lado nocturno» del poder8, las subjetividades marginadas, personales y colectivas, construyen otro mundo posible. Aquí las comunidades indígenas se han vuelto maestras en el arte del buenvivir, pues practican formas de socialidad no hegemónica, viven una economía solidaria justa, defienden sus territorios (geográficos y corporales), fortalecen sus sabidurías ancestrales y las conectan con los saberes modernos para cuidar la casa común que nos ha sido confiada por la Sabiduría divina como don y tarea9. Celebran la vida con fiesta, flores y cantos, aun en medio de los dramas como los feminicidios, las fosas clandestinas y los barrios de miseria habitados por los descartables del sistema, como lo denuncia el papa Francisco10.
Tales prácticas alternas de resistencia, digna rabia y buen vivir se expanden por ciudades de todo el continente, atravesando las fronteras y los muros que establecen los regímenes políticos proteccionistas que hacen del miedo su estrategia mediática y de política partidista efectiva. Por eso, la era Trump –con su proteccionismo económico, su política de fronteras cerradas y el belicismo nacionalista, de vuelta también en Europa y otras sociedades cerradas– representa en su conjunto un reto aun mayor para las teologías contextuales del siglo XXI. En efecto, acompañar los procesos sociales, culturales, políticos y espirituales11 de las víctimas sistémicas será su tarea prioritaria. Aprender a balbucear nuevos nombres de Dios en medio de los escombros de las sociedades controladas por el necropoder –según la expresión acuñada por Achille Mbembe– que se expande por todo el orbe será el desafío principal en los años por venir. Vivir la esperanza en medio de la catástrofe se irá develando como la única posibilidad de una praxis y un lenguaje teologal capaz de ser fiel al kerigma cristiano primitivo «el Crucificado está vivo» (Mt 28,5-6) como testimonio de la llegada inminente del reinado de Dios en medio de la historia rota de la humanidad.