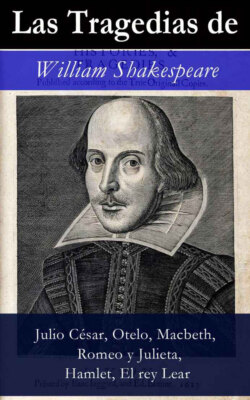Читать книгу Las Tragedias de William Shakespeare - William Shakespeare - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCENA SECUNDA
ОглавлениеEl mismo lugar. — Una plaza pública
Entran en -procesión, con música, CÉSAR, ANTONIO, ataviados para las carreras; CALPURNIA, PORCIA, DECIO, CICERÓN, BRUTO, CASIO y CASCA; una gran muchedumbre los sigue, entre los que se halla un ADIVINO
CÉSAR. — ¡Calpurnia! .
CASCA. — ¡Silencio, oh! César habla.
(Cesa la música.)
CESAR. — ¡Calpurnia!
CALPURNIA. — Aquí me tenéis, señor.
CÉSAR. — Colocaos en la dirección del paso de Antonio cuando emprenda su carrera . ¡Antonio!
ANTONIO. — ¡César, señor!
CÉSAR. — No olvidéis en la rapidez de vuestra carrera, Antonio, de tocar a Calpurnia , pues, al decir de nuestros antepasados, la infecunda, tocada en esta santa carrera, se libra de la maldición de su esterilidad.
ANTONIO. — Lo tendré presente. Cuando César dice: «Haz esto», se hace.
CÉSAR. — Proseguid, y no olvidéis ninguna ceremonia .
(Trompetería.)
ADIVINO. — ¡César!
CÉSAR. — ¡Eh! ¿Quién llama?
CASCA. — ¡Que cese todo ruido! ¡Silencio de nuevo!
(Cesa la música.)
CÉSAR. — ¿Quién de entre la muchedumbre me ha llamado? Oigo una voz, más vibrante que toda la música, gritar: «¡César!» Habla; César se vuelve para oírte.
ADIVINO, — ¡Guárdate de los idus de marzo!
CÉSAR. — ¿Quién es ese hombre?
BRUTO. — Un adivino, que advierte que os guardéis dé los idus de marzo.
CÉSAR. — Traedle ante mí, que le vea la cara.
CASIO. — Amigo, sal de entre la muchedumbre; mira a César.
CÉSAR. — ¿Qué me dices ahora? Habla otra vez.
ADIVINO. — ¡Guárdate de los idus de marzo!
CÉSAR. — Es un visionario; dejémosle. Paso.
(Música. Salen todos menos BRUTO y CASIO.)
CASIO.— ¿Iréis a presenciar el orden de las carreras?
BRUTO. — No.
CASIO. — Os ruego que vayáis.
BRUTO. — No soy aficionado a juegos. Me falta algo de ese carácter alegre que hay en Antonio. Pero no impida yo vuestros gustos, Casio. Os abandono.
CASIO. — Bruto: os observo de poco tiempo a esta parte: no hallo en vuestros ojos aquella gentileza y expresión de afecto a que estaba acostumbrado. Os manifestáis de un modo en extremo frío e impenetrable para con un amigo que os quiere.
BRUTO. — No os equivoquéis, Casio. Si mi aspecto se ha vuelto sombrío, el descontento de mi semblante sólo va contra mí. Desde hace algún tiempo estoy atormentado por pasiones contrarias, ideas que no conciernen sino a mí propio, que quizá hayan alterado un tanto mis maneras; pero no por eso se aflijan mis buenos amigos, entre los cuales os cuento, Casio, ni den otra interpretación a mi desvío, sino que el pobre Bruto, en guerra consigo mismo, olvida las muestras de afecto a los demás.
CASIO. — Entonces, Bruto, he interpretado mal la índole de vuestras reservas, y ésta es la causa de que ocultara en mi seno pensamientos de la mayor importancia, dignos de meditarse. Decidme, querido Bruto, ¿podéis veros la cara?
BRUTO. — No es posible, Casio, porque los ojos no pueden verse a sí mismos sino por refracción, o sea, mediante otros objetos.
CASIO. — Justamente, y es muy lamentable, Bruto, que no tengáis espejos que reflejen vuestro oculto valer ante vuestras miradas, a fin de que pudierais contemplar vuestra imagen. He oído a muchos de los hombres más respetados de Roma —excepto el inmortal César— hablar de Bruto y, gimiendo bajo la opresión de la época, suspirar por que el noble Bruto abriese los ojos.
BRUTO. — ¿A qué peligros quisierais arrastrarme, Casio, que me hacéis buscar en mí mismo lo que en mí mismo no hay?
CASIO. — Vaya, querido Bruto, preparaos a oír; y puesto que sabéis que no podríais miraros tan bien como por reflejo, yo, espejo vuestro, os descubriré sin lisonjas lo que existe en vos que todavía ignoráis. Y no desconfiéis de mí, estimado Bruto. Si yo fuese un chismoso vulgar o tuviera por costumbre repetir con ordinarias protestas mi afecto a cada advenedizo; si supieseis que marcho en pos de los hombres y los abrazo efusivamente, para después hacerlos víctima del escándalo, o si os consta que me prodigo en los festines a todos los vencidos, tenedme entonces por peligroso.
(Clarines y aclamaciones.) .
BRUTO. — ¿Qué significan esas aclamaciones? Temo que el pueblo escoja por rey a Cesar.
CASIO. — ¿De veras lo teméis? Luego debo pensar que no deseáis que ocurra.
BRUTO. — No lo quisiera, Casio; y, no obstante, le amo sinceramente. Pero ¿por qué me retenéis aquí tanto tiempo? ¿Qué es lo que pretendéis comunicarme? Si es algo para el bien general, presentad ante mis ojos a un lado el honor y al otro la muerte, y miraré a entrambos con indiferencia, pues así me favorezcan los dioses como amo el nombre de la gloria más que temo a la muerte.
CASIO. — Veo en vos esa virtud, Bruto, como veo vuestra' fisonomía externa. Bien; pues de honor es el tema de que voy a hablaros. Ignoro qué pensáis vos y los demás hombres acerca de esta vida; pero, por lo que a mí respecta, preferiría no vivir a vivir bajo el terror de un semejante a mí mismo. Libre nací como César, e igualmente vos; ambos hemos sido tan bien alimentados como él, y de la misma manera podemos soportar el rigor de los inviernos. Pues cierta vez, en un día borrascoso y crudo, en que el Tíber, irritado, se precipitaba contra sus bordes, me dijo César: «¿Te atreverías, Casio, a arrojarte ahora conmigo en medio de esas olas enfurecidas y nadar hasta allá abajo en aquel punto?» No acabó de pronunciarlo, cuando, equipado como estaba, me zambullí, instándole a que me siguiera, lo que hizo acto continuo. Rugía el torrente y. luchamos contra él con rudo empuje, hendiéndolo y avanzando con esfuerzos, que se oponían a la violencia de su curso; pero antes de llegar al sitio señalado, César gritó: «¡Socórreme, Casio, o me ahogo!» Yo, como Eneas, nuestro glorioso antepasado, que para salvarle de las llamas de Troya llevó sobre sus hombros al viejo Anquises, así llevé, arrebatándolo de las ondas del Tíber, al desfallecido César. ¡Y ese hombre ha llegado ahora a ser un dios, y Casio es una miserable criatura que ha de inclinarse humildemente si César se digna hacerle un ligero saludo! Cuando se hallaba en España tuvo fiebres, y al hacer presa en él observé cómo temblaba. ¡Es verdad, ese dios temblaba! De sus labios cobardes había huido el color, y esos mismos ojos, cuya mirada atemoriza al mundo, habían perdido su brillo. Oíale yo gemir, sí, y esa su voz, que invitó a los romanos a que le distinguieran y a escribir en los libros sus discursos, ¡oh vergüenza!, gritaba: «Dadme algo de beber, Titinio», igual que una niña quejumbrosa. ¡Por los dioses! Maravíllame que un hombre de constitución tan débil pueda marchar a la cabeza del majestuoso mundo y llevar él solo la palma.
(Aclamaciones. Clarines.)
BRUTO. — ¡Otra aclamación general! Esos aplausos son promovidos, sin duda, por algunos nuevos honores tributados a César.
CASIO. — ¡Claro, hombre! Él se pasea por el mundo, que le parece estrecho, como un coloso , y nosotros, míseros mortales, tenemos que caminar bajo sus piernas enormes y atisbar por todas partes para hallar una tumba ignominiosa. ¡Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos! ¡La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores! ¡Bruto y César! ¿Qué había de hacer en este «César»? ¿Por qué había de sonar ese nombre más que el vuestro? Escribidlos juntos: vuestro nombre es tan bello como el suyo. Pronunciadlos: el vuestro es igualmente sonoro. Pesadlos: no pesa menos. Conjurad con ellos: Bruto conmoverá un espíritu tan pronto como César. (Aclamaciones.) Ahora, en nombre de los dioses todos, ¿de qué alimento se nutre este nuestro César, que ha llegado a ser tan grande? ¡Qué vergüenza para nuestra época! ¡Roma, has perdido la raza de las sangres esclarecidas! ¿Qué generación pasó desde el diluvio que no haya sido famosa por más de un hombre? ¿Cuándo pudieron decir antes de ahora los que hablaban de Roma que sus; vastos recintos sólo contenían un hombre? ¡Ya sucede eso en Roma, verdaderamente, y sobra espacio cuando en ella no hay más que un solo hombre! ¡Oh! Vos y yo hemos oído relatar a nuestros padres que en otro tiempo existió un Bruto que habría soportado con paciencia al diablo eterno con tal de mantener su rango en Roma con tanto orgullo como un rey.
BRUTO. — Que me estimáis, no puedo dudarlo. De lo que me incitaríais a realizar, algo vislumbro. Más adelante os comunicaré lo que pienso, así de este caso como de nuestra época. Por ahora no deseo hacerlo, y os suplico, por el afecto que os guardo, que no intentéis conmoverme más. Tomaré en consideración lo que me habéis dicho. Oiré atentamente lo que tengáis que decirme, y tiempo propicio habrá para medir y tratar de tan importantes asuntos. Hasta entonces, mi noble amigo, tened esto bien presente: Bruto preferiría ser un aldeano a titularse hijo de Roma en las duras condiciones que estos tiempos parecen imponernos.
CASIO. — ¡Celebro que mis débiles palabras hayan hecho brotar de Bruto esas chispas de fuego!
BRUTO. — Han dado fin los juegos, y César vuelve.
CASIO. — Cuando pase el cortejo, tirad a Casca de la manga, y él os contará con sus bruscos modales lo que haya sucedido hoy digno de nota.
(Vuelven a entrar CÉSAR y su séquito.)
BRUTO. — Lo haré. Pero mirad, Casio: la cólera centellea en la frente de César, y todos los que le acompañan semejan un séquito lleno de consternación. Las mejillas de Calpurnia están pálidas, y Cicerón deja ver su semblante irritado y la fiereza de sus ojos, tal como le contemplamos en el Capitolio cuando le contrarían en los debates algunos senadores.
CASIO. — Casca nos dirá qué ha sido.
CÉSAR. — ¡Antonio!
ANTONIO. — ¿César?
CÉSAR. — Rodéame de hombres gruesos, de poca cabeza y que de noche duerman bien. He allí a Casio, con su figura extenuada y hambrienta. ¡Piensa demasiado! ¡Semejantes hombres son peligrosos!
ANTONIO. — No le temáis, César; no es peligroso; es un noble romano y de rectas intenciones.
CÉSAR — ¡Le quisiera más grueso! Pero no le temo. Y, sin embargo, si mi nombre fuera asequible al temor, no sé de hombre alguno a quien evitase tan pronto como a ese enjuto Casio. Lee mucho, es un gran observador y penetra admirablemente en los motivos de las acciones humanas. Él no es amigo de espectáculos, como tú, Antonio, ni oye música. Rara vez sonríe, y si lo hace es de manera que parece mofarse de sí mismo y desdeñar su humor, que pudo impulsarle a sonreír a cosa alguna. Tales hombres no sosiegan jamás mientras ven alguno más grande que ellos, y son, por lo tanto, peligrosísimos. Te digo más bien lo que es de temer que lo que yo tema, pues siempre soy César. Colócate a mi derecha, pues soy sordo de este oído, y dime francamente lo que opinas de él.
(Salen CÉSAR y su séquito, menos CASCA.)
CASCA. — Me habéis tirado del manto. ¿Queríais hablarme?
BRUTO. — Sí, Casca; contadnos qué ha sucedido hoy, que César parece tan descontento.
CASCA. — ¿Pues no estabais con él?
BBUTO. — No preguntaríamos entonces a Casca lo ocurrido.
CASCA. — Pues sucedió que le ofrecieron una corona, y ofrecida que le fue, la apartó con el revés de la mano, así, y entonces el pueblo prorrumpió en aclamaciones.
BRUTO. — ¿Qué motivó el segundo clamoreo?
CASCA. — Pues lo mismo.
CASIO. — Hubo tres vítores. ¿A qué obedeció el último aplauso?
CASCA. — Pues a lo mismo.
BRUTO. — ¿Le ofrecieron tres veces la corona?
CASCA. — Sí, a fe mía, así fue, y la apartó por tres veces, cada una más suavemente que la anterior, y a cada vez que la apartaba vociferaban mis honrados vecinos.
CASIO. — ¿Quién le ofreció la corona?
CASCA. — Pues Antonio.
BRUTO. — Contadnos cómo pasó, amable Casca.
CASCA. — ¡Que me ahorquen si puedo decir como fue aquello! Fue pura farsa, apenas me fijé. Vi a Marco Antonio ofrecerle una corona —aunque no era tampoco una corona, sino una especie de coronilla—, y, como os decía, la apartó una vez, pero, a pesar de todo, pienso que le habría gustado tenerla. Entonces se la ofreció otra vez, nuevamente la rechazó, pero tengo para mí que se le hizo muy pesado retirar de ella los dedos. Y luego se la ofreció por tercera vez; por tercera vez la alejó de sí. Y mientras de este modo la rehusaba, la chusma vitoreó y aplaudió con sus callosas manos, echando por alto sus gorros mugrientos y exhalando tal cantidad de aliento pestífero porque César había desdeñado la corona, que medio lo asfixiaron, pues se desmayó y rodó por el suelo. Y en cuanto a mí, no me atreví a reírme, de miedo de abrir la boca y tragar aquellas miasmas.
BRUTO. — Pero despacio, por favor. ¡Cómo! ¿Se desmayó César?
CASCA. — Cayó al suelo en la plaza del mercado, echando espumarajos por la boca, y quedó sin habla.
BRUTO. — Es muy posible. Padece de vértigos.
CASIO. — No, César no padece de vértigos. Somos nosotros, vos, yo y el honrado Casca, quienes sufrimos vértigos.
CASCA. — No sé qué queréis decir con eso, pero lo cierto es que César cayó. Y si no es verdad que la canalla le palmoteó y le silbó a medida que le gustaba o disgustaba, como acostumbra hacerlo con los actores en el teatro, consiento en que me tengáis por embustero.
BRUTO. — ¿Qué dijo al volver en sí?
CASCA. — Por mi fe, antes de caer, cuando él vio que aquel rebaño de populacho se alegraba de que rehusase la corona, me pidió que le desabrochara su justillo y presentó el cuello para que se lo cortasen. A ser yo uno del oficio, le hubiera cogido la palabra, aunque tuviese que ir al infierno en compañía, de los tunantes. Y en esto, cayó. Al volver en sí manifestó que, si había dicho cohecho algo digno de represión, deseaba que sus señorías lo atribuyesen a su mal. Tres o cuatro mujerzuelas que se hallaban junto a mí, exclamaron: «¡Ay qué buen alma!», y le perdonaron de todo corazón. Pero de ésos no hay que hacer caso. Si César hubiese apuñalado a sus madres no habrían dicho menos.
BRUTO. — ¿Y fue entonces cuando se marchó así, tan abatido?
CASCA. — Sí.
CASIO — ¿Dijo algo Cicerón?
CASCA. — Sí, habló en griego.
CASIO. — ¿Con qué fin?
CASCA. — Pues que no os mire más a la cara si puedo -decirlo, pero los que le entendieron se sonreían, moviendo la cabeza. En cuanto a mí, aquello estaba en griego. Puedo daros además otras noticias: Marulo y Flavio han sido reducidos al silencio por haber despojado de sus adornos las estatuas de César. ¡Adiós! ¡Más tonterías podría contaros si las recordara!
CASIO. — ¿Queréis cenar conmigo esta noche, Casca?
CASCA. — No, he prometido hacerlo fuera.
CASIO. — ¿Comeríais conmigo mañana?
CASCA. — Sí, si estoy vivo, si no cambiáis de opinión y si vuestra comida vale la pena de ser comida.
CASIO. — Bueno, os esperaré.
CASCA. — Hacedlo así. ¡Adiós uno y otro!
(Sale CASCA.)
BRUTO. — ¡Qué carácter rnás áspero se ha vuelto! Era de fino temple cuando iba a la escuela.
CASIO. — Y lo sigue siendo, a pesar de esa apariencia tosca, si se trata de ejecutar cualquier empresa noble o arriesgada. Su rudeza es el condimento de su buen criterio, que hace que el estómago de las gentes digiera sus palabras con mejor apetito.
BRUTO. — Así es, en efecto. Os dejo por ahora. Si queréis hablar conmigo mañana, iré a vuestra casa, o, sí preferís venir a la mía, os aguardaré.
CASIO. — Iré a veros. Hasta entonces, reflexionad en lo que nos rodea.
(Sale BRUTO.)
¡Bien, Bruto, eres noble! No obstante, veo que, dispuesto como está, tu honrado metal puede forjarse. He aquí la conveniencia de que las almas nobles asocien siempre a sus iguales. Porque ¿quién hay tan firme que no pueda ser seducido? Cesarme soporta con dificultad, pero ama a Bruto. Si yo fuera ahora Bruto, y Bruto fuera Casio, él no ejercería influjo en mí. Esta noche arrojaré' a sus ventanas escritos de distintas procedencias, que parezcan provenir de vanos ciudadanos. Todos expresarán la alta opinión que Roma tiene de su nombre. En ellos se aludirá embozadamente a la ambición de César. Y después, que piense César en afirmarse bien, porque le echaremos abajo o sufriremos días peores.
(Sale)