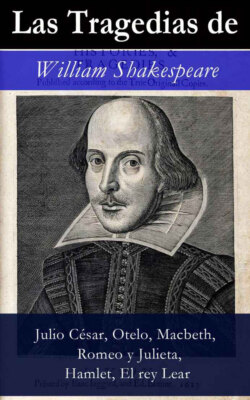Читать книгу Las Tragedias de William Shakespeare - William Shakespeare - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCENA TERTIA
ОглавлениеEl mismo lugar. — Una calle
Truenos y relámpagos. Entran por opuestas direcciones CASCA, con la espada desmida, y CICERÓN
CICERÓN. — ¡Buenas tardes, Casca! ¿Habéis conducido a César a su casa? ¿Por qué estáis sin aliento y tan espantado?
CASCA. .— ¿No os conmovéis cuando se estremecen en masa los cimientos de la tierra como una cosa vacilante? ¡Oh Cicerón! He visto tempestades en que los irritados vientos rajaban las nudosas encinas y he contemplado al ambicioso océano hincharse y mugir espumoso para alzarse tan alto como las amenazadoras nubes; pero nunca hasta esta noche, nunca hasta ahora mismo presencié una tempestad que destila fuego. ¡De por fuerza hay empeñada en el cielo una guerra civil, o el mundo, demasiado insolente con los dioses, los provoca a consumar la destrucción!
CICERÓN. — ¡Qué! ¿Habéis visto algo aún más que asombroso?
CASCA. — Un siervo ordinario, a quien conocéis de vista, levantó su mano izquierda, de la cual brotaron llamas, y ardió como veinte antorchas juntas, y, no obstante, su mano, insensible al fuego, permaneció ilesa. Aún hay más, y desde ese momento no he vuelto a envainar mi espada: frente al Capitolio hallé un león, que me miró con ojos encendidos y se alejó encolerizado, sin hacerme mal. Y sobre un alto he encontrado un grupo como de cien mujeres, pálidas, demudadas por el terror, que juraban haber visto recorrer las calles arriba y abajo a hombres completamente envueltos en, llamas. Y ayer, el ave de las tinieblas se posó en pleno día sobre la plaza del mercado, graznando y chillando. Cuando coinciden a una semejantes prodigios, que nadie diga: «Son fenómenos naturales, y sus causas éstas», porque, a mi juicio, son presagios siniestros para los países donde se verifican.
CICERÓN. — Es ésta una época bastante extraña por cierto; pero los hombres pueden interpretar las cosas a su manera, contrariamente al fin de las cosas mismas. ¿Vendrá mañana César al Capitolio?
CASCA. — Sí, porque encargó a Antonio que os hiciera saber que estaría allí mañana.
CICERÓN. — Pues buenas noches, Casca. Con esta perturbación del firmamento no está el ánimo para pasear.
CASCA. — ¡Adiós, Cicerón!
(Sale CICERÓN. Entra CASIO.)
CASIO. — ¿Quién va?
CASCA. — Un romano.
CASIO. — Por vuestra voz, sois Casca.
CASCA. — Tenéis buen oído. ¡Qué noche, Casio!
CASIO. — Una noche muy grata para los hombres de bien.
CASCA. — ¿Quién ha visto jamás un cielo tan airado?
CASIO. — ¡Los que saben lo llena de delitos que está la tierra! Por mi parte, he vagado por las calles, arrostrando la noche peligrosa. Y desceñido como me veis, Casca, he expuesto mi pecho a las centellas, y cuando el azulado relámpago oblicuo parecía desgarrar el seno del cielo, yo mismo me ofrecí como su blanco y bajo su fuerte estallido.
CASCA. — Pero ¿por qué tentáis tanto a los cielos? Es propio del hombre temblar y estremecerse cuando los dioses de mayor potencia envían para aterrarnos estos terribles mensajeros.
CASIO. — Sois torpe, Casca , y carecéis de esos destellos de vida que deben existir en todo romano; o al menos, no los queréis utilizar. Os veo pálido y pusilánime, lleno de temor ,y repentinamente estupefacto ante la rara impaciencia de los cielos. Pero si consideráis la verdadera razón de todos estos fuegos, de todos estos errantes fantasmas, de esas aves y bestias que cambian de naturaleza, de esos decrépitos, locos y niños que reflexionan, de todas esas cosas que transforman su orden, su modo de ser y sus facultades primitivas en cualidades monstruosas, habéis de convenir en que el cielo les ha infundido semejante disposición, tomándolos como instrumentos de temor y alarma para algún estado de cosas fuera de las condiciones normales. Ahora podría yo, Casca, nombraros a un hombre muy semejante a esta terrible noche, que truena, relampaguea, abre tumbas y ruge como león del Capitolio; un hombre que en valor personal no es más fuerte que vos y que yo, y que, sin embargo, ha crecido prodigiosamente y es tan aterrador como esas extrañas conmociones.
CASCA. — Es a César a quien os referís, ¿no es así, Casio?
CASIO. — ¡Sea quien fuere! Porque hoy los romanos tienen músculos y nervios como sus antepasados. Pero, ¡desdicha de los tiempos!, el alma de nuestros padres ha desaparecido, y es el espíritu de nuestras madres el que nos gobierna. ¡Nuestro yugo y sumisión prueba que somos afeminados!
CASCA. — Se dice, efectivamente, que los senadores pretenden mañana aclamar a César como rey, y que llevará su corona por mar y tierra en todas partes, menos aquí en Italia.
CASIO. — ¡Ya sé entonces el sitio de este puñal! ¡Casio librará a Casio de la esclavitud! Por eso, ¡oh. dioses!, convertís a los débiles en los más fuertes. Por eso, ¡oh dioses!, sojuzgáis a los tiranos. ¡Ni las torres de piedra, ni las murallas de bronce forjado, ni las prisiones subterráneas, ni los recios eslabones de hierro pueden resistir el vigor del espíritu! Porque la vida, fatigada de estas, barreras mortales, nunca pierde el poder de libertarse a sí propia. Y pues yo sé esto, que el mundo entero sepa también que de la parte de tiranía 'que sufro puedo sacudirme cuando me plazca.
(Truenos todavía.)
CASCA. — ¡Igual puedo yo! ¡Cada esclavo tiene en su propia mano el poder de anular su cautividad!
CASIO. — ¿Y por qué, entonces, habría de ser César un tirano? ¡Pobre hombre! Bien se me alcanza que no se atrevería a ser un, lobo a no ver que los romanos son unos corderos. ¡Ni sería león si no fueran ciervos los romanos! Los que tienen prisa en encender un gran fuego lo hacen con míseras pajas... ¿Qué estercolero, qué desecho, qué inmundicia es Roma, cuando sirve de baja materia para alumbrar una cosa tan vil como César? Pero ¡oh dolor! ¿Adonde me conduces? Quizá hablo ante un hombre que voluntariamente es siervo, en cuyo caso me hará responder de mis palabras; pero voy armado y el peligro me es indiferente.
CASCA. — ¡Habláis a Casca, esto es, a un hombre incapaz de violar un secreto! ¡Tomad mi mano! ¡Alzad la voz para remediar todos estos males, e iré tan lejos en mis pasos como el más atrevido!
CASIO. — ¡Queda aceptado el trato! Sabed ahora, Casca, que he comprometido a algunos de los más generosos y nobles romanos a acometer conmigo una empresa llena de honrosas y arriesgadas consecuencias. En este instante me esperan en el atrio de Pompeyo, pues en noche tan terrible como ésta no hay movimiento ni paseo en las calles y el aspecto del cielo favorece la obra que tenemos entre manos, la más sangrienta, feroz y aterradora.
(Entra CINA.)
CASCA. — Apartad un momento, pues se acerca uno a toda prisa.
CASIO. — Es Cina; le conozco en los pasos. Un amigo. Cina, ¿dónde marcháis tan apresuradamente?
CINA. — En busca vuestra. ¿Quién es éste? ¿Metelo Címber?
CASIO. — No; es Casca, un afiliado a nuestra empresa. ¿Me aguardan, Cina?
CINA. — Me alegro de ella ¡Qué tremenda noche! Dos o tres de los nuestros han visto visiones extrañas.
CASIO. — ¿Me esperan? Decidme.
CINA. — Sí, os aguardan. ¡Oh Casio! ¡Si pudierais atraer a nuestro partido al noble Bruto!...
CASIO. — ¡Tranquilizaos, querido Cina! Tomad este papel y colocadlo en la silla del pretor, de modo que Bruto pueda hallarlo, y arrojad éste por su ventana. Éste fijadlo con cera en la estatua del antiguo Bruto. Y hecho todo, dirigios al atrio de Pompeyo, donde nos encontraréis. ¿Están allí Decio Bruto y Trebonio?
CINA. — Todos, menos Metelo Címber, que fue a buscaros a vuestra casa. Bien; iré en seguida y distribuiré estos papeles como me habéis ordenado.
CASIO. — Después encaminaros al teatro de Pompeyo.
(Sale CINA.)
Venid, Casca. Vos y yo iremos todavía antes de amanecer a ver a Bruto en su casa. Tres cuartas partes de él son a estas horas nuestras, y al primer encuentro nos pertenecerá completamente el hombre.
CASCA. — ¡Oh, él ocupa un lugar elevado en todos los corazones del pueblo! Y lo que en nosotros parecería delito, su sola presencia, como por la más rica alquimia, lo transformaría en virtud y acto meritorio.
CASIO. — Habéis comprendido perfectamente cuánto vale y la gran necesidad que tenemos de su persona. Vayámonos, pues es ya más de media noche , y antes del día debemos despertarle y asegurarnos de él.
(Salen.) FIN DEL ACTUS PRIMUS