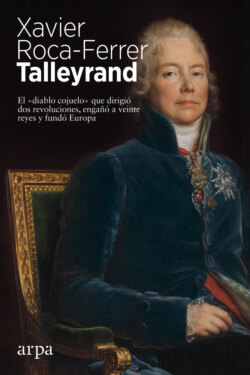Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
Оглавление«Cuando cambian las circunstancias, tiendo a cambiar mis opiniones. ¿Y usted qué hace?»
J.M. KEYNES
Pocos personajes históricos han tenido el honor de ser tan despreciados y considerados tan odiosos como Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838). Basta con ver cómo lo describe Louis Madelin en el párrafo que hemos citado precedentemente, extraído de su Historia de la Revolución, publicada en 1911. En el momento de su fallecimiento había acumulado los siguientes títulos, entre otros menores que no indicamos: príncipe de Benevento y del Imperio (1806), gran chambelán del Imperio, vicegrán elector imperial, príncipe de Talleyrand (1824), duque de Dino (1817), gran águila de la Legión de Honor (1805), caballero de la Orden del Saint-Esprit (1820) y de la española del Toisón de Oro (1814), gran comandante de la Orden de la Corona de Sajonia, gran comandante de la Orden de la Corona de Westfalia, caballero de la Orden de Luis de Hesse, de san José (Wurzburgo), imperial de Leopoldo (Austria), del León (Persia), del Águila Negra y del Águila Roja (Prusia), del León y del Sol (Persia), banda de la Orden de San Andrés (Rusia), etc., títulos que le habían sido concedidos bajo regímenes tan distintos como el consulado, el imperio de Napoleón o la monarquía restaurada de Luis XVIII. Además, fue obispo de Autun, aunque por poco tiempo.
Algunos lo han admirado por esnobismo o por llevar la contraria y otros se han dejado fascinar por él como el ratoncito por la boa. También lo compadecen por su «vocación forzada» y «su infancia sin amor». Pocos, en cambio, han hecho un esfuerzo por «entenderlo», quizá por no caer en aquello que decía Mme de Staël: «Comprenderlo todo es perdonarlo todo». Y, ciertamente, Talleyrand hizo cosas difícilmente perdonables, unas veces porque no le quedó más remedio y otras porque no halló razón suficiente para abstenerse de hacerlas. Más o menos maltratado por el mundo en sus primeros años, no se anduvo con remilgos a la hora de ajustar cuentas con este mismo mundo. Su aspecto espectral y su cojera no lo hacían especialmente atractivo a la vista, salvo para la infinidad de mujeres a las que fascinó.
Dice un proverbio africano: «Eres hijo de tu época más que de tu padre». El longevo Talleyrand fue hijo de muchas épocas y de muchos mundos. Fue a la vez contemporáneo de Voltaire, de Mirabeau, de Bonaparte, de Lamartine y de Balzac. Como ha señalado Jean Orieux, nuestro protagonista «habla la lengua de Voltaire, trafica como Mirabeau y se desenvuelve cojeando en medio de asuntos tenebrosos como los que aparecen en La comedia humana». Paradójicamente, aunque siempre estuvo comprometido con su presente (un presente infinitamente cambiante: pensemos en todo lo ocurrido entre febrero de 1754 y mayo de 1838 en Europa, en el mundo y, sobre todo, en su Francia natal), permaneció «inmutable». Emmanuel de Waresquiel subtitula su ejemplar biografía de Talleyrand Le prince immobile, porque hay algo en él fijo, estático, seguro, que, en última instancia, acaba por convertirlo en el único «asidero» de su país frente a tantos hechos que agitaron Francia a lo largo de medio siglo.
A través de una historia convulsa, el exobispo de Autun fue el archivo viviente e irremplazable de grandezas, vicios, elegancias y
también de los encantos de un pasado que se diría que conservó para su uso particular. Solo fue infiel a cuanto le pareció efímero en el mundo que dejó tras de sí la Revolución: Iglesia, políticos, regímenes, discursos y juramentos. Fue, en cambio, en muchos aspectos el guardián infatigable de su país y del fuego de la civilización gala con su culto a la libertad, las artes, la industria, la riqueza —ya fuera mejor o peor adquirida— e, incluso, a la gastronomía. Cargado de vicios y extraordinariamente inteligente, su cinismo descarado fue lo que le granjeó más enemigos. Se le ha criticado, mucho más que su cojera física, de la que no tuvo culpa, la «cojera moral» de su comportamiento sinuoso. Desde muy pronto intuyó que los meandros (y no los caminos rectos e iluminados) son la ruta más segura hacia el éxito. A su alrededor, en torno a su cabellera empolvada, que nunca abandonó, un enjambre de avispas alborotadas le llamaba «traidor, traidor» a gritos, como en una comedia de Aristófanes. Pero, veamos, ¿a quién traicionó realmente? A traidores. En política cualquier innovación es siempre una traición. Como él mismo afirmó, «afortunadamente las leyes se dejan violar sin que griten».
Cuando se le sorprende en los asuntos más turbios, siempre aparece rodeado de personajes ilustres. El muy sincero Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769-1834), diplomático, amigo de Napoleón, para el cual redactó el Tratado de Campo Formio y del que fue secretario en Egipto, pero que se unió a la causa real en 1814 y partió a Gante con Luis XVIII durante los Cien Días, afirma en sus memorias que «la historia hablará tan bien de Talleyrand cuanto mal hablaron de él sus contemporáneos». Se ha repetido a menudo que la maledicencia que le persiguió toda la vida fue fruto de la envidia. No olvidemos que Talleyrand se hizo inmensamente rico y nunca se molestó en ocultar su riqueza, en gran parte adquirida mediante sobornos de Gobiernos que querían comprar los favores de su amo Napoleón u operaciones especulativas en las que jugaba con las cartas marcadas. También perdió grandes sumas en el juego, una de sus pasiones. En eso no se distingue de otras figuras políticas contemporáneas
que se arruinaron en el tapete verde: tanto el tory Pitt el Joven, veinticuatro años ministro de Gran Bretaña, como su contrincante whig Fox dejaron al morir abultadas deudas fruto de su desmesurada afición a «tirar de la oreja a Jorge», expresión popular muy «británica» que se deriva del hecho de que las barajas inglesas solían llevar la imagen del rey (alguno de los cuatro Georges) representada en el reverso de las cartas.
Talleyrand fue muy generoso con los suyos, con su familia, con sus criados, con el personal de los ministerios que dirigió y con sus vasallos de Benevento y Valençay. Sabedor de que no podía hacer feliz a todo el mundo ni llevarse su fortuna al más allá, hizo suyo el viejo dicho de que «la caridad bien entendida empieza por uno mismo». Por ello algunos han hablado de la immoralité douteuse del ilustre cojuelo. El discurso fúnebre lo pronunció Prosper de Barante, uno de los últimos amantes de Mme de Staël, y a sus elogios se unieron hombres de derechas como François-Auguste Mignet, Abel-François Villemain, Victor de Broglie (yerno de Mme de Staël), el conde de Saint-Aulaire y el príncipe Poniatowski, este último descendiente de Talleyrand a través de su hijo natural, el conde de Flahaut. Todos ellos se esforzaron en defender a capa y espada la memoria del príncipe, por más que, a partir de la monarquía de Juillet, los políticos pequeñoburgueses galos tendieron a ensañarse con el hombre que había salvado Francia de una catástrofe cierta, seguramente para tranquilizar su mala conciencia de demagogos inútiles.
En cuanto a los historiadores, no todos aceptaron la imagen negativa que hallamos en Madelin (por no hablar de Chateaubriand) y en tantos biógrafos que lo han descrito como un ambicioso frenético, un aristócrata aventurero que fue saltando de un régimen a otro según le convenía y no dejó juramento sin romper. Ciertamente fue muy ambicioso, pero lo fue «a su manera». La vida lo había colocado en un lugar muy elevado que le dejaba percibir mejor que a muchos otros «los cambios rápidos y las fluctuaciones de su tiempo». Ello le permitía dominar las circunstancias, anticiparlas, canalizarlas, buscar la manera
de que la nave del Estado virara con la mayor suavidad posible ante una probable tempestad o, en cambio, si el momento parecía favorable, rectificar el rumbo y avanzar a toda vela siguiendo sus propias ambiciones.
Aceptando la idea de que «la historia no es precisamente una escuela de moral» (François Furet y Denis Richét), a lo largo de los últimos treinta años autores como Funck-Brentano, Roberto Calasso, André Suarès o Marc Fumaroli han escrito sobre él textos luminosos que destruyen el mito del personaje diabólico que hizo de su vida una venganza contra una familia y una sociedad que lo hicieron cura a su pesar «porque era cojo». Una venganza que, por cierto, lo hizo inmensamente rico. Esta fue la imagen del «malvado obispo de Autun» que habían ido creando desde la derecha (por cura apóstata y traidor al rey) y desde la izquierda (por agiotista y poco escrupuloso) tantos historiadores de finales del XIX y de la primera mitad del siglo pasado, dando por hecho que lo mínimo que podía hacer aquel malvado para hacerse perdonar tantos pecados y traiciones era salvar una Francia arruinada y humillada en un momento en que parecía insalvable.
Uno de sus muchos biógrafos aconseja acercarse a Talleyrand un poco al modo como contemplamos al personaje que creó Orson Welles en las escenas finales de La dama de Shanghai, cuando lo hallamos encerrado en un laberinto de espejos deformantes que lo reflejan hasta el infinito. La cojera de Talleyrand, sobre la que tanto se ha especulado, nos lo acerca al Ricardo III de Shakespeare, aunque el último rey del conflicto de las Dos Rosas es seguramente menos complejo que el príncipe de Benevento, el cual se movió en una época muchísimo más complicada. De lo que no hay duda alguna es de que la figura sombría del último rey de la casa de York llega a nosotros deformada por la propaganda de sus vencedores, los Lancaster-Tudor, en la persona de Enrique VII, que tenían muchas razones para denigrarlo, unos «vencedores» que tuvieron la suerte de contar con un portavoz que se llamaba Shakespeare. También la figura de Talleyrand fue
forjada en un primer momento por la historiografía reaccionaria y clerical que dominó en la Restauración y en los tiempos de la monarquía de Juillet. Algo hay, sin duda, que a nuestro juicio vincula ambos personajes de dos épocas tan alejadas: la profunda energía que mostraron en sus actuaciones, una energía cercana a aquella virtù que Maquiavelo consideraba el atributo más necesario para ser un buen príncipe.
La virtù es un concepto clave en el léxico maquiavélico que el florentino usa de manera frecuente, alejándolo de aquellas connotaciones adquiridas por influencia del cristianismo y devolviéndole la polisemia que tuvo en la Antigüedad —en ocasiones se refiere a «quella antica virtù»—. Para el príncipe de Benevento, igual que para Maquiavelo, el peor enemigo de la virtù masculina (el término procede de vir, que en latín significa «hombre») es la Fortuna, esencialmente femenina, el azar, lo imprevisto, y la única manera de vencerla es imponiéndose a ella mediante las dosis necesarias de energía (no más). Con el azar, como con las señoras, mejor ser «impetuoso» que «respetuoso».
Talleyrand conocía muy bien a las mujeres: amó a muchas, fascinó a unas cuantas, fue amigo de unas pocas (como Mme de Rémusat, una burguesa que se convirtió en su confidente predilecta) y supo apreciar la importancia de tenerlas como aliadas a la hora de hacer política. En líneas generales, también hay que decir que las mujeres lo trataron bien. Quizá porque, a pesar de su energía —que, como buen exseminarista, sabía disfrazar de afable blandura—, siempre conservó algo de femenino en su carácter.
Antes de entrar en la escuela pasó dos años junto a su bisabuela, Mme de Chalais, una mujer inteligente y culta de los tiempos de Luis XIV, a la que adoraba. A su lado aprendió a ser un auténtico aristócrata por dentro y por fuera y a tratar a las mujeres con un respeto que ya se estaba perdiendo, cosa que no olvidó ni durante los peores años de la Revolución. También de ello hablaremos a lo largo de este compte rendu de su paso por el mundo antes de entrar en el infierno, según unos, o de disolverse in des Welt-Atems wehendem All, como canta Isolda, dejándonos un recuerdo imborrable que ha dado lugar a muchos miles de páginas y a un enigma no del todo resuelto, a los que vienen a incorporarse, con toda humildad, las que siguen a esta introducción, quizá demasiado larga.
XAVIER ROCA-FERRER