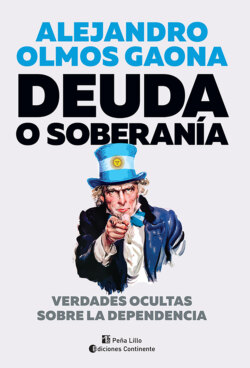Читать книгу Deuda o soberanía - Alejandro Olmos Gaona - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La deuda pública vs. la deuda social
ОглавлениеLos Estados cuentan con dos maneras de financiar sus gastos e inversiones: impuestos y/o endeudamiento. Thomas Piketty expresa que la primera alternativa resulta más eficaz y es más equitativa, ya que el acceso al crédito presupone reembolsos que benefician a los acreedores (mayoritariamente privados) por sobre los Estados soberanos. Hasta en los países más ricos del mundo el problema del endeudamiento público es acuciante y esto revela la relación entre la deuda pública y la distribución de la riqueza entre actores públicos y privados en el mundo… “El mundo rico es rico, son sus gobiernos los que son pobres”. Y la paradoja radica en que es de los países más ricos de donde surgen los acreedores privados más importantes, mientras las deudas públicas de esos países representan más del 70 % de su PBI.
La deuda pública de un país está compuesta por las obligaciones financieras del sector público contraídas con organismos nacionales o internacionales, con instituciones o particulares, y se materializa en la emisión de títulos de valores en mercados locales e internacionales, por tanto, incluye todas las obligaciones monetarias contraídas por personas del derecho internacional público con personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, sean estas de derecho público o privado.
Zalduendo realizó un exhaustivo análisis conceptual de la categoría “deuda externa pública” desde el punto de vista jurídico y diplomático, mostrando que solamente existe relación jurídica (de derechos y obligaciones) si las partes contratantes son personas de derecho internacional, lo que requiere que estas cuenten con capacidad suficiente para obligarse, que el contrato tenga un objetivo lícito, y que este sea materialmente posible. El concepto de deuda externa pública se clasifica, según él, en deuda externa pública de una persona de derecho internacional con personas extranjeras de derecho público internacional: a) por tratados o por consecuencia de ellos; b) obligaciones sin convención, es decir, deudas que se originan por gestión de negocios; o con personas extranjeras de derecho privado: a) por empréstitos públicos colocados en mercados externos mediante la emisión de títulos y bonos; b) préstamos bancarios sindicados de prestamistas asociados; c) préstamos comerciales o de proveedores.
Las operaciones de las cuales se deriva la deuda externa son diversas, por ejemplo, los préstamos del Banco Mundial, considerados como acuerdos internacionales regidos por las reglas de dicha institución y por el derecho internacional relativo a los tratados; los préstamos de sociedades privadas; los préstamos de organismos oficiales extranjeros a organismos oficiales de un estado regidos por el derecho internacional, y los préstamos de la banca privada regidos por el derecho internacional privado.
Cuando se habla de la deuda pública, la generalidad remite a explicaciones desde la perspectiva económica, muchas veces tecnicista. Sin embargo, es posible llevar a cabo un estudio que considere la relación de las dimensiones ya abordadas con la dimensión social, y existen ejemplos en el mundo, significativos en lo que hace a nuestro trabajo, que revelan cómo el endeudamiento público impacta negativamente sobre los gastos sociales prioritarios para el bienestar de la población.
En el siglo XIX el Reino Unido comenzó una etapa de prolongada austeridad para cancelar su deuda pública originada por las guerras napoleónicas. En aquel período (1815-1914) se destinaron más recursos al pago de la deuda que a los gastos totales en educación. “Sin dudas es una opción a favor de los tenedores de deuda, pero es poco probable que esa opción favoreciera el interés general del país”. Esto permite considerar que el retraso educativo británico contribuyó al declive del Reino Unido entrado ya el siglo XX.
En El Salvador del siglo XXI la prioridad ha sido el pago de las obligaciones financieras internacionales; el investigador Salvador Arias Peñate dimensiona el impacto del servicio de la deuda pública en relación con los gastos en servicios públicos. El presupuesto nacional salvadoreño aprobado para el año 2011 preveía una asignación al pago de los servicios de deuda de un 45 % del total del presupuesto, tres veces más que lo destinado al Ministerio de Educación, cuando en ese país no está cubierta la educación básica para su población y mantiene altos niveles de analfabetismo.
En Ecuador, en 1991, se destinaba el 30 % del presupuesto nacional a cubrir los servicios de la deuda, mientras que los gastos para la política social (salud, educación) representaban un 28 %. En 1999, luego de la suscripción del Plan Brady en 1993, la distribución pasó a un 40 % del presupuesto destinado al servicio de la deuda y un 20 % para la política social.
En la Argentina, el análisis de los distintos presupuestos desde la década del 90 en adelante, para no ir más atrás, muestra con claridad que el pago de las obligaciones externas fue mucho mayor a lo que se destinaba a salud, educación, políticas habitacionales. En el presupuesto total del Estado en el 2011, se destinaron 36.000 millones de dólares para el pago de la deuda, cinco veces más que lo destinado a educación, y once veces más que el presupuesto destinado a salud. En el año 2015, se destinaron 11.000 millones de dólares al pago de la deuda, 2.665,2 millones para salud, 6548 millones para educación, y 7.456,7 para la totalidad de los gastos sociales (planes sociales, subsidios, planes de vivienda, etc.). Es decir que el pago de las obligaciones externas fue muy superior a los gastos destinados al desarrollo y a las políticas sociales. En Colombia en el presupuesto para el año 2016, se han destinado 48,6 billones de pesos para el pago de la deuda y 33,25 billones para salud, educación, agua potable y gastos sociales.
Podría continuar con los gastos de otros países endeudados y la relación siempre es la misma, los gastos de la deuda siempre son superiores a otros rubros prioritarios para el desarrollo de una Nación, llegándose al extremo en Brasil, donde los gastos para el pago de la deuda exceden el 43 % del presupuesto. Tan evidente resulta que el pago de los servicios de la deuda va en detrimento de los gastos sociales y, en consecuencia, del empobrecimiento de la población que hasta el Fondo Monetario Internacional, en un estudio que realizara para establecer tales relaciones, sostuvo: “La Iniciativa PPME, el primer esfuerzo coordinado de la comunidad financiera internacional encaminado a reducir la deuda externa de los países más pobres del mundo, se basa en la teoría de que la onerosa carga de la deuda de estos países sofoca su crecimiento económico dejándolos prácticamente sin ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Sin embargo, la mayoría de los estudios empíricos realizados hasta la fecha acerca de los efectos de la deuda sobre el crecimiento aglutinan los países en un grupo diverso que incluye tanto a países de mercado emergente como de bajo ingreso; son escasos los estudios que analizan las repercusiones de la deuda…”. Y agrega: “Asimismo, un aumento de los pagos del servicio de la deuda puede cohibir el crecimiento al restringir los recursos públicos disponibles para la inversión en infraestructura y capital humano. De hecho, organismos no gubernamentales como Oxfam International consideran que el elevado servicio de la deuda externa es un obstáculo clave para satisfacer las necesidades humanas básicas en los países en desarrollo…”.
Los años de endeudamiento externo agresivo en la Argentina, acompañado por el gran déficit comercial y el sostenimiento de políticas de ajuste, dieron lugar a una recesión que llevó a inimaginables índices de desempleo, pobreza e indigencia. El cambio en la estructura productiva del país, iniciado en los años 70 y profundizado en los 90, tuvo sus efectos más nocivos sobre la estructuración social de la Argentina. Todas las políticas sociales se vieron negativamente afectadas y la desocupación abierta pasó del 6 % en 1991 al 14,7 % en 2000; la creación de empleo asalariado fue nula, se saturó el sector del cuentapropismo informal y casi todo el empleo creado fue precario.
El barómetro del ODSA publicado en julio de 2015 reveló que en la Argentina al menos 1 de cada 10 hogares presentaba déficit en algunos de los indicadores de pobreza estructural, relativos a la seguridad alimentaria y al acceso a recursos estructurales de bienestar. A ello se sumaba un sostenido incremento de la pobreza que llegaría casi al 29 %, y de la indigencia hasta el 6 %. Si bien es cierto que entre 2003 y 2014 hubo un incremento de los programas sociales y que la Asignación Universal por Hijo (AUH) implicó un paliativo en la falta de recursos de los sectores más necesitados, mostrando un sensible aumento en el gasto social, ello no determinó un cambio estructural significativo asociado a la superación de la mera estrategia por la subsistencia de los hogares. Durante la gestión gubernamental de los años 2016-2019, esos índices fueron largamente superados, no solo respecto a los enormes pagos de la deuda pública, sino en cuanto a los índices de pobreza, que llegaron al 35 %, de acuerdo a las estadísticas más rigurosas.
La situación mostrada refleja, por un lado, cómo opera el sistema de endeudamiento causando situaciones concretas de injusticia en la distribución del gasto. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el pago de las obligaciones externas opera decisivamente para acotar los gastos en salud, educación, planes de desarrollo, ya que siempre se prioriza ese pago sobre esos otros rubros que son significativos para tener una mejor calidad de vida. Hace treinta y cuatro años esto lo pudo señalar con rigurosidad la Pontificia Comisión “Iustitia et Pax” de la Santa Sede en su documento “Una consideración ética de la deuda internacional” (1986). También lo indica el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, pero, más allá de tales pronunciamientos, el análisis de los presupuestos de los países citados muestra con toda evidencia que no ha sido posible aumentar los gastos que son fundamentales para el desarrollo y las políticas sociales, debido a la exigencia de pagar los servicios de la deuda, que continúan siendo una pesada carga, y que debido al mecanismo de acumulación de intereses al capital, a pesar de los pagos que se hacen, siempre insuficientes (porque muchas veces se deben refinanciar parte de las obligaciones), la carga de la deuda siga aumentando.
Mientras la gran deuda social pendiente (entendida como el déficit en las condiciones de desarrollo humano e integración social de la población argentina) persiste, se destina gran cantidad de recursos para el pago de los intereses de una deuda que, tal como lo señalaran los peritos en la conocida causa judicial iniciada por Alejandro Olmos en 1982, no tenía fundamentación jurídica, administrativa ni financiera.
El impacto social y político que tienen las relaciones jurídicas que se dan entorno a los contratos de endeudamiento remite indudablemente a la categoría “acumulación por desposesión”, para indicar la desposesión de activos a través de la acción de las instituciones del capital financiero, lo cual posibilita que las economías resulten sitiadas y sus activos recuperados por el capital financiero, viabilizando así la acumulación por desposesión, usualmente mediante programas de ajuste estructural.
Los contratos firmados, carentes de legitimidad y licitud, dan cuenta de la caracterización de la deuda argentina como “odiosa”. Este tipo de deudas tienen consecuencias jurídicas directas, restringiendo la soberanía del Estado, contraviniendo normas del ius cogens (normas imperativas) y principios generales del derecho; consecuencias políticas, referentes al margen de autonomía de los países deudores, y económicas, al generar dependencia de las economías nacionales respecto de los vaivenes financieros internacionales. Aunque todo ello siempre es desconocido en las negociaciones que se llevan habitualmente a cabo cuando se acuerda con los acreedores externos. No ocurre lo mismo con la deuda intra-Estado, que es compulsivamente refinanciada, de acuerdo a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno.