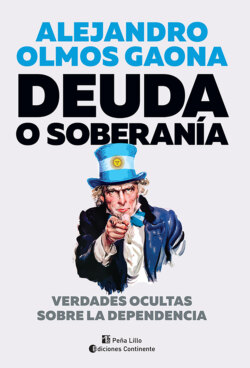Читать книгу Deuda o soberanía - Alejandro Olmos Gaona - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеEl interés de la deuda cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del Tesoro es el peor y más desastroso enemigo público. Es más terrible que un conquistador poderoso con sus ejércitos y sus escuadras, es el aliado natural del conquistador extranjero… La América del Sur, emancipada de España, gime bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia, los imitadores modernos de esos modelos la han puesto bajo el yugo de Londres.
Juan Bautista Alberdi
Mucho se ha escrito ya sobre la deuda externa, sus mecanismos complejos, la carga que significaron sus pagos durante décadas, el aumento durante las distintas refinanciaciones, lo ocurrido con los canjes del 2005 y 2010, y fundamentalmente todo lo que representó para la economía nacional esa pesada carga, originada durante la dictadura cívico-militar, jamás cuestionada y que todos los gobiernos de la democracia se encargaron de pagar o refinanciar. Generalmente, el abordaje fue realizado por economistas, aun cuando hubo algunos aportes interesantes desde el derecho1, pero debido al desconocimiento sobre las investigaciones existentes en la justicia federal, no se pudieron llegar a conocer los extremos a los que se llegó en la violación del ordenamiento jurídico, con la consecuente indefensión del Estado, no solo durante la dictadura cívico-militar, sino durante los gobiernos democráticos hasta hoy, sin que a ninguno de ellos se les ocurriera verificar los aspectos legales de la contratación.
Los economistas que escribieran largamente sobre la deuda, explicando sus mecanismos, implicancias, la fuga de los capitales, la especulación financiera que permitió el enriquecimiento de los grupos dominantes, ignoraron lo investigado en sede judicial, centrándose únicamente en las consecuencias del endeudamiento, con abstracción sobre la ilegalidad de los distintos procesos desarrollados desde 1976 hasta estos años, como si los aspectos jurídicos de la emisión y los contratos carecieran de toda relevancia2. Siempre insistí en puntualizar que pareciera que el tema de la deuda era y es una ocupación exclusiva de los economistas, sin tomar en cuenta la decisiva importancia que tiene el análisis de la legalidad de las obligaciones externas, para mostrar el real funcionamiento de los organismos de control, la inoperancia de los tribunales federales, la inacción y consentimiento del Poder Legislativo, la discrecionalidad del Poder Administrador, y la inexistencia de la defensa del Estado por parte de la Procuración del Tesoro, que en una suerte de concertación de complicidades aceptaron como algo natural todo lo ocurrido con la deuda desde 1976 en adelante, sin ninguna excepción reconocible.
Como señalara Salvador Lozada: “… en todos estos años ha habido –salvo algunas excepciones– una marginación sugestiva de lo jurídico en el tratamiento y discusión de la deuda externa. Sugestivo, sin duda, porque el tema de la deuda es, por definición, materia jurídica. La relación entre deudor y acreedor, la exigibilidad o la falta de exigibilidad de lo que se pretende adeudado, la legitimidad de los medios para compeler al deudor al pago de la obligación, son todos puntos excluyentemente jurídicos”3. Esa marginación resultó fundamental para evitar cualquier impugnación a la reclamación de los acreedores, convalidar el fraude de la deuda privada, aceptar que los actos ilegales pueden ser objeto de negociación, y que los delitos de acción pública pueden quedar impunes, ya que como me escribiera Oscar Parrilli, por instrucciones de la Dra. Cristina Kirchner: “al no haber el Congreso de la Nación tratado el tema, y aprobado los presupuestos donde se cancelaban obligaciones anteriores”4, nada se podía hacer. Como si esa omisión determinara la imposibilidad de adoptar algunas decisiones, olvidando que la Procuración del Tesoro tenía facultades para iniciar acciones que permitieran no solo el recupero de las sumas estatizadas mediante maniobras fraudulentas, sino responsabilizar a los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos, infringiendo la ley, y existiendo una continuidad delictiva, que los hacía imprescriptibles. En la nota de Parrilli se caía en un error común y repetido cuando se tratan estos temas, y es el de creer que el Congreso en las distintas leyes de presupuesto ha convalidado las obligaciones externas, como si los actos ilegales pudieran ser objeto de legalización por decisión parlamentaria. Como señalaran algunos dirigentes políticos, se optó por adoptar criterios de realismo para evitar recurrentes referencias al pasado que pudieran entorpecer las negociaciones que se harían invariablemente con los acreedores externos.
La cuestión de marginar los aspectos jurídicos de la deuda tiene una íntima relación con lo que sostiene la mayor parte de la dirigencia política: que los actos del poder político no son judiciables, porque de lo contrario se le estaría dando al Poder Judicial facultades de gobierno que no tiene, y alterando así el equilibrio de poderes, configurando lo que dieron en llamar “el gobierno de los jueces”. Esto es una falacia con la que se pretende justificar la ilegalidad de ciertas decisiones políticas que no deben ser cuestionadas, ya que en ellas han participado la mayor parte de las fuerzas que tienen representación parlamentaria.
La decisión de no investigar sirvió siempre para impedir cuestionar el origen dictatorial de la deuda, y todo el sistema que permitió originarla, así como también la violación del orden constitucional, las complicidades entre bancos acreedores y funcionarios, la falta de registro de las obligaciones externas, la aceptación incondicional de las exigencias de los acreedores, el pago de comisiones abusivas, el daño ocasionado a la economía nacional por los recursos transferidos como resultado de obligaciones espurias. Los diversos delitos de acción pública, los contratos impuestos por los acreedores, la inexistencia de organismos de control, la inacción del Poder Judicial, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que puso en total estado de indefensión a la Argentina, fue lo que con acierto Brenta llama “el sistema institucional de la corrupción”5 que permitió que la fraudulenta deuda nunca fuera cuestionada.
Los gobiernos de la democracia –sin excepción– ejercieron una suerte de criterio selectivo respecto de los actos del gobierno militar, limitando el enjuiciamiento de los hechos a las violaciones de los derechos humanos: como la desaparición forzada de personas, el robo de bebés, la aplicación de tormentos y las acciones delictivas conexas. Como contrapartida, se respetaron con escrupulosidad los compromisos internacionales, se pagaron sin discusión todas las sumas comprometidas durante décadas a través de distintas refinanciaciones; se reconocieron cuentas dudosas y registros nutridos de diversas falencias, se pagaron deudas ficticias, después de establecida su ilegalidad por auditores del Banco Central, llegándose al extremo de contratar a bancos acreedores para que establecieran las formas en que la deuda debía pagarse. La Procuración del Tesoro se convirtió en abogada de los bancos acreedores, aceptando las imposiciones de estos en sus dictámenes. Se ratificó la estructura legal de la dictadura, contratándose abogados externos que respondían a los acreedores. En ningún caso se enjuició a los responsables intelectuales del desguace del Estado, y a aquellos que comprometieron los activos de la República para favorecer a los usureros y los especuladores. La legalidad estuvo ausente respecto al endeudamiento, porque se prefirió aceptar el realismo y la imposición de los mercados que siempre fijaron sus condiciones, los límites de negociación, y hasta se quedaron con la mayor parte de los activos públicos durante la década del 90, contando con la participación de la mayor parte de la dirigencia política que autorizó la disposición de esos bienes.
Se insistió tercamente por parte de los partidos mayoritarios en que las leyes de presupuesto sancionadas durante los gobiernos de la democracia habían legalizado las deudas de la dictadura, debido a lo cual no cabía volver atrás, desconociéndose principios del ordenamiento jurídico que muestran que los actos probadamente ilegales son nulos de nulidad absoluta, y tal nulidad es de naturaleza imprescriptible, aceptándose en su totalidad un endeudamiento en el que no solo estuvieron implicados funcionarios, sino los principales empresarios nacionales y extranjeros que, mediante la estatización de las deudas de sus empresas, se beneficiaron ilícitamente.
Cuando mi padre inició en 1982 la causa para que se investigara la deuda, estaba convencido de que la justicia iba a poder descubrir los mecanismos de ese perverso proceso, encausando y condenando a los responsables, aunque él lo simbolizó primeramente en la figura del ministro Martínez de Hoz. No sospechaba que después de 18 años de arrimar pruebas, solicitar que se interrogara a funcionarios y se pidieran informes a los organismos oficiales, se dictaría una sentencia mediocre, sin fundamentación suficiente, reducida a una simple enumeración de hechos y circunstancias, resultados de pericias, sin hacer en cada caso un análisis de lo puesto en evidencia a través de las limitadas pruebas producidas.
Cuando continué adelante con otra causa, que él también iniciara para investigar el endeudamiento hasta el Plan Brady, y me presenté a la justicia en el año 2006 con un amigo, que fuera colaborador de mi padre: Daniel Marcos, para que a través de un nuevo proceso se ampliaran las investigaciones, estaba convencido de que la justicia finalmente, ante la cantidad de pruebas y testimonios acumulados, procedería conforme a derecho, puntualizando los delitos cometidos, los actos irregulares, señalando a los responsables de los distintos actos de endeudamiento. Nada de eso ocurrió, y el Juzgado Federal Nº 2 se convirtió en un receptáculo de documentos, limitándose a recibir algunas declaraciones, excusarse ante presentaciones, perder tiempo en intervenciones improcedentes de terceros y dejar que la causa languideciera, a pesar de las insistencias de la Fiscalía interviniente, que no solo hizo presentaciones en el tribunal federal sino ante la propia Procuración General de la Nación, con resultado negativo. Los organismos de control miraron para otro lado, porque no les preocupaba la cuestión, más allá de las formalidades contables efectuadas por la Auditoría General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación manifestó en una oportunidad al Tribunal que no estaba entre sus previsiones efectuar pericias sobre los materiales acumulados en la causa.
La deuda, entonces, pasó a ser solo una categoría económica más, reservada al coto cerrado de especialistas, quienes en sus habituales análisis teorizaron sobre su sustentabilidad, sus variables, lo ocurrido durante los distintos gobiernos, explicando las falencias en las que incurriera la gestión económica de turno en la mayoría de los casos. Así, se analizaron los diversos procesos, las refinanciaciones, los canjes de 2001, 2005 y 2010, y el peligroso endeudamiento del gobierno de Macri (2016-2019). En ningún caso se hizo referencia a los aspectos legales de las contrataciones, las conexiones de abogados de la argentina con los grupos financieros, la permanencia de una estructura legal originada en la dictadura, ratificada por los distintos gobiernos, la inconstitucionalidad de ciertas normas que se aceptaron sin discusión, y la arraigada convicción de que resultaba imposible realizar una auditoría, cuestionar la deuda, poner en marcha un proceso similar al de Ecuador en el 2008. Como si estuviera en la naturaleza de las cosas que el endeudamiento, de cualquier tipo que fuera, solo debía pagarse, refinanciarse o reestructurarse, ya que ningún ordenamiento legal le resultaba aplicable, debido a la convalidación recibida por los gobiernos democráticos, como lo sostuviera Néstor Kirchner en el 2003 y su esposa nueve años después en la carta que citara.
John Kenneth Galbraith, que nunca fue “distinguido” con el así llamado Premio Nobel de Economía, en un texto publicado en castellano en Crítica de la ciencia económica6, comenzaba escribiendo: “Un cargo reiterativo y no exento de razón que desde hace un siglo se le hace a la economía ha sido su empleo, no como ciencia, sino como fe protectora”. Y más explícitamente se refería en otra publicación a “la tendencia de la economía y de otras ciencias sociales, a adaptarse a las necesidades y a la mentalidad de los miembros ricos de la comunidad…”7, mostrando de tal manera cuáles son los beneficiarios de ciertas teorías económicas, y de las decisiones políticas que son su consecuencia.
Cuando se recorre la historia del endeudamiento, se mencionan diversas etapas, estableciéndose diferencias entre cada una de ellas, como si fueran procesos separados, al extremo de mencionarlos como “deuda vieja” y “deuda nueva”, esta última contraída a partir del advenimiento de la democracia. Al establecer esa separación, se relativiza la indudable conexión en las distintas etapas del endeudamiento.
Desde el inicio de las investigaciones que llevó adelante la justicia federal, la documentación reclamada a las distintas instituciones, como el Ministerio de Economía y el Banco Central, no se pudo obtener debido a que el Estado no tenía registros confiables sobre a cuánto ascendía la deuda de la dictadura, y en los distintos informes se reiteraba la existencia solamente de información estadística sin valor contable. Ante la persistencia de los reclamos, en el Banco Central, se ordenó un Relevamiento Permanente al 31 de octubre de 1983, ya que era condición indispensable para acceder al Mercado de Cambios estar incluido en dicho relevamiento para la obtención de divisas. Tiempo después toda esa documentación fue transferida en la década del 90 al Ministerio de Economía, ya que al crearse la Oficina Nacional del Crédito Público se le encomendó el seguimiento y manejo de la deuda pública. Sin embargo, cuando se instrumentó el Plan Financiero 1992, fue necesario recurrir a las cuentas de los acreedores, y en razón de ello el estudio Price Waterhouse fue contratado para conciliar las cifras solicitadas por aquellos, no existiendo contrapartida alguna en los archivos públicos.
En 1996, el exministro Cavallo informó que el Banco Central de la República Argentina, en su carácter de Agente Financiero del Estado, “llevaba registros estadísticos no contables y no integrados entre sí, de la evolución de la deuda. Los organismos descentralizados y empresas del Estado, en el marco del proceso antes señalado, y sin normativas a nivel de ley sobre la materia, implementaban sus propios registros, los que, en la mayoría de los casos, alcanzaban sólo el nivel de ‘anotaciones simples’, asistemáticas, incapaces de brindar oportuna información para una adecuada administración, y por lo tanto sin ningún valor contable. El otorgamiento de avales por parte del Estado Nacional, tanto a Empresas Públicas como Privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado, ni registración sistemática que permitiera brindar información oportuna para seguimiento y gestión. El Ministerio de Economía, a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los ‘avisos de vencimiento’ o reclamos de los acreedores, y proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes pudiera verificarse la exactitud de la cifra demandada. Las limitaciones mencionadas precedentemente, impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, perfil de vencimientos, tasas de interés comprometidas, etc. La carencia de registros de la deuda pública en el Ministerio de Economía, alteró la secuencia lógica del proceso contable (...). En sostén de lo mencionado en los puntos precedentes, se debe señalar que el Gobierno Nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el ‘Plan Brady’, auditadas y conciliadas a través de una consultora privada. Este proceso de conciliación se prolongó por un largo período (dos años), e insumió cuantiosos gastos. Aun después de haberse firmado el ‘acuerdo’ en 1992, continuaron las conciliaciones y arreglos con los bancos agentes hasta mediados de 1994”8. Debía suponerse que, a partir de esos nuevos registros, todo lo referido a la contabilidad del sector externo estaría debidamente organizado, ya que después de las reestructuraciones de la deuda de los años 2005 y 2010, en la contabilidad pública el Ministerio de Economía hacía constar regularmente cada semestre los montos supuestamente adeudados a los holdouts, si bien se trataba de cifras globales sin discriminación por acreedor. Fue entonces que nuevamente hubo que recurrir a informaciones del exterior, ya que las distintas cifras que se reclamaban fueron provistas por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, abogados externos de la República que venían asesorando al Estado desde 1989, ante la carencia de registros en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que no tenían los datos requeridos para ser presentados al Congreso de la Nación en oportunidad de presentar el Proyecto de Ley para pagar a los llamados “fondos buitre” en marzo del 2016.
Las falencias documentales que señalamos siempre estuvieron presentes en la contabilidad pública, especialmente en lo que hace al sector externo, y si bien actualmente la emisión de bonos se registra con sus anexos en la página web del Boletín Oficial, anteriormente todas estas negociaciones, como los contratos, y aun los conocidos acuerdos con el FMI, fueron parte de una documentación a la que no se tenía acceso. De allí que se pudieran ocultar las habituales negociaciones que invariablemente comprometían a la Nación, sometiéndola a las decisiones de los prestamistas.
El gobernar con deuda se convirtió en un verdadero paradigma, y la renta financiera fue uno de los principales factores de acumulación. La hegemonía del capital financiero sobre el capital industrial se afirmó a partir de la década del 70, y “la deuda” se fue apoderando de las economías a través de préstamos con su carga de intereses, refinanciaciones, defaults, reestructuraciones, nuevos endeudamientos, como si fuera imposible salir de ese círculo perverso y condicionante, y tampoco intentar cuestionarlo. Se honró la deuda de la dictadura, aceptándola sin cuestionamientos, y aun en la reestructuración de los años 2005 y 2010 solo hubo quitas, pero en ningún caso discusión sobre la legalidad y legitimidad de la herencia recibida. Como si fuera imposible salir del sistema, que recibía una especie de renta perpetua, mientras el capital adeudado continuaba generando riqueza para los prestamistas. Como lo asegurara Martínez de Hoz en 1984, “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”9.
Salir de la deuda es algo que nadie se permite plantear, ya que, dentro del sistema capitalista, es un problema insoluble, es parte de su estructura, uno de los elementos que lo nutre. En el capitalismo financiero –como señala Lazzarato– la deuda es infinita, impagable, inexpiable, como no sea mediante una redención política, y lo único que se intenta es renegociarla de cualquier forma, y nunca acabar con ella, porque el sistema depredador no lo permite10. Es así que el Pacto Fiscal Europeo previó veinte años de sacrificios para pagar a los acreedores, que siempre son privilegiados, más allá de algunos ajustes que se puedan realizar para hacer frente al pago de sus acreencias11.
Una de las singularidades de la deuda argentina ha sido ser parte de un mecanismo en el que los préstamos recibidos fueron generalmente destinados a la especulación financiera, a la fuga de capitales, a la generación de autopréstamos, para el enriquecimiento ilícito por parte de grupos empresarios que luego se desligaron de sus responsabilidades, transfiriéndolas al Estado durante la dictadura, y se asumió como una fatalidad que solo quedaba pagar y refinanciar, aunque existieran evidencias de fraudes cometidos en perjuicio de la administración pública.
En estas páginas, no he pretendido hacer una historia de la deuda, ya que existe una abundante bibliografía sobre el tema, principalmente económica. Me he limitado a mostrar aspectos legales de su contratación, las evidencias que obran en las investigaciones que tramitan en los tribunales, creyendo necesario plantear algunas cuestiones jurídicas no demasiado debatidas y que están inescindiblemente relacionadas con todos los procesos de endeudamiento, y con los condicionamientos legales que permitieron que, después de décadas, la cuestión de la deuda siga siendo el gran problema de la economía argentina, sin que nadie tomara en cuenta esa estructura legal que nunca se quiso cuestionar. Como si el orden jurídico no le fuera aplicable en ningún caso y solo debieran considerarse las tan enunciadas “leyes del mercado”, y la imposibilidad de dejar de pagar, para no caer en el temido default.
Siempre me pareció muy sugestivo que, salvo excepciones, todas las publicaciones referidas a la deuda omitieran lo referido a las actuaciones judiciales, como si carecieran de toda importancia, reduciendo el análisis a los aspectos económicos y a las consecuencias sociales de las obligaciones externas12. Las cifras de los distintos procesos económicos se convirtieron en los únicos insumos para cualquier discusión, con prescindencia de conocer los entretelones y los modos en que se efectuaran las distintas contrataciones y las responsabilidades inherentes a los funcionarios que intervinieron, determinando que se suscitaran equívocos sobre los diversos aspectos legales y constitucionales, silenciándose antecedentes de singular importancia para su comprensión. Los economistas se apoderaron de la deuda, analizaron sus falencias, su sustentabilidad, teorizaron sobre las diversas maneras de encarar su solución, implementándose acciones para arribar a una solución definitiva que nunca se produjo, ya que, después de ciertas disminuciones ocasionales, el problema nunca desapareció, asumiendo proporciones inéditas durante la gestión del gobierno de Macri13.
Un ejemplo concreto de la incidencia que la deuda tuvo en el desapoderamiento de las empresas públicas fue la operatoria de la privatización de YPF y Gas del Estado, junto con las restantes empresas públicas, ya que fue una exigencia de los acreedores, con la anuencia y colaboración del FMI, del BM y del BID, para que el Estado ingresara al desafortunado Plan Brady, que no solo no significó una solución a los problemas que se arrastraban desde 1983, sino que fue uno de los aspectos fundamentales de lo que Lozada llamara “el desguace del Estado Nacional”. La mayoría del Partido Justicialista participó de ese desguace, aunque con los años los dirigentes responsables de la venta de los bienes públicos nada recuerdan hoy de sus acciones pasadas. Como hay muchos argentinos que no perdimos la memoria, es importante recordar estos hechos que muestran cómo las políticas instrumentadas profundizaron la decadencia del país; cómo se produjo la enajenación de empresas que fueron construidas por generaciones de argentinos; cómo la sobreactuación permanente y el discurso panfletario de la dirigencia política pretendió echar un manto de olvido sobre sus responsabilidades en la contratación de una deuda espuria; en avalar y respetar escrupulosamente los compromisos económicos que habría que haber investigado.
Lo aquí expuesto es apenas una síntesis de las causas penales, cuyo trámite solo ha podido sostenerse por el impulso dado a las diferentes investigaciones por el fiscal federal Federico Delgado, que hace años insiste, sin mayores resultados, en que se conozca todo un proceso de desposesión de nuestra riqueza, en beneficio de bancos, de empresarios privados, de fondos de inversión, que hicieron grandes negocios durante el proceso de endeudamiento. He creído importante mostrar todo el andamiaje legal que permitiera que la deuda fuera manejada por el Poder Ejecutivo, a través de las facultades delegadas que le otorgara el Congreso de la Nación, las autorizaciones para acordar mediante trámites expeditivos y sin control alguno con organismos internacionales de crédito, que permitieron en los últimos años que volviéramos al FMI, a través de un préstamo inédito en la historia de la institución financiera. Resulta importante aclarar también algunas cuestiones legales, debido a que muchos dirigentes políticos, y abogados que desconocen cómo se estructuran estas operaciones, se embarcaron en denuncias sin sustento referidas a tales préstamos, que se encuentran enmarcados en un sistema legal perfecto, que excluye cualquier control institucional, y está nutrido de inmunidades para evitar investigaciones que puedan poner al descubierto el sistemático ocultamiento de lo que se ha negociado, estableciendo las responsabilidades de los que contrataran.
Los distintos expedientes tramitados desde 1982 en adelante fueron literalmente ignorados o silenciados, aunque los medios gráficos y audiovisuales conocieron lo que se estaba investigando. A los economistas no les pareció relevante ocuparse de cuestiones ajenas a su competencia, aunque de gravitación indudable para cuestionar todo lo ocurrido con la deuda desde la dictadura en adelante14.
Han pasado cuarenta y cuatro años desde el comienzo del proceso de endeudamiento, que siguió durante décadas, con diversas alternativas, pero que nunca pudo detenerse. Seis gobiernos constitucionales se alternaron en el poder, y ninguno quiso poner en claro la génesis de lo ocurrido, y se limitaron invariablemente a pagar y refinanciar. Las consecuencias devastadoras de esas políticas están a la vista, ya que nunca se revirtieron, más allá de algunos arreglos coyunturales como los del 2005 y 2010, muy publicitados y defendidos, pero que continuaron incrementando la deuda pública.
Lamento no tener expectativas favorables sobre lo que va a ocurrir en los próximos años, porque ya se han mostrado las ideas centrales de lo que se va a hacer, que es seguir con el convencionalismo de siempre, renegociar y pagar, tal como lo anunciara el ministro de Economía, Martín Guzmán. Toda otra alternativa para cortar definitivamente con esta pesada carga no es ni siquiera imaginada y parece que así seguiremos.
He debido suprimir consideraciones que podían ser pertinentes respecto de los principios generales del derecho, habitualmente desconocidos en la contratación internacional, así como también todo lo que hace a normas fundamentales del derecho anglosajón, al que están sometidos los contratos que se firman, porque sería alargar demasiado este texto, y ya volveré sobre esos aspectos en un libro referido estrictamente a cuestiones de derecho que tienen que ver con el endeudamiento
Restringí las citas lo máximo posible, debiendo advertir que lo aquí escrito surge de evidencias documentales, de testimonios de funcionarios; de un importante plexo probatorio agregado en expedientes que duermen en las oficinas de los Tribunales federales de Comodoro Py, que nunca tuvieron la trascendencia debida, y cuando ocasionalmente en alguna publicación se hiciera referencia a las investigaciones penales de la deuda, solamente se limitaron a citar la causa que tuviera sentencia en julio del año 2000, con el sobreseimiento definitivo debido a haberse operado la prescripción. Traté en lo posible de sintetizar la importante cantidad de pruebas existentes en las causas penales, que muestran la estructura de un fraude de décadas continuado a través del tiempo y de los distintos gobiernos, ya que todos invariablemente se negaron a investigar limitándose a pagar y renegociar, liberando de cualquier responsabilidad a sus antecesores, aunque criticándolos en los habituales discursos a los que es tan afecta la dirigencia. La dictadura militar se fue hace treinta y seis años y su legado económico fue respetado escrupulosamente, así como leyes fundamentales que nadie quiso cambiar, y todo eso siguió configurando un deterioro que se fue acentuando año a año.
Quizás sirvan algunas de estas páginas para reflexionar, debatir y pensar que, si no se rompe con este sistema que lleva más de cuatro décadas, una Argentina distinta de la que hoy tenemos y en la que vivimos no será posible, y continuaremos con la habitual hojarasca dialéctica que encubre realidades que no se quieren ver y que todo el proceso de la deuda pone de manifiesto a cada paso. La Constitución Nacional, permanentemente desconocida o relativizada, debería servirnos de paradigma de lo que debemos hacer y cómo seguir, ya que solo así podremos constituir una sociedad más justa, más democrática, recuperando una soberanía económica que perdimos hace décadas.
Buenos Aires, agosto de 2020
1 Bohoslavsky, Juan Pablo, Créditos abusivos. Sobreendeudamiento de Estados, empresas y consumidores, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2009. Debo consignar casi como una excepción los planteamientos del Dr. Eduardo Conesa, que estudiara el tema desde los dos ángulos, la economía y el orden jurídico, en su libro Macroeconomía y política macroeconómica. La macroeconomía de la economía abierta. Tipo de cambio real y crecimiento económico, 7a ed., Buenos Aires, La Ley, 2019.
2 Como una excepción puede señalarse el trabajo de Noemí Brenta, Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2019, aunque no hace referencia a aspectos jurídicos, sino a los resultados de la investigación penal.
3 Lozada, Salvador M., La deuda externa y el desguace del Estado Nacional, con prólogo del Dr. Marcelo Lascano, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2001.
4 Nota que me enviara el secretario general de la Presidencia de la Nación, Dr. Oscar Parrilli, con fecha 10 de febrero de 2010.
5 Brenta, Noemí, ob. cit., pág. 68.
6 “La economía como un sistema de creencias”, en The American Economic Review, con el título “Economics as a System of Belief”. Ref. de Alejandro Teitelbaum.
7 Un viaje por la economía de nuestro tiempo, Barcelona, Ariel, 2013.
8 Organización del Sistema de Crédito Público. El Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires, 1996.
9 Declaración efectuada en el marco de las actuaciones de la Comisión Investigadora Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación en 1984.
10 Lazzarato, Maurizio, Gobernar a través de la deuda, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2015.
11 Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, es un acuerdo firmado el 2 de marzo de 2012 por veinticinco estados miembros de la Unión Europea, con la excepción del Reino Unido y la República Checa.
12 La única excepción la constituye el libro de Noemí Brenta, citado en la nota 2.
13 En diciembre de 2019, la deuda pública era de 323.065 millones de dólares, incluida la deuda con el FMI.
14 Única excepción es la de Claudio Lozano, con quien siempre estuve en contacto y que publicara recientemente una compilación de trabajos referidos a los expedientes judiciales, uno de los cuales fuera iniciado con respecto al canje del año 2010.