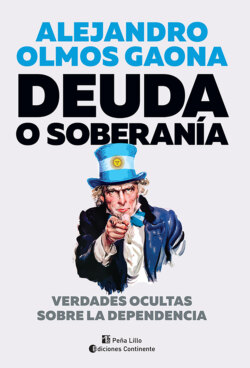Читать книгу Deuda o soberanía - Alejandro Olmos Gaona - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL SISTEMA DE LA DEUDA
ОглавлениеCuando se estudian los problemas de las operaciones financieras relacionadas con la deuda pública, es común referirse a su sustentabilidad, las posibilidades de pago o refinanciación; a la oportunidad en que se contrajeron los créditos; saliendo de allí una batería de consideraciones referidas al déficit fiscal, el gasto público, el riesgo país que determina la tasa de interés, los desequilibrios presupuestarios, las cuentas de inversión, el sistema tributario inequitativo y un sinnúmero de variables al respecto que habitualmente manejan los economistas. Generalmente, se soslayan multitud de cuestiones que se ven afectadas y la influencia decisiva que tiene la deuda en los problemas sociales, sanitarios y educativos de gran parte de la población. Además no se considera la imprescindible necesidad de abarcar el tema de manera multidisciplinaria, sin limitarlo solamente a disquisiciones teóricas, específicamente económicas, que pueden ser objeto de discusión, o de enfoques teóricos diferentes.
La referencia a la deuda como sistema implica mostrar cómo el capitalismo utiliza diversas modalidades para obtener las ganancias que constituyen el patrón de acumulación, imponiendo condicionalidades estructurales a los países periféricos que condicionan sus economías, controlan el poder político, y articulan un orden social en el cual estas formas operativas se perpetúan sin solución de continuidad, más allá de quién desempeñe ocasionalmente el gobierno. La estructura del endeudamiento permite reciclar el capital prestado, para generar ganancias, aun cuando dificultades ocasionales, como la mora en el pago de las prestaciones o un default no previsto, puedan alterar el sistema coyunturalmente. En el caso argentino, donde los defaults tienen antecedentes históricos muy conocidos, siempre se terminó pagando, sin que en ningún caso se decidiera verificar la legalidad y legitimidad de las reclamaciones de los acreedores externos. Así como en 1992 se confiaba en las cuentas de los acreedores, porque las instituciones públicas tenían notorias falencias, en el siglo XIX el presidente Avellaneda había sostenido que la Argentina siempre pagaba a los acreedores lo que reclamaban, porque confiaba en la buena fe de ellos.
El ejemplo de cómo la deuda estuvo desde siempre condicionando la vida política de Latinoamérica queda en evidencia en la nota que el ministro Canning le escribió a lord Granville en 1823 diciéndole: “Los hechos están ejecutados, la cuña está impelida. Hispanoamérica es libre y si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios, ella será inglesa”. Canning sabía de qué hablaba porque a partir de esa fecha se desparramaron los empréstitos británicos sobre nuestros países, y el sistema de la deuda comenzó su ejemplar funcionamiento. La Argentina recibió en 1824, a través del empréstito Baring, 96.133 libras esterlinas en oro, y menos de 500.000 libras en papeles contra comerciantes criollos y extranjeros que nunca los efectivizaron a favor del gobierno. La deuda se canceló durante la segunda presidencia de Roca en 1903, habiéndose pagado durante ochenta años 4.800.000 mil libras1.
Si bien Thomas Carlyle llamó a la economía la “ciencia lúgubre”, no voy a caer en el despropósito de sumergirme en sus laberintos, aunque los a menudo tecnicismos de la mayoría de sus cultores la hayan convertido algunas veces en un asunto de iniciados, cuyo lenguaje críptico sustituye la claridad conceptual, siendo pocos los que entienden lo que hay que entender, y puede ser posible escribir justificaciones teóricas que respalden las supuestas leyes que rigen los mercados. El concepto de soberanía, que fuera en otros tiempos absoluto, ha sido relativizado y pareciera ser algo subsidiario que no cuenta en el mundo de los negocios, donde el capital financiero ejerce el poder real, aunque las formalidades institucionales se encuentren en otro lado. La deuda se ha tornado omnipresente y está en todos lados, aunque tenga distintos significados y se hable de deuda privada, deuda soberana, mora de los deudores, incumplimientos diversos, refinanciaciones varias, exigencias y amenazas de los fondos de inversión, todo lo cual ha tomado una decisiva actualidad, ante la deuda contraída por el gobierno de Macri y asumida por el gobierno de Alberto Fernández, quien llegó al poder con los condicionamientos generados por la exigibilidad de las obligaciones externas, el préstamo con el FMI, y la necesidad de acordar.
No se puede desconocer que los mercados controlan, dominan, condicionan, someten, y que lo que pueda ocurrir con las economías periféricas en cuanto a su sostenibilidad se reduce a meras cifras estadísticas que nunca reflejan la realidad de lo que se vive. El sistema funciona siempre con las mismas características, aunque sus operaciones sean más sofisticadas, y los mecanismos de control se vayan ajustando, permitiendo que el deudor nunca pueda salirse del esquema, porque de tal forma escaparía al control que siempre quiere ejercer el acreedor. La historia económica de América Latina muestra lo que fueron los empréstitos contraídos desde 1824 en adelante. En la Argentina la deuda tuvo siempre una indudable gravitación, lo que llevaría a Carlos Pellegrini a decir en el Senado de la Nación en 1901: “Hoy la Nación no solo tiene afectada su deuda exterior, el servicio de renta de la Aduana, sino que tiene dadas en prenda sus propiedades; no puede disponer libremente ni de sus ferrocarriles, ni de sus cloacas, ni de sus aguas corrientes, ni de la tierra de su puerto, ni del puerto mismo, porque todo está afectado a los acreedores extranjeros”2.
Solo para recordar algunas cifras que muestran la eficiencia del sistema: entre 1980 y 1992, América Latina recibió préstamos por un valor de 309.000 millones de dólares, y pagó en concepto de servicio de la deuda entre el 82 y el 96 más de 740.000 millones. En el 2020, la deuda pública de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay es de 2.200.000.000.000 de dólares aproximadamente. Estos números solo reflejan la magnitud del negocio financiero, pero no indican los condicionamientos estructurales que fueron determinantes de la concesión de tales préstamos, ni la forma operativa que llevaron adelante los organismos multilaterales de crédito, en la consolidación del sistema y de sus estructuras de exacción. Tampoco reflejan las sumas que deben pagarse en concepto de intereses, que siempre son privilegiados en los presupuestos de los respectivos países.
El crédito público, que en la generalidad de los casos debió servir para la realización de inversiones productivas, terminó siendo el mecanismo más idóneo para las ganancias de las instituciones financieras. La vieja idea de David Mulford, principal asesor del Banco Central Saudita, dio lugar a que durante la década del 70 la inversión de cuantiosos fondos provenientes de los petrodólares en bancos de los Estados Unidos, generaran rentas extraordinarias, potenciando así la incipiente riqueza de los países árabes. Esos bancos inundaron de préstamos a los países de África y Latinoamérica, estableciendo condiciones contractuales imposibles de afrontar, y de manera paralela, para estructurar legalmente tales créditos, fueron modificando el derecho internacional público, y el derecho interno de los países prestatarios para evitar cualquier tipo de cuestionamiento que se pudiera efectuar desde el orden jurídico. De esa manera se permitió que el sistema de la deuda funcionara, produciendo una lógica de refinanciación permanente del capital, acumulando intereses por anatocismo, cuando los recursos no eran suficientes para pagar todo lo reclamado.
La historia reciente de la deuda argentina es un ejemplo de esa lógica que ninguno de los gobiernos de la democracia pudo cambiar, permitiendo que durante décadas se pagara la deuda, no dejando nunca de crecer, ya que la lógica del sistema era continuar con la remisión de fondos permanente e indefinida, y la eventual refinanciación en caso de que no se pudieran afrontar las obligaciones, ya que es lo que siempre se hizo.
Debido a estas circunstancias estructurales de procesos que se repiten, con múltiples variaciones, no es posible solo circunscribir el análisis a sus variables económicas, sin tomar en cuenta que existen aspectos legales que no pueden marginarse, y sin considerar las consecuencias que ese sistema ha ocasionado durante décadas a las finanzas públicas3.
El sistema de la deuda se configuró buscando consolidar cada vez más el poder del sistema financiero, para que avanzara en sus operaciones superando largamente en sus ganancias al sector productivo, aumentando los márgenes de pobreza y exclusión social hasta límites intolerables, sin que exista la más mínima preocupación por los enormes contingentes de seres pauperizados que están sembrando el planeta con una miseria que las estadísticas solo reflejan de modo superficial. Según cifras del Banco Mundial, la deuda de los países pobres y emergentes era en 1994 de casi dos billones de dólares, habiendo seguido aumentando hasta hoy, a pesar de los constantes pagos de las obligaciones. En ese año la deuda representaba el 40,6 % del PBI de América Latina, el 29,4 % de Asia, el 71,4 % de África, llegando al 107,3 % en el caso del África subsahariana. En el año 2016 la deuda externa global era de 164 billones de dólares, equivalentes al 224 % del PBI mundial. La deuda contraída por las economías de ingreso bajo y mediano con acreedores oficiales externos y acreedores privados aumentó de 181.000 millones de dólares en 2016 a 607.000 millones de dólares en 20174. En el 2019 era de 255 billones de dólares. Este año ha superado el 322 % del producto interior bruto (PIB) anual del planeta, lo que supone 40 puntos porcentuales (87 billones de dólares) más que la acumulada al inicio de la anterior crisis económica, en 2008, según un estudio publicado en Washington por el Instituto de Finanzas Internacionales (IFF por sus siglas en inglés).
Al considerarse las distintas alternativas para afrontar los pagos, las opciones son siempre las mismas, y en los días en que esto se escribe, solo se plantea estirar los plazos de los compromisos asumidos y ver las nuevas formas de refinanciación que pudieran obtenerse, disminuyéndose el pago de los intereses en los próximos años, pero dejando casi intocable el capital adeudado. Cuando la crisis del 2001, Rüdiger Dornbusch, conocido profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el chileno Ricardo Caballero plantearon: “La verdad es que Argentina está en quiebra, en quiebra económica, política y socialmente. Sus instituciones son disfuncionales, su gobierno de mala reputación, su cohesión social se derrumbó. Argentina ahora debe renunciar a gran parte de sus activos monetarios, fiscales, regulatorios y soberanía de gestión durante un período prolongado, digamos cinco años. Una campaña masiva de privatización de puertos, aduanas y otros obstáculos clave para la productividad ahora debe tener lugar. Desregulación de los sectores mayorista y distribución es esencial”5. Han pasado diecinueve años, y siempre el ajuste y las privatizaciones resultan la única variable que se imaginan para convencer a los acreedores de que se avengan a un acuerdo que permita seguir pagando, y si no se recurre a ese extremo tan funcional a los reclamos del sistema, se buscan otras alternativas que siempre dan vuelta sobre lo mismo: prórrogas, extensiones de plazo, con alguna eventual quita. Un replanteo general de la situación está alejado de cualquiera de los esquemas económicos que se consideran. Pareciera que, fuera de pagar, no hay ninguna solución posible.
El problema de la deuda no es una cuestión coyuntural que deba enfrentarse debido a problemas ocasionados por el déficit fiscal, o por equivocados manejos económicos, sino que responde a una forma estructural del sistema capitalista, donde los países periféricos, y aun algunos desarrollados, como Brasil, transfieren su riqueza, debido al pago de intereses y amortizaciones que nunca se terminan, ya que en los mecanismos de la acumulación financiera la refinanciación es permanente y el sistema de la usura nunca se agota.
Los acreedores han formado de facto un sistema triangular que funciona invariablemente en relación con los países deudores. El FMI, el BM, por un lado; el Club de París, por el otro, y los bancos privados, en el tercer segmento. No existe ninguna posibilidad de efectuar arreglos individuales o de carácter bilateral con alguno de estos grupos, porque siempre se pone como condición indispensable obtener la conformidad de alguna de las otras partes en los procesos de negociación que se decida encarar. Esta es una realidad indisimulable que observamos en cualquiera de los países de América Latina que han debido enfrentar el flagelo de la deuda. Atrás de los bancos están los organismos multilaterales y los gobiernos que los sostienen, y lo ocurrido con el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Macri es un claro ejemplo de ello. Había que afianzar su continuidad y garantizar el pago de la deuda a los acreedores, y por decisión de los Estados Unidos se hizo un préstamo que no tenía antecedentes en cuanto al monto otorgado.
Cuando se habla de poner en funcionamiento medidas concretas para solucionar las cuestiones económicas, y surgen los fantasmas del déficit fiscal producto del exceso de gasto público, o también se opina sobre la ineficiencia del sistema político, cuestiones estas que son agitadas hasta lograr un estado de saturación, se guarda un sospechoso silencio sobre las causas originales y las claudicaciones que llevaron a la Argentina a lo que pareciera un imparable proceso de decadencia que lleva más de cuarenta y seis años. Es evidente que no existe ninguna posibilidad de reactivación de la economía, el desarrollo del sistema productivo, y una necesaria y acelerada industrialización, si no se plantea en su real dimensión el problema de la deuda por la enorme magnitud de recursos que ella sustrae al crecimiento. Pero ocurre que hablar de este tema supone enfrentar una suerte de pensamiento único en el que confluyen los dos sectores políticos con mayor representación parlamentaria, los llamados “mercados”, eufemismo para designar a los grupos financieros, gran parte de los economistas del sistema, los grandes medios de comunicación y, como no podía ser menos, la enseñanza que se imparte en los claustros universitarios, con algunas honrosas excepciones.
Aunque debiera ser un tema de conocimiento público, pareciera que solo un grupo reducido de especialistas conoce lo que es el endeudamiento externo, y en los ámbitos académicos se usa un lenguaje técnico que se limita a explicaciones sobre la política macroeconómica, donde el sujeto de la historia, la persona, es solo una referencia numérica a la que no se le asigna demasiado significado. En ese grupo reducido de economistas, si bien no tienen por qué conocer los aspectos jurídicos del endeudamiento, sí debiera interesarles conocer la legalidad de las contrataciones, la violación de las normas constitucionales, los ilícitos cometidos en los contratos celebrados con los bancos extranjeros, y no ignorar tales cuestiones como si el tema de la juridicidad fuera una cuestión exógena y carente de importancia.
En todo lo referido a la aplicación de las normas jurídicas hay que tener un especial cuidado, ya que muchos de los análisis y reflexiones jurisprudenciales, supuestamente objetivos y científicos, tuvieron en muchos casos un indudable trasfondo ideológico, relacionado con una concepción elitista del poder, para la cual la posibilidad de todo cambio estructural era un atentado al sistema, el que a través de sus propios mecanismos de autodefensa sólo pretendía lograr su perpetuación. Esa concepción del derecho sirvió siempre para legitimar la injusticia social y para que en una cuasi alianza con los poderes económicos, y respaldando a los gobiernos de facto, se convirtiera en un factor determinante, obstruyendo cualquier posibilidad de lograr un orden social más justo.
Una de las formas más corrientes de esa manipulación jurídica fue utilizar conceptos que, partiendo de una supuestamente correcta fundamentación teórica, sirvieran para avalar procedimientos reñidos con las normas más elementales del derecho. Se fue a lo formal, antes que a lo sustancial; la apariencia de legalidad fue más que suficiente para encubrir cualquier fraude o acto ilegítimo que se cometiera en perjuicio del Estado. Así el instituto de la prescripción sirvió para que después de juicios muy dilatados, morosos, donde no existía la real intención de investigar lo que fuera denunciado, los responsables de la comisión de delitos de acción pública pudieran ser sobreseídos definitivamente, sin que pudiera llegar a establecerse ninguna responsabilidad. El juicio sobre la deuda que tramitó en la justicia federal número 2, donde se sobreseyó al exministro de Economía Martínez de Hoz y no se condenó a nadie es un claro ejemplo de ese accionar, aunque podrían señalarse muchas causas con resultados similares.
A partir de 1976, la idea básica del gobierno dictatorial se plasmó en un difundido enunciado: “achicar al Estado es agrandar a la Nación”, premisa que ocultaba la idea fundamental de la destrucción del propio Estado, al que había que reducir a la categoría de un mero ente administrativo, con funciones limitadas a lo que fuera imprescindible para su funcionamiento, pero donde las líneas rectoras iban a ser trazadas por el poder financiero que se había adueñado del país. El endeudamiento externo que comenzó durante la dictadura estuvo destinado no solo a cumplir un papel relevante en ese deleznable proyecto, sino que podría decirse también que se constituyó en su columna vertebral, en su estructura primaria, arrasando con todo lo que pudiera haber de legalidad en cuestiones fundamentales que hacían a la administración pública, aunque se diera una apariencia de formalidad a ciertos actos, cuya ilegalidad recién se pudo poner en evidencia con la investigación penal del endeudamiento.
No debe olvidarse que en ciertas cuestiones relacionadas con el derecho y la juridicidad se puede advertir que existe una especie de modelo de jurista técnico, reconocido en los ámbitos académicos y profesionales, donde están ausentes el compromiso y la reflexión crítica sobre los sistemas jurídicos impuestos por el poder. Si bien los trabajos que publican algunos autores destacados pueden mostrar un modelo de corrección interpretativa, tienen una predilección muy concreta por ciertos parámetros ideológicos y actúan en consecuencia con ellos, sin dejar por eso de encubrirlos bajo formas supuestamente asépticas del discurso jurídico. Existen objetivos muy claros en ese discurso y en la reflexión que los anima. No hay que emplear demasiado la sutileza para darse cuenta de que la defensa de ciertas teorías obedece a la existencia de criterios políticos muy definidos, que se relacionan con una ideología que ve en la defensa de los privilegios de los sectores dominantes la única alternativa para el desarrollo de un Estado dependiente de las decisiones del poder global. Tales doctrinarios nunca entran en contradicción con los intereses que defienden, porque eso les significa prestigio, rentabilidad profesional y notoriedad académica. Si lo hicieran, poniendo en evidencia las arbitrariedades del poder, seguramente tendrían consecuencias en esa especie de cursus honorum en el que están inmersos6.
Es posible rastrear un vínculo histórico, no explicitado, pero evidente, que relaciona lo que algunos teóricos llamaron el “realismo periférico”7 con aquellas viejas ideas que, sobre la base de lo inevitable de ciertas relaciones de poder, justificaban la subordinación de las decisiones soberanas del Estado a modelos impuestos desde afuera, donde la independencia política resultaba nada más que una simple fachada para ocultar una indisimulable dependencia económica, que la Argentina vivió durante décadas respecto de Gran Bretaña. En el campo del derecho internacional no es ocioso recordar la discusión que mantuvo Juan Bautista Alberdi con Carlos Calvo, impulsándolo a aceptar cualquier imposición que viniera de las grandes potencias de ese entonces, en el conflicto que había enfrentado al Paraguay con Gran Bretaña.
No voy a caer en la simplificación de plantear que todas esas concepciones jurídicas se manifestaron orgánicamente sin disidencias visibles, ya que hubo diferencias y cuestionamientos en muchos de los temas a tratar. Las discusiones, cuando la reforma constitucional de 1949, son reveladoras de la existencia de criterios distintos respecto de considerar la forma de la aplicación del derecho, pero en general los juristas de la modernidad, con algunas excepciones, prefirieron transitar un camino convencional que respondiera a la noción de un Estado reducido a ejercer su autoridad en cuestiones muy limitadas, dejando que las “fuerzas del mercado” y las “leyes económicas” determinaran el modelo de vida que debía adoptar la comunidad.
La estructura jurídica, originada en la Constitución del Estado, estuvo destinada a la defensa de las prerrogativas y los intereses de las clases dominantes. Esa Constitución, como señalaba Sampay, “era oligárquica, esto es, una estructura política en la que predominan los ricos con el fin de invertir en su provecho todo lo que pretende la comunidad y en la que los pobres, explotados, no tienen acceso a la autodeterminación colectiva”8. De tal manera, las interpretaciones jurídicas que se efectuaban de esa Constitución respondían a ese mismo esquema. Cabe recordar al respecto cómo el Dr. Llambías, un civilista eminente, cuestionaba la segunda parte del art. 1198 del Código Civil, en oportunidad de su reforma, diciendo que la teoría de la imprevisión allí reflejada era notoriamente anticonstitucional.
Toda concepción doctrinaria relevante que pudiera afectar a los grupos de poder era arrumbada, ignorada, para evitar que fuera utilizada en enfrentar el poder real, y la llamada doctrina de la deuda odiosa es un ejemplo de esa manipulación. Presumo que, en lo referente a tal doctrina, resultaba necesario no ocuparse de un instrumento jurídico que resultara útil para cuestionar las exigencias de los acreedores extranjeros, y seguramente por eso se guardó silencio en torno a ella, que es el mejor instrumento para sepultar algo en el olvido. En el caso de los autores europeos, ese silencio es fácilmente explicable, ya que los países de Europa arreglaron sus deudas con criterios de equidad y jamás fueron obligados por Estados Unidos a efectuar pagos imposibles; antes bien, pudieron celebrar acuerdos que redujeron sustancialmente las obligaciones a pagar. Pero en el caso argentino, y en el de otros países latinoamericanos, no existe justificación alguna que fundamente esa verdadera ignorancia de una doctrina de derecho internacional, que tuvo una aplicación muy concreta y fue materia de discusión entre tratadistas importantes. Otro ejemplo relevante y muy cercano fue la doctrina de los conjuntos económicos de autoría del jurista Salvador María Lozada, cuando decretó la quiebra de Swift. A pesar que tuvo la ratificación de la Corte Suprema de Justicia, fue dejada de lado en el gobierno de Alfonsín por considerar que era un mero “slogans jurisprudencial”.9
Negarse a ver una realidad que se ha impuesto, y que forma parte de un sistema diseñado para crear países subordinados a las decisiones de ese poder transnacional, es una de las miopías que aquejan a la sociedad, que no ve más allá de los particulares intereses de cada uno de sus miembros. En ese contexto, el tema de la deuda resulta central y es lamentable que no se advierta lo que significan los condicionamientos que impone y no sea materia de discusión popular. Pareciera que solo se tratara de una cuestión de técnicos, o la preocupación excluyente de la clase política, y que las decisiones que tienen que ver con ella no afectaran al conjunto de la sociedad, ni a cada uno de los ciudadanos en particular; como si fuera, en fin, algo ajeno a la economía en su conjunto y carente de toda gravitación en el modo de vida y en el futuro de cada argentino.
Ha sido extremadamente grave desentenderse del problema limitándose a pagar y refinanciar las obligaciones, ya que el pago de los intereses de esa deuda, que se vino haciendo desde 1976, sustrajo una formidable masa de recursos para el desarrollo de la Argentina, desfinanciando los programas de salud, alimentación, atención sanitaria y educación; frustrando lo que son objetivos básicos relacionados con lo que es prioritario en la vida de los ciudadanos.
Gunther Teubner señalaba que “la función original del derecho es no sólo asegurar la autoconstitución del individuo sino también la de trazar límites entre sistemas, es decir, desarrollar reglas de incompatibilidad con el fin de poder señalar una injusticia, en caso de que un clash of rationalities conduzca a lesiones sociales”10 y hace ya muchos años Saleilles enseñaba que la idea de justicia política es la estrella directriz que debe orientar la interpretación y la valorización de las normas del derecho público, como la idea de justicia conmutativa lo es para el derecho privado. Sin embargo, pareciera que la deuda externa es ajena a cualquier consideración que tenga que ver con las normas jurídicas, debido a que en contadas oportunidades se pueden ver análisis de la misma que no son producto de una consideración económica.
En materia de derecho, muchas veces se prefirió recurrir a las ideas convencionales, antes que innovar sobre cuestiones que surgían de la realidad de todos los días y de las nuevas formas de manejarse del poder económico. En la década del 70, el Dr. Salvador María Lozada dictó un trascendental fallo, mostrando los ilícitos manejos de una empresa extranjera, que la Corte Suprema de esa época convalidó con argumentos que tienen una indiscutible vigencia; hoy en día continúa luchando a través de diversas publicaciones, en las que insiste en esa necesaria consideración jurídica de la deuda. Por su parte, el embajador Miguel A. Espeche Gil, desde el derecho internacional, hizo un aporte significativo, que recogieron importantes juristas del extranjero11, pero resulta lamentable reconocer que han sido dos voces aisladas en esos ámbitos, donde el escamoteo de la verdad sobre la juridicidad de la deuda se convirtiera en una norma. Es cierto que pueden encontrarse, aisladamente, estudios significativos sobre las nuevas relaciones de poder y su incidencia en el destino de la Nación; empero, la generalidad de lo que se conoce en materia jurídica apunta invariablemente a la defensa del interés privado sobre los superiores derechos que tiene el Estado Nacional. Hay excepciones notorias, como los aportes de Zalduendo y Morello, por hablar de dos juristas relevantes, pero también han trabajado el tema desde el derecho otros autores12.
Se ha hablado reiteradamente del volumen alcanzado por las obligaciones externas, del abultado monto de intereses que se generaron, de que el déficit presupuestario fue una de las consecuencias de los pagos de la deuda, pero no se ha mencionado con la precisión debida cuál fue su origen, más allá de las conocidas generalidades sobre el plan implementado por Martínez de Hoz durante la dictadura militar. Se pasó por encima respecto de la licitud o ilicitud de las posteriores operaciones de endeudamiento, el significado de las reestructuraciones como el Plan Brady o el megacanje del año 2001, efectuándose distingos equivocados entre la deuda vieja (la de la dictadura militar) y la deuda nueva (la contraída durante los gobiernos democráticos). No se ha querido advertir la inescindible vinculación existente entre ambas, y aun entre ella y el déficit de presupuesto, generador a su vez de nuevo endeudamiento. Las reflexiones que se recogen a diario parten de la concepción fatalista de que la deuda externa solamente debe pagarse, discrepándose solamente en cuanto a los montos. Es decir que las diferencias se refieren solamente al quantum de la reestructuración y a las modalidades de efectuarla en cuanto a los plazos de amortización, intereses y demás variables. Para la concepción general de los que se ocupan del tema, el pago es algo que no puede revertirse de ninguna manera y es lo que nos permitiría volver a “insertarnos en el mundo”.
1 La deuda inglesa de Ecuador, contraída en la misma época, recién pudo ser cancelada en 1975, durante el gobierno militar presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara.
2 Pellegrini, Carlos, Obras completas, Buenos Aires, Kraft, 1897, pág. 145.
3 En el excelente libro de Julián Zícari, Crisis Económicas argentinas- De Mitre a Macri. Ed. Peña lillo- Continente, Buenos Aires, 2019 se muestra en detalle, como la deuda ha afectado desde siempre la economía argentina en su totalidad, no siendo nada más que un aspecto de la misma.
4 www.bancomundial.org
5 conference.nber.org
6 Cuando fui miembro de la Auditoría de Ecuador, estudiamos un documento denominado “Tolling Agreement”, por el cual el país había renunciado a sus derechos a la prescripción de la deuda. A pesar de mi opinión sobre un posible cuestionamiento de ese instrumento, el presidente Correa me pidió solicitar la opinión de un tratadista de prestigio internacional. Le escribí pidiendo opinión al Dr. Eduardo García de Enterría, reconocido jurista español, uno de los más notables administrativistas de Europa, y quizás uno de los más notables del siglo XX, Premio Príncipe de Asturias, que había sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me respondió que iba a ser un honor para él trabajar para el Ecuador, pero a fin de emitir una opinión necesitaba tener todos los antecedentes del caso. Se los remití, y seguramente cuando vio que se trataba de enfrentar al JP Morgan y al Citibank, me volvió a escribir diciendo que no eran temas de los que él se ocupara, y en razón de eso no podía evacuar ninguna consulta ni tratar el tema. Tengo en mi archivo las notas que intercambiamos, que demuestran que no quiso poner en juego sus conocimientos para enfrentar al poder financiero, lo que seguramente lo hubiera privado de seguir cosechando honores y reconocimientos internacionales.
7 Concepto que desarrollara mi buen amigo Carlos Escudé, muy susceptible de ser cuestionado, aunque sin dejar de reconocer su realismo en lo que son las relaciones de poder entre los estados.
8 Sampay, Arturo, Constitución y pueblo, Buenos Aires, Cuenca Ediciones, 1973, pág. 20.
9 En un dictamen de la Asesoría Jurídica del Banco Central de la República Argentina
10 En “Ein Fall von strukurller Korruption”, citado por Andreas Fischer-Lescano, en Deudas odiosas y el derecho mundial.
11 Planteó, en 1982, la necesidad de que la Asamblea de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia a los efectos de que se fijen los aspectos jurídicos de la contratación internacional de la deuda exterior.
12 Hernández, Héctor H., Justicia y deuda externa, Santa Fe, Editorial de la Universidad Católica Argentina, 1988. Tauzy, Pedro I., Deuda externa y fondos buitre. Una verdad a medias: una mirada desde el trialismo jurídico, Rosario, 2016. Ortega, Javier, Deuda externa y la restauración del estado de derecho, Buenos Aires, Dunken, 2008.