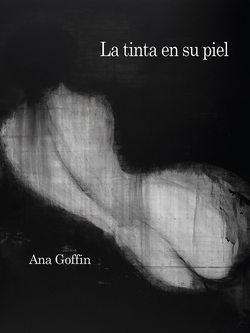Читать книгу La tinta en su piel - Ana Goffin - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO III
Fueron tiempos difíciles y de duelo. De cambios en mi rutina: no dejaba de mirarme en el espejo. Cada que tenía la oportunidad, me asomaba al reflejo. En el baño, el clóset, la entrada de la casa, los elevadores, los escaparates de cristal, el agua del mar, los vasos, en todas partes. Hasta en el refrigerador de la cocina. Siempre con la esperanza de ser normal.
Mis amigas de la escuela bromeaban conmigo: “Mara, deberías coleccionar cucharitas para verte en ellas cada que se te antoje” y reían ante esta nueva manía, aparentemente infructuosa y falta de sentido. Yo me sentía incomprendida: no eran huérfanas de padre y tenían una hermosa piel. Me percibía como una víctima.
Un sábado por la mañana mi madre quiso alegrarme un poco. Me sugirió ir al Palacio Real, un paseo que nos encantaba. Tomamos nuestros impermeables y salimos.
Una vez que abandonamos el Boulevard du Régent y llegamos a la Place des Palais aparecieron frente a mis ojos la fachada y los jardines que lo convierten en uno de los palacios reales más grandiosos del mundo. Sus paredes están un poco desgastadas por el paso del tiempo y el clima.
Las dos, tanto mi madre como yo, íbamos en ese día lluvioso con el espíritu alegre. Yo haciéndome historias de la vida de la familia real y mi madre queriendo ver el techo denominado “El Cielo de las Delicias” que, casualmente, está en la Sala de los Espejos: un tapiz verde formado por casi un millón y medio de insectos coleópteros, escarabajos de colores llamativos, empleados por Jan Fabre en la obra. El artista es conocido por su trabajo con elementos tan estrafalarios como la sangre e infinidad de insectos. A otros niños les fascinaba, pero no a mí, pues ver tantos bichos juntos me da comezón en la cabeza y siento un hormigueo muy desagradable en todo el cuerpo.
Sentí nostalgia por mi padre y sus historias, volvió el recuerdo de cuando me contaba que Fabre también cubrió un edificio entero con dibujos de tinta hechos con plumas Bic, como los que yo usaba en el colegio. Le gustaban cosas relacionadas con la tinta y la impresión. Donde quiera que vaya en esta ciudad lo recuerdo con sus historias. De pronto, las memorias me pesaron: sus manos rasposas, sus ojos grises, su amplia sonrisa, sus bromas y lo más doloroso, la sensación de saber que yo, de cierta manera, le pertenecía.
Cuando pusimos un pie en la Sala de los Espejos, antes de ver mi imagen reflejada, me sentí muy mareada, como si todos se movieran. Ante mis ojos emergía una especie de torbellino nebuloso, en su interior estaba un niño de espaldas en su cama, lloraba por un dolor interno. La imagen era borrosa y no veía su cara. Sólo me sentía angustiada por él.
Junto a mí percibía la presencia de mi madre, quien me alcanzó a sostener para no caer al piso. Simultáneamente vislumbraba a una mujer muy vieja y arrugada poniendo alcohol con un algodón frente a mi nariz mientras gritaba: “¡Ayuden a esta niña que se desmayó!”
Todo era confuso. No sabía a ciencia cierta qué era real y qué resultado de mi fantasiosa cabeza. Me reincorporé al mundo y vi sonreír a mi madre, le di un buen susto. Exclamó: “Anda, vamos a comer a la Taverne du Passage”. Me emocioné, es uno de mis lugares favoritos. Podemos pasear y comprar helado en las Galerías Reales de Saint Hubert.
Tomó mi mano y nos encaminamos a la salida.
No le conté nada, mejor que pensara que todo se debía al ayuno.
Me encontraba sumergida en un reflejo de confusión, en un espejismo. Hubo sólo un hecho muy claro, lo tengo grabado al día de hoy: ese niño está adherido a mi epidermis y se refleja de espaldas en un espejito antiguo que ahora colorea la parte baja de mi esternón, justo al frente de mi cuerpo. En ese momento no comprendí el significado.
Yusuf nació en mayo. Ese día su madre caminaba por la ciudad para hacer algunas compras cuando, de improviso, sintió los primeros dolores de parto. Estaba de ocho meses, aún no era tiempo. Más allá de los malestares normales y del peligroso “adelanto”, sintió miedo, un miedo gélido recorriéndole la piel pues soñó que el bebé sería ajeno a su mundo y no le pertenecería.
El aumento e intensidad de las contracciones la hicieron olvidarse del asunto. Llamó a su esposo para que la llevara al Universitätsklinikum, un hospital ubicado en la calle Sigmund Freud, no muy lejos de donde estaba.
Años más tarde, se cuestionaría si el nombre de la calle y sus sueños tendrían alguna relación con la extraña personalidad de su hijo, a quien nunca pudo comprender. Tampoco sabía que sería su único parto.
Se detuvo en una esquina para esperar a Kerem, sostenida por sus hinchadas piernas, muerta de frío y con el corazón temblando. Acompañada solamente por el soplido del viento, que levantaba su vestido de maternidad, dándole el aspecto de un paracaídas recién abierto.
No era precisamente una escena romántica como la platicada en los libros para futuras madres. En realidad, la vida pocas veces nos permite seguir el guión imaginado cuando éramos niños. Sucede lo inesperado. La magia y la tragedia de vivir.
Fue una cesárea muy complicada, casi una analogía del alma de ese niño. Ella, Isra, perdió mucha sangre. En su cuerpo se torció el equilibrio, no lo recuperó nunca no le permitió quedar embarazada otra vez.
Cuando le pusieron a su hijo en los brazos quedó perpleja: tenía los ojos abiertos, raro en un recién nacido, además de poseer un inusual color azul. Sintió un hueco en el estómago, todas las expectativas puestas en ese hijo, de pronto se borraron sin comprender el porqué.