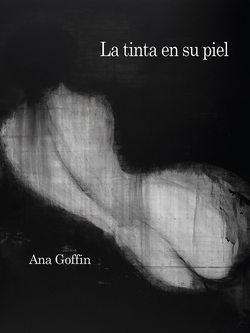Читать книгу La tinta en su piel - Ana Goffin - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO I
Las primeras huellas en mi piel brotaron en tonos azules a mis ocho años. Cinco mariposas aparecieron en mi espalda tras la muerte de mi padre. Me miré en un espejo doble y volaban sobre mi dorso en un armónico dibujo que me hizo sentir menos desgraciada ante la prematura partida del hombre al que tanto admiraba y quería y, por obvias razones, no volvería a ver, al menos en esta vida.
Aunque tengo algunos antepasados ilustres, soy una mujer “ordinaria”, como las personas que conozco, siempre y cuando pase desapercibida mi piel marcada. Es esa cubierta mi distintivo. Llevo en mi envoltura todas mis vivencias y, de cierta forma, todas las personas que me han marcado. Mi trofeo y mi vergüenza. No existe manera de ocultarme, por más ropas sobre mi cuerpo: pocas, muchas, costosas o de poco valor. No hay un espacio sin tatuar. Y no es que sea una psicópata que anda por ahí con historias de terror adheridas a su epidermis. Cada vivencia significativa, error, relación, triunfo, tropiezo están indeleblemente en mi corteza. No llevo las heridas ocultas en el corazón o en el fondo del inconsciente, sino a la vista. Ahora puedo contar cómo y cuándo mi cuerpo se fue tatuando.
Me llamo Mara, me gusta mi nombre. Es armonioso y femenino. Sólo hay un detalle: significa amargura. No me siento ni me percibo como una mujer amargada, por eso le doy una connotación más aceptable ante mis ojos, “dulce melancolía”. Con eso sí me identifico.
Nací acunada por los brazos de Bruselas, con calidez, en verano. Es cierto, una ciudad un poco gris, pero bella sin duda. Me tocó abrir los ojos por primera vez entre las “flores del recuerdo”. Las llamaron así porque la guerra hizo estragos incluso en la tierra, como aviso de renacimiento de los caídos. En julio de 1989, fecha de mi nacimiento, cientos de amapolas adornaban la ciudad como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, cuando cambió la composición del suelo tras los bombardeos.
Desde niña amo la posibilidad de caminar millones de veces sus calles sin que mis ojos se cansen de verla. Sus cafés, galerías, monumentos, museos, parques, el Palacio Real, la Gran Plaza y el bullicio de los automóviles danzando en equilibrio con los olores de la comida en los restaurantes. La hacen única, sobre todo para mí.
Soy hija única. No es sencillo vivir con esa carga. Es una loza que cargamos los que nacimos sin hermanos.
Mis padres me trajeron a este mundo por la vehemente necesidad de dar amor. Crecí arropada entre abrazos y risas y nunca me clavaron las espinas de sus expectativas. La piedra que me pusieron al hombro es de ser “una” en todo el sentido y los alcances de la palabra.
No creo que exista un sicólogo quien niegue cómo los primeros años de vida forman una huella en la mente y personalidad de los humanos. Nunca explicarán cómo esta realidad se puede marcar en cada rincón de la piel.
Los médicos quienes me han revisado buscan respuestas. Sé que por mucho que investiguen, no las encontrarán. Sólo existe evidencia en mi cuerpo de mis emociones.
El abandono, la humillación, el rechazo, la injusticia y la traición son heridas que marcan a las personas. Son lesiones y representan un dolor emocional relacionado directamente con la estructura y tamaño adquirido en nuestro cuerpo. Tapamos con máscaras lo que realmente somos. Con esos disfraces el cuerpo toma forma, nuestra morfología. El organismo sabiamente encuentra el medio para mostrarnos dónde poner orden.
Esto es parcialmente lo que me pasa. Sí, definitiva y visiblemente tengo un cuerpo delgado: denota mi herida de abandono. Sólo hasta ahí, pues ningún libro esclarece por qué vivo cubierta de tantos colores.
Tras la traumática muerte de mi padre en aquel diluvio, pude seguir viviendo sin ahogarme bajo el agua, como él. Recuerdo aquel día como si viera una película, porque aunque no estuve ahí, mi mente se encargó de rellenar los huecos de lo sucedido. La presencia de mi padre quedó borrada de un plumazo para siempre.
Cuando desapareció, estaba de viaje por motivos de trabajo. La desgracia ocurrió en un pequeño pueblo, donde entregaba algunos libros. Estaba en el negocio de la impresión, el último de la familia hasta ese momento.
Ese día amaneció muy luminoso, el sol se veía en todo su esplendor con tintes rojos y naranjas, casi pintado con tinta. Al mediodía el cielo se nubló y las nubes, entre azul pizarra y azul marino, se movían pesadamente, como conteniendo toda el agua del mar. Mal presagio.
La lluvia empezó a caer. Se sentía algo extraño en el ambiente, la humedad insoportable, la gente buscaba dónde resguardarse. Sin embargo, no paró... Llovió tres días. Las nubes no quedaron contentas hasta ver el pueblo cubierto en agua. Los sobrevivientes dicen que el agua sabía a sal. Indagaron, mas mi padre nunca apareció. Mi mamá fue a buscarlo, quería bucear en los hechos y encontrar una pista.
Me quedé esperando en casa de mi abuela materna. Estaba desconsolada, no tenía un cuerpo al que llorar y enterrar. Guardaba la esperanza de que en cualquier momento mi padre entraría por la puerta para abrazarme y me diría: “Hola, pequeña oruga”. Nunca ocurrió. Ahí empezó mi metamorfosis. A su “muerte” dejé de ser una oruga y quedé expuesta al mundo. Mi primer encuentro con el abandono.
Apareció mi primera marca en la piel, la vi cuando me quité la ropa frente al viejo armario buscando una prenda negra. Desde ese momento la unión en mi familia se rompió. Viví con una madre que esperaba recuperar a su esposo. Nunca lo creyó muerto, no desistió por años. Por eso viajábamos tanto a la playa. No lo decía, pero creo que imaginaba que llegaría en un barco y todo volvería a la normalidad.
Con la espalda tatuada de mariposas azules, en secreto, cada noche, deseaba que mi padre nunca hubiera viajado. Había dos extrañas coincidencias en las que no dejaba de pensar: el sol pintado con tinta y las nubes cargadas de agua de mar.
Mi madre no era temerosa. Era serena y dulce. Me contó que el símbolo de la mariposa es un emblema en los escritos de una mujer quien trató como médico a muchos enfermos terminales. Para ella la muerte es un renacimiento a un estado de vida superior. Los niños, afirmaba ella, lo saben intuitivamente, siempre y cuando los adultos no les contagien su dolor.
Percibí cómo la vida es ardua y la muerte es más fácil. Además, ¿de qué me servía negar su ausencia? Así pude creer que mi padre estaba en un mejor lugar. Me reconfortaba sentirlo como un ser de luz, impreso en las marcas de mi espalda.
Conseguí sentirme afortunada a razón de ser “la niña de las mariposas”, entes llenos de significado. El libro de los símbolos afirma que las mariposas son una de las imágenes más poéticas para representar la psique humana. Tienen toda su capacidad de resistir y reinventarse. Yo portaba con orgullo a aquellas criaturas aladas, bailando por mi espalda, hasta que las percibí como un problema. Descubrí también que me apartaba del resto de los seres humanos.