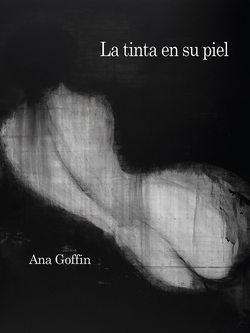Читать книгу La tinta en su piel - Ana Goffin - Страница 14
ОглавлениеCAPÍTULO VII
Para no sentir debería estar muerta. Pero siento, padezco, soy vulnerable y mi piel es tan indiscreta que tengo pavor de enamorarme.
Obviamente, se me notará, pues en mis circunstancias no se trata de una compulsión medio infantil como muchas personas de contarle su vida privada a todo el mundo. Es distinto, porque además de las emociones nuevas, ¿qué brotará en mi cubierta si me abrazan, besan o acarician? Tengo miedo. He vivido en un capelo y para salir debo fracturar el delgado cristal, a pesar de los raspones que quedarán marcados en mi piel.
Mi estado emocional, además de determinar mi manera de percibir al mundo, carga con la maldición de la tinta. Siendo sincera, me avergüenza que todos vean mi sentir. En el peor de los casos, las huellas de ese amor seguramente me delatarán. No es fácil vivir en una sociedad que devalúa la emoción, le estorban las personas vulnerables y las tacha de idealistas, las percibe como débiles. Todos sienten, no hay escapatoria, pero muchos lo ocultan, como si sufriéramos de miedo al amor. No sólo yo siento ese miedo, a casi todos nos toca e intentamos dominarlo, pero es un vano deseo de control, para parecer fuertes. El control no es más que una fuerza patológica que no nos permite expresarnos humanamente, porque estamos vivos...
En este sentido, no soy tan única, siento como todos. Aunque intento no hacerlo o, al menos, desearía ocultarlo. En este mundo la vulnerabilidad es un peligro y el control es la trampa en la que caemos. El amor se nota y deja raspones, heridas visibles. A unos se les ve en la piel, a otros en su comportamiento ante la vida.
Desde que era niña supe como el miedo al amor no se fundamenta solamente en sus marcas externas. Tengo un gran temor al abandono, en especial después de la desaparición de mi padre, de su muerte sin pruebas. Una muerte relacionada con la tinta, el día de su partida estaba en ese lugar por negocios vinculados a la imprenta.
La primera marca de este temor surgió hace tiempo: una tarde, cuando regresé de la escuela, la casa me recibió en su vientre con un silencio seco y cerrado. Recorrí todas las habitaciones sintiendo mis piernas cada vez más inseguras. Mi madre no estaba en casa y no dejó ningún recado en la cocina indicándome a dónde fue, tal como acostumbraba hacerlo. La angustia me invadió por completo. Hoy comprendo la fuerza en la unión del recuerdo con la emoción, pero en ese momento no lo entendía, simplemente me sentí perdida, como si nunca volvería a estar con mi madre.
Imaginé que se fue, la vida sin mi padre le resultaba insoportable y prefería escapar de su tediosa vida de viuda, con una hija a quién cuidar.
Pasaron varias horas. Mi mente iba y venía elucubrando historias tenebrosas. Mi cerebro trabajaba a mil por hora sin parar, con todo su poder de profundidad, rebasando la hondura del mar y convirtiéndose en delirio.
A medida que pasaba el tiempo y las sombras de la noche invadían los rincones de la casa, me decía a mí misma que nunca volvería a ver a mi madre. Lo más insólito fue que no era extraño para mí, pues lo experimenté muchas veces antes, dejándome llevar por mi imaginación febril. A veces, cuando mi madre me dejaba en mi cama por las noches, después de darme un beso y desaparecer por la puerta de mi recámara.
¿Cómo sería estar sola en el mundo?
Ese día lo supe.
Ahora, recordar esos momentos me altera como si los estuviera viviendo. Ahogo un grito y pienso en el de Kenzaburo Oé: “Un hombre es la suma de sus desdichas. Se dice a sí mismo que el infortunio comenzará un día a cansarse, pero entonces es el tiempo el que se convierte en nuestra mayor desdicha”. Cada minuto transcurrido ahondaba mi aflicción.
Cuando mi madre finalmente llegó, me encontró en tal estado de enajenación que no podía creerlo. Se asustó al verme en el suelo de la cocina, sudando frío.
—Mara, ¿qué te pasa, qué haces? —gritó desesperada, mirando con confusión mi rostro. En él se grabó magistralmente una lágrima azul claro, casi transparente, sobre mi mejilla izquierda.
Falta de cordura y envuelta en dolor, sin llorar, congelada y prisionera en un cuerpo que sólo enseñaba una lágrima de tinta, lamentaba un abandono imaginario, desatado por un recuerdo doloroso. Toda la dureza de mi personalidad se derritió y suavizó para transmutar en aprendizaje.
Recobrada la cordura, pedí a mi madre un contrato para asegurarme no ser abandonada. En una de las cláusulas asentamos que ya no eran necesarios los recados en la cocina. El acuerdo quedó guardado en una cajita de madera labrada con lágrimas azul claro.
*
Los padres de Yusuf entraron a la habitación de su hijo, estaban alarmados por las quejas que salían de su boca sin que él mismo lo advirtiera. Aunque creía estar sereno, le extrañó ver los rostros distorsionados por la conmoción de encontrarlo retorciéndose en un trance hipnótico. Directamente fueron al psiquiatra. Su padre manejó el auto con rapidez desesperada, como una emergencia.
Entró al consultorio oscuro y feo acompañado solamente por su padre, quien era más comprensivo y cálido. El psiquiatra realizó una serie de preguntas a Yusuf, quien evadió mintiendo, al darse cuenta que ocupaban planos de existencia totalmente diferentes. Le ocultó su visión del diluvio y definió su dolor como una molestia constante en el tórax. No quería parecer un chiflado.
Al no observar un problema, el doctor preguntó a su padre si le hicieron una radiografía para ver anomalías. Su padre respondió “no” y ordenaron una de inmediato.
Bajaron por una estrecha escalera al área de radiología, le pusieron una bata azul y una enfermera gordita y malhumorada lo acomodó en el aparato de rayos x. El radiólogo fue muy amable y le pidió no moverse. Cinco minutos después, el mismo hombre apareció con la radiografía y una cara extraña y pálida. Creyó tener una enfermedad mortal.
—Vístete —dijo con gravedad. Dio la media vuelta y salió en busca de sus padres.
Yusuf recuerda que cuando les dio los resultados estaban en un pasillo de paredes color gris claro, había un rancio olor a hospital impregnando el ambiente. Sus padres tenían cara de funeral. Él ya se veía internado, lleno de sueros y tubos. El radiólogo estaba transparente. De pronto, rompió el silencio y puso la radiografía en una caja de luz colgada de la pared.
Los cuatro se quedaron mudos durante un largo tiempo. De la negrura y los tonos blanquecinos de la placa resaltaba, en color plateado poco uniforme, un espejo antiguo descansando plácidamente dentro de su cuerpo...