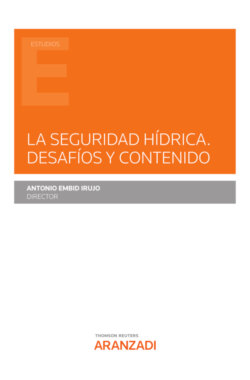Читать книгу La Seguridad Hídrica. Desafíos y contenido - Antonio Embid Irujo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX. Anexo II: Documentación
ОглавлениеCEDEX (2020): Evaluación de recursos hídricos en régimen natural en España (1940/41-2017/2018).
IHP-UNESCO (2012): Water Security: responses to local, regional and global challenges. Strategic Plan, IPH-VIII 2014-2021.
(En español: PHI-UNESCO (2012): SH: respuestas a los desafíos locales, regionales y mundiales. Plan Estratégico, PHI-VIII 2014-2021).
IPCC (2007): Climate Change 2007: Fourth Assesment Report of the Inrtergovernmental Panel on Climate Change, Cambdrige University Press, Cambridge.
IPCC (2012): Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 512 pp.
IPCC (2018): Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.).
IPCC (2019): IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems. (Múltiples autores).
IPCC (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte y otros eds], Cambridge University Press.
Ministerial Declaration of The Hague on Water Security in the 21 st Century (La Haya, Países Bajos, 22-3-2000).
PHI-VIII (2020): La SH y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Documento Técnico número 42, Unesco, Montevideo.
WWAP (2012): The United Nations World Water Development Report 4. Managing Water under Uncertainty and Risk, 3 vols., Paris, Unesco.
UNISDR (2015): Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf.
* Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Este trabajo debe entenderse como parte de las actuaciones que el Grupo de Investigación AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente, Grupo de referencia competitivo S2117 R, BOA 81, de 27.03.2018, IP Antonio Embid Irujo), desarrolla con financiación del Gobierno de Aragón en el seno del IUCA (Instituto Universitario de Ciencias Ambientales). Asimismo el estudio se enmarca en el Proyecto de investigación Desafíos de la SH. Consideración especial de los recursos hídricos no convencionales: desalación y reutilización de recursos hídricos (2019-2021, ref. PGC 2018-095924-B-100), concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (IP Antonio Embid Irujo).
1. Este hecho no es exclusivo del agua sino que también aparece como característica propia de algo que al agua le es muy próximo (superpuesto en parte) como es el medio ambiente. Aquí ha tenido lugar también en las últimas décadas el surgimiento de conceptos y expresiones (más bien, de su aplicación al ámbito ambiental) como “sostenibilidad”, “resiliencia” u “objetivos de desarrollo sostenible”, por poner ejemplos representativos y sin intentar agotar la cuestión. Tras ellos se alinean muchos estudios (no todos de estricto contenido científico o técnico), actuaciones de determinadas organizaciones ambientales, políticas de gobiernos, directrices surgidas de múltiples conferencias u organizaciones internacionales cuyas conclusiones trazan rasgos que deben ser traducidos, en la voluntad de los participantes en dichas actividades, en las políticas y marcos normativos nacionales. Todo ello dibujando un conjunto encadenado de propuestas, resoluciones, actividades, resultados, evaluaciones, nuevas propuestas…bien digno de examinar y constitutivo de una de las características de la época en este concreto terreno ambiental.
2. Este es un trabajo que firma un jurista y que va a tener, sobre todo y lógicamente, referencias jurídicas. Los conceptos de los que se trata aquí surgen en otros ámbitos científicos, pero pese a ello no debe considerarse extraña su inserción en un trabajo jurídico pues muchos de los conceptos que se mencionan exigirían una traducción jurídica para extraer de ellos consecuencias útiles, hacerse realizables, “prácticos”, producir efectos (benéficos en la intención de quienes son sus autores). De esa forma, con el adecuado tratamiento jurídico (conversión en normas, formar parte de los procesos de interpretación jurídica de las normas, de los contratos, ser tenidos en cuenta en la jurisprudencia etc), es que pueden pasar “de las musas al teatro”. Eso acaba de suceder en España con el concepto de Seguridad Hídrica (SH).
3. En una búsqueda realizada en la red a través del buscador google el 23 de abril de 2021 se ofrecen 6.720.000 resultados sobre este concepto. No es un error de cifra (pues no he añadido, inadvertidamente, ningún cero): seis millones setecientos veinte mil resultados. Curiosamente la búsqueda de la expresión realizada en inglés y originalmente surgida también en la lengua inglesa (Integrated Water Resources Management) da una cifra inferior, 5.950.000 resultados, aunque es igualmente apabullante.
4. Es impresionante, como se habrá podido observar, el amplísimo –y, por tanto, indeterminado– contenido que se suele dar a la expresión y mucho más cuando se profundiza en estudios “nacionales” sobre la aplicabilidad de unas palabras que no siempre se conjugan en todos los lugares de la misma forma y en muchas ocasiones, además, se extraen del concepto conclusiones que si no aberrantes, suenan en algunos casos fuera de cualquier posibilidad de operación realista.
5. Si se tienen en cuenta las referencias numéricas que antes he proporcionado sobre las citas en la red de esta expresión, se comprenderá que es inútil realizar en este lugar un intento de apoyo bibliográfico. Son muchos miles de publicaciones las que incorporan la GIRH a sus títulos y contenidos y, por tanto, basta a los efectos de este trabajo con referirse a su origen en las actividades de la Asociación Mundial para el Agua (GWP en el acrónimo en inglés) en la década de los noventa del pasado siglo, organización para la que la GIRH es “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, pero de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas” (frase que aparece en muchos de los trabajos de la GWP por lo que las citas específicas son, igualmente, prescindibles). La Conferencia Internacional celebrada en la ciudad argentina de Mar del Plata en 1977 podría señalarse, igual que en tantos ámbitos interesantes para la consideración del agua, como el más lejano origen del surgimiento de las ideas que subyacen al concepto sobre el que, hay que dejar muy clara esta idea: no debe tomarse, en absoluto, como manifestación imprescindible a tener en cuenta para construir un aparato administrativo que lo haga posible de forma exacta, matemática. Eso está fuera de cualquier posible realización, tanto para países con estructuras estatales débiles como para los más fuertes (una buena parte de los europeos, EEUU, Canadá, Australia, Japón…).
6. Nunca puede despreciarse, sino todo lo contrario, la trascendencia organizativa que podrían tener los conceptos que se mencionan en este trabajo. Ello es así en el plano teórico, aunque no puede concluirse en que esa trascendencia organizativa deba deducirse necesariamente del concepto de GIHR o de nexo. En EMBID y MARTÍN 2018, se llevan a cabo variadas especificaciones teóricas sobre las implicaciones organizativas que el concepto de nexo podría conllevar insistiendo en la idea de coordinación administrativa y las manifestaciones que ésta podría adoptar.
7. Aquí, como se habrá comprobado, aparece ya y vinculado a otros conceptos como éste de nexo, la referencia al concepto sobre el que va a versar, principalmente, este trabajo y de ahí el resalte tipográfico del texto. Como se observará por las distintas referencias temporales que uso, la aparición del concepto de SH (en torno al año 2000, pero con referencias anteriores), es anterior a la de nexo (con origen en 2011).
8. La incertidumbre es la característica que hoy preside los problemas fundamentales que afronta la sociedad como, singularmente, el cambio climático. En su relación surgen construcciones intelectuales de fuerte base y justificación, como el principio de precaución (o cautela en otras denominaciones). Sobre el mismo y la incertidumbre que le sirve de base, por todos y en el planteamiento original BECK (1998), y el estudio singular en España, pero no solo referido a España, de EMBID TELLO (2010). En muchas ocasiones la palabra incertidumbre se utiliza en sentido amable y debe traducirse, simplemente, por ignorancia (ignorancia en el presente momento, obviamente, pues quizá ella pueda subsanarse por nuevos estudios, pero cualquier planteamiento prudente –y sabio– de la situación induce a pensar que en este ámbito está casi todo todavía por descubrirse, pese a la miríada de trabajos y de informes del IPCC que aparecen, el último y bien interesante, en julio de 2021).
9. El planteamiento de nexo tiene su origen en la Conferencia que se celebra en Berlín en 2011 sobre esta cuestión; vid. BONN (2011). Un estudio pormenorizado sobre el concepto y su trascendencia, en EMBID y MARTÍN (2017 y 2018), donde puede encontrarse la referencia a la literatura científica más notable en ese momento existente sobre la cuestión.
10. Vid. la bibliografía sobre ese enmarque medio ambiental y sus consecuencias en los trabajos ya citados de EMBID y MARTÍN (2017 y 2018).
11. El concepto de agua virtual fue creado por John Anthony Allan (1993, 1997, 2000) respondiendo inicialmente a la demostración de cómo un país (Israel), ubicado en un contexto desértico, de grave escasez estructural de agua, puede superar los problemas que ello lleva consigo a través de la importación de alimentos que en su producción han incorporado una determinada cantidad de agua. Su teoría llevaba consigo un método de evaluación –que se ha demostrado acertado– de la cantidad de agua necesaria para conseguir determinados productos (no solo, estrictamente, alimentos). El resultado de todo ello, claramente político además de científico, es que la “guerra por el agua” no sería en modo alguno la consecuencia ineludible de la escasez del recurso, sino que podría darse una coexistencia pacífica basada en el transporte, en el comercio internacional de “agua virtual”. Ello representaba un importante argumento frente a posiciones manejadas en la época en la que el autor publicó sus principales trabajos pues la posibilidad de “guerra por el agua” era la mayoritaria y defendida por muchos autores y políticos del momento, con referencia a Oriente Medio, pero no solo a esa región. Es comprensible, por tanto, que su aportación fuera merecedora del “Stockholm Water Prize” de 2008. Puede ahora recordarse, a título de mero ejemplo sobre las múltiples formas que puede adoptar la cooperación entre países y el impulso que recibió en aquélla época (la importación de alimentos es, obviamente, una forma de cooperación), que en relación a los acuerdos de paz de Oslo de 1993 y 1995 (Oslo I y Oslo II), suscritos entre el Gobierno de Israel, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, la parte específica relativa al agua ha sido la más respetada de todos ellos. Hasta llegar a las últimas intifadas y conflictos varios en las que las infraestructuras de potabilización y distribución de agua no se libraron de los ataques destructivos, cosa que sí había sucedido antes.
12. El concepto de huella hídrica está vinculado con el de agua virtual como pone de manifiesto quien es su creador, A. HOEKSTRA (2003). La huella hídrica define con referencia a productos y lugares geográficos concretos (la mención territorial, es básica) la cantidad de agua incorporada de forma directa (agua consumida o contaminada en un proceso de producción) o indirecta (agua para producir las diferentes materias primas que son necesarias en un proceso de producción), debiendo tenerse en cuenta esa referencia “territorial” que es determinante de los distintos estudios que se hacen sobre la huella hídrica unida al impacto ambiental. HOEKSTRA perfeccionará sus formas de medición (HOEKSTRA y MEKONNEN 2011) lo que se traducirá en una cantidad impresionante de trabajos que siguen su traza, singularmente en Holanda (país donde trabajó profesionalmente) y España (cfr. ejemplificativamente ESTEBAN MORATILLA y otros, 2011). Sobre el tema existe una Norma internacional ISO, “Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices (ISO 14046:2006)” y vid. últimamente SOTELO PÉREZ M, SOTELO PÉREZ I. y GALVANI A. (2021, p. 276) que destacan la existencia en esa norma ISO de hasta cincuenta definiciones de huella hídrica, una de las cuales la considero, como estos autores, particularmente acertada: “La Huella Hídrica es la métrica que cuantifica los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua”.
13. Se denomina estrés hídrico a la situación en la que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible de ella en un periodo determinado de tiempo (que suele medirse por años) y en un concreto espacio territorial. También se habla de estrés hídrico cuando el uso del agua se ve restringido por su baja calidad, aunque pueda haber agua en cuantía teóricamente suficiente para las necesidades que puedan formularse (la ya clásica distinción entre planteamientos de cantidad y de calidad de recursos hídricos). El resultado de todo ello es un deterioro del agua en términos de cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos contaminados) y de calidad (eutrofización, contaminación de la materia orgánica, intrusión salina…). Corresponde a la profesora sueca Malin FALKENMARK (1989) la confección de indicadores para medir el estrés hídrico, basados en la cantidad de agua disponible por persona y año y la aplicación de conceptos específicos para cada situación. Así, si la cantidad de agua de un país está por debajo de 1.700 m3 por persona y año se dice que existe estrés hídrico; si está por debajo de 1.000 m3, se habla de escasez de agua y, finalmente, por debajo de 500 m3 la calificación es de absoluta escasez de agua lo que quiere decir –saquemos consecuencias– que la situación de “normalidad” solo se da con una disponibilidad por encima de 1.700 m3 por persona y año. La regulación actual de la sequía y de la escasez hídrica, con los planes españoles sobre el particular originales de 2007 y modificados en 2019, da lugar a conceptuaciones y remedios más sofisticados que lo ya dicho [cfr. EMBID IRUJO, 2018 y EMBID IRUJO (dir.) 2019] pero el origen y la metodología de la preocupación sobre la relación entre existencia de recursos hídricos y su demanda, deben conocerse pues la ciencia avanza sobre cimientos anteriores, consiguiendo resultados apoyados en certezas ya alcanzadas; solo en casos extremos se derriban tales cimientos por demostrarse defectuosos.
14. La profesora citada en la nota anterior, FALKENMARK (1995), será la creadora de las tipologías de agua azul (Blue Water) y agua verde (Green Water) que aportan información importante para la gestión del agua y cuyo contenido referiré en la siguiente nota. Las aguas grises y negras son conceptos surgidos informalmente y no referibles a la obra de dicha profesora. Las aguas grises son las procedentes de los usos domésticos y el baño de las personas; las aguas negras son las que contienen bacterias fecales y proceden de usos urbanos, económicos y sociales. Aguas grises y negras se mezclan en las redes de alcantarillado y previos procesos de depuración en diversos grados son susceptibles de reutilización, sobre todo en el ámbito agrícola, con las adecuadas precauciones sanitarias. La medición de estos flujos y las previsiones sobre su depuración y reutilización son básicas para las actuales políticas de gestión de recursos hídricos.
15. El concepto de agua verde se define originalmente como el agua de lluvia que se infiltra en la zona radicular (root zone) y es usada para la producción de biomasa; agua verde es, así, el agua que discurre por la superficie del suelo y percola más allá de la zona radicular formando agua subterránea. [Lo que antecede es traducción mía del trabajo en inglés de FALKENMARK (1995)]. En una publicación más reciente (ROCKSTRÖM, FALKENMARK y otros, 2009) se define el agua verde como el agua del suelo que se encuentra en la zona no saturada, formada por la precipitación y disponible para las plantas mientras que el agua azul es el agua líquida que se encuentra en los ríos, lagos, humedales y acuíferos que puede ser captada para el regadío y otros usos humanos (y que, usualmente, es objeto de almacenaje y transporte). Estos conceptos son eminentemente funcionales y miran, sobre todo, a la utilización para la producción de alimentos. Así, el agua verde es la que se usa para la alimentación del ganado, mientras que para la agricultura de regadío se usan ambos tipos de agua (HOFF, MALKENMARK y otros, 2010).
16. Antes de esas fechas aparece la expresión de gestión integrada de recursos hídricos, GIRH.
17. Dejo fuera de consideración el concepto de “gobernanza”, que aun habiendo sido aplicado al agua (cfr. OCDE 2011) no es específico suyo sino que se trata más bien de una noción de índole sociológica o de ciencia política (en sentido amplio) pero que no aporta nada concreto (ni en lo general ni en lo técnico) sobre la gestión del agua (aunque muchas veces se utilice, equivocadamente, para referirse a estructuras organizativas para su gestión). En todo caso no por ello debe ser olvidado en este planteamiento previo.
18. No continuidad estrictamente temporal, sino que en este caso la continuidad es de base, de discurso, de investigación sobre determinadas características del agua y su mejor forma de gestión. En relación a ello, ya he dicho cómo el concepto de SH precede (su origen es de 2000, aun con referencias puntuales anteriores) al de nexo (2011). Vid. la ejemplificativa vinculación de ambos conceptos en WEF 2011.
19. La expresión “crisis del agua” es de cita creciente desde las décadas finales del s. XX y sirve para describir la imposibilidad de atender con suficientes recursos hídricos las necesidades de partes cada vez más crecientes de la población en función de su número pero también de otros factores, como la contaminación, los métodos inadecuados de riego y, por supuesto y ya más avanzado, de los trastornos que crea el cambio climático y su efecto, muy variado, sobre los recursos hídricos (vid. en relación al impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos los distintos informes del IPCC citados en el Anexo documental de este trabajo, así como las predicciones sobre el aumento de consumos desaforados de agua, energía y alimentación para 2050 que se contienen en NIC, 2012, e IRENA, 2015 y que luego se pormenorizan). El concepto de “estrés hídrico” guarda una gran relación con esa crisis. Igual que para su superación pretenden servir de ayuda el resto de conceptos aquí considerados como agua virtual, huella hídrica etc…
20. Así el NIC (2012) prevé para 2030 un aumento del 50% para el consumo de energía, 40% para el agua y 35% para la alimentación con relación a las cifras del año de publicación del texto.
21. IRENA (2015) prevé para 2050 un aumento del 80% para el consumo de agua, 55% para la energía y 60% para la alimentación. Hay otras muchas referencias siempre con cifras semejantes o parecidas a las proporcionadas aquí y que parecen difíciles de alcanzar si se parte, además, del amplio número de personas que en los años en que se hacen estas predicciones no tienen asegurado el abastecimiento de agua, ni el saneamiento básico, ni el acceso a la electricidad ni… Se entiende bien, por tanto, la búsqueda de la “seguridad” a través de esos conceptos instrumentales, SH, seguridad energética, seguridad alimentaria.
22. A veces la pluralidad de referencias puede dar idea también de una cierta “confusión” sobre el significado y trascendencia del concepto, al menos entre algunos de los que se aproximan a él. No es conveniente el olvido de esta sugerencia.
23. Son el Banco Mundial (WB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cfr. respectivamente WORLD BANK (2016) y la publicación de MUÑOZ (y otros) promovida por el BID (2020). Igualmente se pueden citar trabajos sobre la actuación de dichos Bancos; así ZULETA (2019) en el caso del Banco Mundial. MUÑOZ y otros (2020) en el caso del BID.
24. Cfr. WEF (2011). Obsérvese que el título de esta referencia bibliográfica que juzgo muy importante vincula expresamente la SH con el planteamiento de nexo.
25. Vid., así, el propio documento original de trabajo (IHP-UNESCO 2012). Igualmente PHI-VIII (2020). Además tiene que citarse el trabajo de la, a la sazón, directora de la División de Ciencias del Agua y Secretaria del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO B. JIMÉNEZ-CISNEROS (2015).
26. Cfr. WWAP 2012, cuyo título, además de la remisión al anexo bibliográfico, merece la pena recordar dada la máxima relevancia de la organización internacional que lo promociona: Managing Water under Uncertainty and Risk, 3 vols., Paris, Unesco. Incertidumbre y riesgo son los dos conceptos a que pretende servir de superación (o de convivencia feliz con ellos) el de SH.
27. Cfr. el “Center for water security and cooperation” de Washington (CWSC). O la creación del Observatorio de SH vinculado a la Universidad El Colegio de México y en el que participa también la Universidad de Zaragoza (España), cfr. https://osh.colmex.mx/.
28. La planificación hidrológica (de cuenca) es una de las decisiones de la DMA de 2000. Antes de ella ya había planificación hidrológica en España (planes de cuenca de 1998, PHN de 2001) pero ha debido adaptarse a las exigencias de la DMA.
29. Vid., por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Panamá 2015-2050, aprobado por Resolución de Gabinete n° 114 de 23 de agosto de 2016 (2016). Este Plan sustituye al Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 2010-2030, siendo curioso cómo se produce esta sucesión de conceptos (GIRH seguido de SH) y cómo ambos se vinculan a la planificación. Relacionado con ello y sumando la perspectiva de cambio climático, vid. CATHALAC (2015). También existe un Plan Nacional de Seguridad Hídrica en Brasil (2014) lo que, en abstracto, presenta problemas de relación con el también brasileño Plan Nacional de Recursos Hídricos (2006). Igualmente existe en Australia un “National Plan for Water Security” (2007) y también fue Australia el primer país que contó con un “Minister or Water Security”.
30. Para valorar más lo que se dice en el texto debe indicarse que ninguno de los conceptos que se han examinado en este apartado, ha sido incorporado al derecho español.
31. El concepto de SH está ya presente en algunos estudios aparecidos en los años noventa del pasado siglo pero vinculado a aspectos muy concretos, como la seguridad militar o la alimentaria. Cfr. COOK C. y BAKKER K. (2013, p. 55).
32. El origen del concepto de SH en este Foro se acepta por quienes realizan estudios sobre la cuestión; vid. a título de ejemplo DOMÍNGUEZ SERRANO (2019, pp. 10 y ss.). Los Foros Mundiales del Agua reúnen periódicamente (cada tres años hasta llegar la pandemia, cuando se ha suspendido el Foro que debía celebrarse en 2021 en Senegal, esperando que pueda celebrarse en marzo de 2022) a expertos y delegaciones gubernamentales. Concluyen con una declaración ministerial que en el caso del Foro de 2000 es la que se estudia en el texto.
33. Además de la declaración ministerial, se presentó al II Foro un paper por la organización GWP (2000) en el que se denotan las líneas fundamentales de lo que será finalmente el concepto. Esta misma organización ha sido y es muy activa en la defensa y difusión de la SH. Cito también, ejemplificativamente, su paper de 2014 y el trabajo de VAN BEEK y otros (2014) igualmente promovido por GWP.
34. “Nosotros”, o sea los Ministros que suscriben la declaración final del Foro.
35. Esa es la meta que se proponen los Ministros: ofrecer seguridad hídrica en el siglo XXI. Ello en una declaración suscrita en el año 2000, en el que dicho siglo se inicia.
36. “La SH consiste en asegurar que el agua dulce, las zonas costeras y los ecosistemas relacionados sean protegidos y mejorados; que se promuevan el desarrollo sostenible y la estabilidad política, que cada persona tenga acceso a suficiente agua potable y a un costo (precio) asequible para permitir una vida saludable y productiva y que la población vulnerable quede protegida de los riesgos relacionados con el agua”. La traducción es mía.
37. Oficial en cuanto la suscriben una serie de Ministros, competentes en sus respectivos países en materia de agua y de medio ambiente.
38. Las citas de definiciones de autores (las definiciones “no oficiales”) serían interminables y a lo largo del trabajo aparecerán algunas. Reproduzco ahora la definición de un trabajo muy citado, el de GREY y SADOFF (2007), para los que SH sería “la disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos hídricos para las personas, el ambiente y la economía” [traducción de DOMÍNGUEZ (2019, p. 12)]. Existen también perspectivas específicas para concretas partes del territorio; así PEÑA (2016, p. 14) construye su definición para LAC poniendo el acento en “una disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción. La capacidad –institucional, financiera y de infraestructura– para acceder y aprovechar dicha agua de forma sustentable y manejar las interrelaciones entre los diferentes usos y sectores. Un nivel aceptable de riesgos asociados a los recursos hídricos, para la población, el medio ambiente y la economía”. Creo que es de destacar, como en otros enfoques, la sustitución del agua “potable” por la “adecuada” en cantidad y calidad y la introducción de la referencia “institucional” que me parece imprescindible subrayar, porque no es común en todas las definiciones. También con referencia a LAC vid. MARTÍNEZ-AUSTRIA (2017).
39. Hay que recordar el valor (ciertamente escaso) de una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2010 como reconocedora de este derecho (en resoluciones posteriores se descompone en dos: derecho al agua y derecho al saneamiento básico). También es importante la Observación n.° 15, de 2002, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas aunque su base jurídica adolece de la misma falta de consistencia. Algunas Constituciones han consagrado en su texto esos derechos (Uruguay, Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica, Perú…en LAC). Eso sí que proporciona una base jurídica suficiente en el plano interno, con independencia de su necesario desarrollo por legislación ordinaria para que el derecho pueda ser operativo, cosa que no siempre sucede. Y no hablemos de la práctica, que suele desconocer todas las solemnes proclamaciones jurídicas. No realizo citas doctrinales sobre esa realidad jurídica para no separarme en demasía del objeto fundamental del trabajo.
40. Con referencia a España, el TS ha recordado ese valor escaso. Vid., así, la Sentencia de 26 de abril de 2018, rec. 1921/2015, que merece la pena recordar: “En relación con la infracción del ‘derecho fundamental al agua’, proclamado por una resolución de la Asamblea General de la ONU, debe añadir a mayor abundamiento que su infracción no puede sustentar un recurso de casación al amparo del artículo 88.1 d) LJCA. En la Sentencia de 19 de octubre de 2016 (casación 2558/2015, f.j. 7°) hemos afirmado que solo cabe denunciar por el cauce del citado precepto la infracción de normas que formen parte del ordenamiento jurídico, esto es, normas contenidas en las fuentes formales que lo integran y que enuncia el art. 1.1 del Código Civil al establecer que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Dentro del concepto material de ley que expresa el mencionado precepto cabe incluir las distintas manifestaciones, jerárquicamente ordenadas, de la potestad normativa (Constitución, tratados internacionales, ley orgánica, ley ordinaria, reglamentos etc.), pero no es posible fundamentar un motivo casacional en la infracción de una resolución de la Asamblea General de la ONU, dada su ausencia de valor normativo, es decir, de fuente jurídica vinculante para los tribunales de justicia”.
41. La enumeración de citas bibliográficas y normas en relación a la sucesión de conceptos que sigue llevaría a una relación interminable bastando, por tanto, con una afirmación de principio: esos conceptos se encuentran normalmente definidos (excepto los puramente políticos, como el desarrollo sostenible y la estabilidad política) en el ordenamiento jurídico español y, en la mayor parte de los casos, existen también referencias en el derecho de la UE y, en menor medida, en el derecho internacional.
42. La cuestión de los precios del agua me parece esencial para un correcto entendimiento de la SH y, sobre todo, para procurar que, efectivamente, exista SH. El “precio asequible” tiene un claro origen en normativa europea vinculada a la provisión de servicios básicos y tiene un reflejo en el art. 111 bis TRLA. Hago algunas consideraciones sobre ello en el último apartado del trabajo.
43. La enumeración completa de normas no procede, pero hago una excepción –creo que razonable– con la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida).
44. Reflejo estas definiciones con referencias normativas adecuadas en diversas voces de EMBID IRUJO (2017). Aprovecho para recomendar esta obra (el Diccionario en el que se inserta mi trabajo) que creo que es un acontecimiento realmente histórico en la difusión del idioma español, en este caso desde la perspectiva jurídica.
45. Y en conexión con el precepto, la jerarquía de usos que aparece en los Planes Hidrológicos de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica que es donde, realmente, debe existir la concreción de los usos según ese mismo art. 60.
46. En general sobre ambos conceptos cfr. EMBID IRUJO (2018), donde se llama la atención sobre su continua evolución en el tiempo tal y como se apunta en el texto. Vid. también el importante documento UNISDR (2015).
47. Quiero pensar, conectando con lo que se dice luego en el texto y la apoyatura de la siguiente nota, que estabilidad política es la que se desarrolla a través de los trámites ordinarios para la formación de gobiernos a través de procesos electorales y que se opone a la toma del poder a través de golpes de Estado, civiles o militares, o interrupciones análogas de procesos democráticos.
48. En el texto se explicita algo que cualquier estudioso de esta materia (o de otras relacionadas con el agua y el desarrollo sostenible) ha notado en más de una ocasión. Así, existen muchas construcciones teóricas que no toman como referencia el tipo de Estado mayoritario en el ámbito territorial e ideológico en el que se sitúa España o los países occidentales: el Estado de Derecho (o el Estado social y democrático de Derecho en la expresión del art. 1 CE). La cuestión es importante y siempre peliaguda cuando se habla de conceptos y expresiones llamados a tener una influencia mundial como éste de SH (y, por cierto, del resto de conceptos mencionados y definidos en este trabajo). No hay fácil solución en este caso, dado que no es el Estado de Derecho, tal y como lo concebimos en nuestros lares, el que mayoritariamente preside los sistemas políticos que a través del mundo son y están, sobre todo en su práctica. Esto es una constatación que quien suscribe el trabajo tiene que hacer notar bien que –al contrario de lo que sucede en tantas aportaciones doctrinales– haciendo constar su propia posición: no creo que pueda hablarse de una real estabilidad política (volviendo a la declaración ministerial de 2000) en sistemas de gobierno basados en poderes personales, en autoritarismo de gobiernos y administraciones, en imposiciones sucesivas de gobiernos militares…Y, sin embargo, aparentemente la SH (las construcciones sobre el agua virtual, huella hídrica etc…) es meta a conseguir por cualquiera de ellos. No, no hay “estabilidad política” en el sentido que, sin duda, se expresó en el Foro mundial del agua de 2000 en sistemas de gobierno que no estén basados en la soberanía del pueblo, en la separación de poderes, en el sometimiento del poder ejecutivo a un poder judicial realmente independiente, en el predominio, frente a todos, de los derechos humanos (o derechos fundamentales, o derechos y libertades públicas)… Habrá otra cosa a la que algunos llamarán “estabilidad política”. Yo no.
49. La declaración ministerial prosigue diciendo que para alcanzar la SH hay que hacer frente a una serie de retos como cubrir las necesidades básicas, asegurar el abastecimiento de alimentos, proteger los ecosistemas, compartir los recursos hídricos (esta capital referencia está dirigida a los países –la gran mayoría– ribereños de grandes ríos internacionales), gestionar los riesgos, evaluar económica, social, ambiental y culturalmente el agua y gobernar el agua con inteligencia. Cada uno de estos retos merece comentarios particulares en la declaración.
50. Probablemente esta introducción sugiere que la SH no puede alcanzarse como consecuencia de la acción bélica tendente a apoderarse de las fuentes de agua del “enemigo”. Es aquello frente a lo que reaccionaba el concepto de “agua virtual”: el comercio de alimentos (que incorporan el agua en su proceso de producción) puede contribuir decididamente al establecimiento de la paz, a la consideración atípica y fuera del tiempo de las “guerras por el agua”, todo ello tal y como se reflejó en el primer apartado de este trabajo.
51. Obviamente la referencia al “desarrollo socioeconómico” puede plantear, según cómo se entienda la funcionalidad de ese desarrollo, la imposibilidad existencial de alcanzar la SH. Plantear, ejemplificativamente, la realización de un parque acuático en un territorio desértico sería imposible y muestra, para algunos, de que habría que realizar esfuerzos (trasvases desde larga distancia, por ejemplo) para poder conseguir la SH, dado que ésta incluye el desarrollo socioeconómico que se conseguiría a través del citado parque acuático. Las definiciones precisan de racionalidad en su comprensión y, sobre todo, en su aplicación.
52. Cómo tenga lugar esta provisión es materia asaz complicada. Los caudales ecológicos y la forma de su obtención (a través de obras hidráulicas, de restricciones en otros usos) entran dentro de unas posibilidades que no deben ser estudiadas aquí.
53. Cfr. la opinión autorizada sobre esta problemática de JIMÉNEZ-CISNEROS (2015), Directora a la sazón de la División de Ciencias del Agua y Secretaria del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. (Luego fue nombrada Directora de la CONAGUA y en la actualidad ha sido designada como embajadora). Cfr. igualmente PHI-VIII (2020), publicación ya aparecida en el final del período del octavo programa del PHI (concluye con la finalización de 2021).
54. Cfr. OECD (2013); cito a través de Peña (2016, p. 12).
55. Cfr. World Bank (2016, 2019). Esta perspectiva no es exclusiva del Banco, sino que aparece en muchos autores como ARMENTA y COLLADO (2019). ZULETA, empleado del Banco Mundial, en una conferencia de 2019 que cito en la bibliografía señala la existencia de distintos proyectos del Banco Mundial en los que la financiación de infraestructuras es el objetivo predominante. Transcribo las denominaciones de tales proyectos según el autor: “Apoyo integral a la mejora de la gestión de los recursos hídricos en Chile (2010-2016)”; “Manejo integrado de la cuenca del Salado” en Argentina; “Manejo integrado del agua urbana a las áreas más urbanizadas en Sao Paulo-Brasil”; “Proyectos de SH en Perú”; “SH en cuencas transfronterizas. Programa de desarrollo integrado del corredor hídrico de los ríos Sava y Drina River en los Balcanes”. (El resalte tipográfico es mío).
56. Vid. consideraciones específicas sobre ello en UN-WATER (2013), pp. 26 y ss.
57. Transcribo el texto, bien explicativo de lo que se resume supra: “En primer lugar, la SH es una meta que procesos como la GIRH…se esfuerzan en alcanzar. Por ello, en la práctica, la GIRH se ha traducido hacia un enfoque en el proceso… mientras que la SH se enfoca fundamentalmente en la meta en sí, sin especificar necesariamente el proceso para alcanzarla. Esto supone, de alguna manera, un reconocimiento a las múltiples formas de implementar procesos para lograr la SH, dependiendo de la problemática específica, la geografía, la climatología, los esquemas institucionales, las leyes y reglamentaciones existentes y otros factores. En otras palabras, la SH es menos prescriptiva en cuanto al proceso que la GIRH. Por último, y esto es un aspecto en el que este informe hace especial hincapié, la SH se enfoca en la gestión del ciclo del agua, es decir, en la gestión integral de la oferta y la demanda; mientras que la GIRH se enfoca en la gestión de recursos (agua y tierra principalmente), lo que en la práctica significa poner el acento en la gestión de la oferta y la demanda hídrica de manera fragmentada. Por todo ello, podemos considerar a la SH como un complemento o una modernización de conceptos y procesos como la GIRH y otros similares” (MUÑOZ y otros, 2020, p. 7).
58. Juzgo de mucho interés esta relación entre conceptos que no es exclusiva del trabajo del BID. Así, para otros autores [LAUTZE (2012) y VAN BEEK Y ARRIENS (2014)] habría una práctica equivalencia entre los conceptos de SH y GIHR.
59. Cfr. la conferencia inaugural de la perspectiva de nexo, de tanto impacto, (BONN 2011), y en ese camino BELLFIELD (2015). Igual también con ideas parcialmente anticipadoras TARLOCK y WOUTERS (2009, pp. 55 y 57). Ese planteamiento está presente en EMBID IRUJO y MARTÍN (2017). Fijándose sobre todo en la seguridad alimentaria vid. WILLAARTS, GARRIDO Y LLAMAS (2014). También UN-Water (2013, p. 14) y WEF (2011, in totum).
60. Obviamente en países del primer mundo, como España, habría que mantener, cómo no, la obligación de suministro de agua con la característica de “potable” en los consumos humanos. Pero a un concepto general, válido para países de muy distintas características, no perjudica la mención en abstracto al agua de “calidad aceptable”.
61. Esta referencia a lo institucional no es usual en la mayor parte de las definiciones, aunque la considero imprescindible. Aparece, por ejemplo, en la construcción que hace MASON (2013, p. 184) y que la realiza a partir de los “indicadores” con los que medir la SH y que es el verdadero objetivo de su trabajo. Así, su concepto “operativo” de SH indica que alcanzarla requiere suficiencia del recurso hídrico, capacidad de acceder y utilizarlo, resiliencia a los riesgos del agua, salvaguarda de las necesidades ambientales y de los servicios ecosistémicos e instituciones capaces de juzgar entre demandas que compiten entre ellas”. (En original inglés, la traducción es mía así como el resalte tipográfico). Vuelvo posteriormente (IV) al tema de los indicadores que considero muy importante.
62. Cfr. COOK C. y BAKKER K. (2013, p. 55).
63. Vicepresidente del Banco Mundial, fundador y primer presidente de GWP, entre otros muchos cargos y funciones ejercidas por una persona de evidente influencia en lo que fue su época activa.
64. Cfr. COSGROVE (s.f.) in totum. También TARLOCK y WOUTERS (2009, p. 53) que llaman la atención de la vinculación entre el concepto de seguridad global con la prevención de la guerra y el terrorismo y todo ello dentro de las características de estrés hídrico de muchos países. Igualmente KYUGMEE, K. y SWAIN, A. (2017). Muy útil OSWALD SPRING (2011, p. 320). En la misma línea DELGADO (2005) que tras unos presupuestos generales centra su investigación en las pugnas por el agua entre México y Estados Unidos.
65. Entre tantas referencias sobre la materia viene bien recordar el valioso libro relativo a la historia bajo –medieval española–, de HIDALGO (2019) donde se estudian multitud de asuntos bélicos relacionados con el agua en aquella época: el cruce de ríos, el papel de los puentes, las inundaciones, las talas de los árboles del regadío (frutales) para animar a la rendición de una ciudad. También he mencionado en un trabajo específico sobre inundaciones el papel que en el desenlace de la batalla del Ebro (1938) de la Guerra Civil jugaron las inundaciones forzadas provocadas desde embalses gestionados por el bando nacional a los efectos de destruir las pasarelas que habían posibilitado el paso del río por las tropas republicanas en el comienzo de la batalla; cfr. EMBID IRUJO (2018, pp. 74 y 75) donde cito bibliografía específica sobre este curioso hecho de nuestra trágica historia, bastante olvidado.
66. Una curiosa página web (www.worldwater.org/conflicto/map) enumera los conflictos armados en los que el agua ha sido su motivo o ha resultado afectada por ellos. Se enumeran en la fecha de mi consulta a la página (1-6-2021) nada menos que 926 (comenzando por uno, probablemente mítico, del año 3000 antes de Cristo), de los que más de 700 han tenido lugar en el s. XXI. En la actualidad es de advertir como susceptible de iniciar un conflicto armado la construcción por Etiopía y sobre las aguas del Nilo de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, ahora ya en trance de llenado y que Egipto considera casus belli de no seguirse sus indicaciones sobre un llenado lentísimo (la propuesta es de 19 años, a lo que se niega Etiopía que ha colocado un nombre más que simbólico a una presa construida fundamentalmente con capital y ayuda técnica china e italiana). Sin duda para Etiopía esa presa conduce a asegurar su SH mientras que para Egipto sucede justamente lo contrario: es esa presa la que amenaza su SH. No puede despreciarse inicialmente ninguna derivación posible del problema cuya gravedad va a ir incrementándose gradualmente con el mero transcurso del tiempo.
67. Otra página web es ilustrativa sobre el amplio número de tratados suscritos. Vid así: www.transboundarywaters.science.oregonstate.edu. Sobre el tema vid. diversos trabajos del profesor de la Universidad de Oregón A. WOLF (1995, 2002 y 2017).
68. La mayor parte de los tratados versan sobre la utilización conjunta de las aguas superficiales, pero también hay algunos ejemplos (muy pocos) sobre utilización conjunta de aguas subterráneas lo que es un avance indudable y debe resaltarse. El ejemplo más representativo hasta ahora sería el del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní de 2010, entre Argentina, Brasil, Paraguay e Uruguay que ya ha entrado en vigor al haber concluido las ratificaciones internas necesarias. Sobre el tema EMBID IRUJO (2013). Hay que reconocer que hasta el momento no pueden ofrecerse datos concretos sobre actuaciones sustantivas, de cierta importancia, realizadas basándose en tal Acuerdo.
69. Me parece de mucho interés el documentado trabajo de NETT y RÜTTINGER (2016) que cuenta, además, con una ayuda específica del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. En el trabajo, de más que recomendable lectura, se examinan conflictos armados protagonizados por grupos terroristas en Siria, Afganistán, Guatemala, Nigeria y Chad, con un papel que se resalta siempre del cambio climático en ellos. También de mucho interés BRISMAN y otros (2018). Con anterioridad ya he mencionado cómo TARLOCK y WOUTERS (2009, p. 53) aun con referencia a los Estados, principalmente, también señalaban el papel de los grupos terroristas en los conflictos por el agua o a causa del agua.
70. Cfr. la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas y en su desarrollo el RD 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.
71. En todo caso no debe olvidarse que la conquista por Israel durante la guerra de los seis días (1967) de los Altos del Golan, en Siria, significaba, además de la toma de un lugar de valor estratégico innegable, la aprehensión también de las fuentes del río Jordán sobre las que en ningún momento se ha planteado por Israel la posibilidad de su devolución a Siria. Bien es verdad que también desde esa altura estratégica se puede plantear una acción agresiva contra el territorio israelí, como sucedía con frecuencia antes de su conquista en la primavera de 1967. Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Israel sobre esa zona, lo que parece decisivo para consagrar definitivamente esa situación, aun cuando, es obvio, Siria no está de acuerdo con ello.
72. Ya con anterioridad los acuerdos de Oslo habían conocido un “Protocolo relativo a la cooperación israelo-palestina en los programas económicos y de desarrollo”. A esos efectos se convenía en establecer un Comité Permanente Israelo-Palestino de Cooperación que económica que se debía centrar en varias cosas y la primera de todas ellas era ésta: “Cooperación en la esfera del agua, incluido un programa de aprovechamiento del agua preparado por expertos de las dos partes en el que también se especificarán las modalidades de cooperación en la gestión de los recursos hídricos en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza y que comprenderá propuestas de una y otra parte de estudios y planes sobre derechos de agua y sobre la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes durante el período provisional y después de éste”. Cfr. A/48/486. S/26560, de 11 de octubre de 1993.
73. Cfr. BUZAN y otros (1998), BRAUCH y otros (2009) que llaman la atención de cómo se incluyen de forma natural las dimensiones económicas, sociales y ambientales en la SH. Igual COSGROVE (s.f.).
74. Ya he mencionado anteriormente el papel básico de las aportaciones de BECK (1998) sobre este concepto. Entre nosotros, sobre el principio de precaución EMBID TELLO (2010). Remito a las consideraciones que en III he hecho de la aportación al concepto de SH de la OCDE basada en los riesgos.
75. Cfr. WWAP (2012), trabajo con título significativo: Gestionar el agua bajo incertidumbre y riesgo. A partir del capítulo octavo de este valioso informe comienza la perspectiva específica de riesgo y el repaso desde los distintos títulos de los capítulos permite comprender claramente cómo la SH debe entenderse hoy en esa perspectiva. Obsérvense, así, las menciones de las distintas divisiones temáticas del informe: Trabajando bajo incertidumbre gestión de riesgos, claves para comprender la incertidumbre y el riesgo asociado, el agua sin valor conduce a un futuro incierto, transformar las instituciones de gestión del agua para hacer frente al cambio, inversiones y financiamiento en el agua para un futuro más sostenible, respuestas al riesgo y a la incertidumbre desde una perspectiva de gestión del agua, respuestas al riesgo y a la incertidumbre desde fuera de la política del agua (con distintas referencias al cambio climático, a la reducción de la pobreza, al crecimiento verde económico…).
76. Cfr. WEF (2021). El informe señala como riesgos de este año a los fracasos sobre la acción climática colocándolos en el segundo puesto de los riesgos por probabilidad, tras los fenómenos climáticos extremos. Y dentro del top ten de los riesgos por impacto aparecen en primer lugar, parece obvio decirlo en la actual situación, las enfermedades infecciosas y tras ellas, inmediatamente otra vez, están los fracasos de la acción climática. Obviamente todos los informes del IPCC deben tenerse en cuenta a estos efectos. En el anexo de documentación se citan los más relevantes en razón a su impacto sobre la gestión del agua.
77. Sobre el proyecto de Ley, señalando el papel de la SH en el mismo vid. EMBID IRUJO (2021).
78. Obsérvese la reflexión sobre el papel de la SH para México en las palabras de J. DOMÍNGUEZ (2019, p. 17): “¿Qué utilidad tiene el concepto de SH en la región latinoamericana, y en especial en México? Siendo una región con alta disponibilidad de agua per cápita [6 mil metros cúbicos por persona según datos de la FAO (2015)], pero distribuida geográfica y socialmente de forma desigual e inequitativa; siendo, además, una región productora de alimentos tiene una alta dependencia del agua para su desarrollo; esta agua se exporta (agua virtual) sin que todos los países la consideren en su contabilidad ambiental. La principal utilidad del concepto de SH radica en la introducción del enfoque de análisis de riesgos, lo que permite identificar los que son aceptables para una sociedad, adoptados en primera instancia por los gobiernos; pero que pasan por un filtro social con valores democráticos que permean las decisiones en torno al uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua, que requieren del desarrollo de capacidades sociales también. Otro factor al que se da gran relevancia en la región es la reserva de agua para los ecosistemas, que se incluiría también dentro del concepto de SH, como clave para el mantenimiento de un entorno adecuado y la consiguiente recarga de acuíferos”. También sobre el tema en México vid. MARTÍNEZ-AUSTRIA y otros (2017).
79. Se trata de tener recursos hídricos, pero para ello hay que disponer de buenos datos, llevar a cabo una labor de eficaz colaboración entre distintas agencias públicas etc…Cfr. UN Water (2013), pp. 24 y ss.
80. La observación de la práctica muestra la importancia de las decisiones de financiación de obras hidráulicas de los grandes Bancos internacionales que normalmente se justifican en la necesidad de alcanzar o mejorar la SH. En esa dirección, la problemática de los indicadores que se está mencionando en el texto es muy importante. Sobre la cuestión en general, vid. GLOBAL WATER PARTNERSHIP (2014).
81. Las citas serían muy numerosas aunque más abarcables que sobre el mismo concepto de SH. Como referencias generales creo que deben tenerse en cuenta los trabajos sobre el Índice de pobreza hídrica (WPI en inglés) de MOLLE y MOLLINGA (2003) así como las críticas sobre el mismo de SULLIVAN y otros (2003). También LAUTZE y MANTHRITHILAKE (2012). Un trabajo que me parece fundamental como reflexión general sobre estos indicadores es el de MASON (2013) sobre el que luego se profundiza.
82. Sobre el tema LAUTZE y MANTHRITHILAKE (2012), pp. 21 y ss.
83. “Improved water source”, es la expresión ya clásica en inglés de lo que se dice en el texto. Una fuente de agua potable mejorada es una fuente que por el tipo de construcción protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior, en particular de la materia fecal. Esta terminología procede de la OMS.
84. Se usa este indicador para el caso asiático porque en estos países el agua se utiliza, sobre todo, para esa finalidad.
85. Cfr. LAUTZE y MANTHRITHILAKE, (2012) pp. 26 y ss.
86. Este autor va a llevar a cabo consideraciones específicas en relación a cinco indicadores con los que, usualmente, se trabaja en la literatura y en la práctica: disponibilidad de aguas, necesidades humanas de agua, riesgos hídricos, sostenibilidad ambiental y capacidad institucional.
87. Por ejemplo, el desconocimiento sobre el estado real de las aguas subterráneas cuando se trata de medir los recursos hídricos de que dispone un país. Debe tenerse en cuenta que en su mayor parte los indicadores están construidos para países en estado de subdesarrollo caracterizados, además y por ello, por sus deficiencias técnicas y de conocimiento de sus recursos hídricos. Cfr. MASON (2013, p. 190).
88. Uno de los indicadores más usuales, la cantidad de agua per cápita existente, es objeto de muchas críticas puesto que el mismo no permite discernir sobre la capacidad de acceso a la misma y sus condiciones de calidad. ALLAN (2013, p. 326) destaca, así, que las condiciones económicas concretas de un país son más importantes que la cantidad de recurso hídrico por persona existente. Sobre eso vuelvo en el apartado VII.
89. El PIB concreto en relación a la población, me parece un indicador potentísimo. Para la SH y también para muchas otras cosas. Sobre todo ello vuelvo en el apartado VII.
90. ¿Cómo valorar en cifras exactas la modernidad y adecuación de una Ley de Aguas? ¿Qué decir del estado de la Administración hídrica? ¿Cómo traducir a cifras el reflejo de la realidad, o no, de un Registro de Aguas? ¿Cómo juzgar de la existencia, contenido y efectividad de la planificación hidrológica? ¿Y qué decir de la posición relativa de todos estos factores?
91. Sin olvidar el papel también muy importante que tiene una política de precios (del agua, pero no sólo, también de la electricidad y piénsese en relación a ello a la captación de las aguas subterráneas), cosa que trataré en el apartado final, reflexivo, de este trabajo.
92. Cfr. TARLOCK y WOUTERS, 2009, p. 57. Ponen el ejemplo concreto del valor de los acuerdos para las cuencas compartidas y destacan también el papel de la gobernanza (p. 60).
93. Vid. las muy amplias referencias a estas cuestiones en MUÑOZ (coord.) (2020, pp. 114 y ss.). Me ocupé dentro de este libro de autor colectivo, de resaltar este papel institucional ofreciendo una tipología de lo que debería entenderse por tal.
94. Todas estas características, y algunas más, son objeto de estudio riguroso en MUÑOZ (coord.), pp. 114 y ss. Allí se resalta su importancia afirmándose que los atentados a la SH no solo provienen del uso incorrecto de la naturaleza sino de “la implementación inconveniente o incorrecta de instrumentos o dispositivos legales” (p. 122). Se presta singular atención a la necesaria relación de la gestión del agua con la ordenación del territorio (o el ordenamiento territorial, como suele expresarse en la mayor parte de los países de LAC) lo que excede, obviamente, las posibilidades de este trabajo.
95. Como regla general sobre ello y también sobre las siguientes características que se nombran en el texto me remito a EMBID IRUJO (2019, in totum). Y esa contemporaneidad lleva consigo que esas normas ya traten cuestiones de planificación, cambio climático, medio ambiente…cosa que muy difícilmente hacen leyes anteriores. Obviamente nunca deberá olvidarse, sobre todo en relación a muchos países de LAC, el papel de la “informalidad” que resumidamente quiere decir que existen leyes, normas, sí, pero que su aplicación es, cuando existe, relativa, informal, no enteramente exacta en relación a su contenido.
96. Por ello una planificación hidrológica aprobada solamente por el Ministerio (Departamento) del que depende el agua no cumple la condición indicada. Difícilmente esa planificación conseguirá integrar (coordinarse) con las actividades sectoriales de los Ministerios (Departamentos) de los que dependa la agricultura o la energía. La intervención aprobatoria (impulsora, coordinadora) del Consejo de Ministros (o denominación semejante) parece imprescindible para esa finalidad.
97. Recuerdo ahora cómo ese ámbito territorial de cuenca hidrográfica se incorporaba a la definición de SH del PHI. No creo que deba aplicarse un entendimiento estricto de este ideal de gestión territorial del agua, pero sí la mayor aproximación posible al mismo. Huir, en todo caso, de las tradicionales divisiones administrativas basadas en límites puramente artificiales y de base política: provincia, región, comarca etc…
98. Sobre la coordinación administrativa desde esta perspectiva de nexo cfr. EMBID y MARTÍN (2018).
99. Probablemente ésta sea una de las características más débiles en los países en estado de subdesarrollo. Y, a la vez, más necesaria para poder emprender una política hídrica basada en realidades.
100. No se puede olvidar esta nota –aunque normalmente en el ámbito de la SH la mayor parte de los planteamientos son nacionales– porque el carácter transfronterizo o internacional es característica de la mayor parte de las cuencas hidrográficas del mundo. Sobre la cuestión en general vid. HASSAN y otros (2003), un análisis de las relaciones hispano-portuguesas en SERENO ROSADO (2011) y un estudio de un significativo Acuerdo internacional sobre aguas subterráneas, el del Acuífero Guaraní (2010), en EMBID IRUJO (2013). En general y como resumen, puede sintetizarse que en este ámbito el camino a recorrer para una “adecuada” gestión de estas aguas, es todavía muy largo.
101. En la literatura especializada esta vinculación entre cambio climático y SH ya ha sido considerada con anterioridad. Debe recordarse, así, el expresivo título del trabajo de CONWAY (2013): “Water Security in a Changing Climate”. Lo mismo está presente en UN-Water (2013, p. 16), CATHALAC (2015) y más recientemente en BISWAS y TORTAJADA (2016) con referencias continuas en el libro que editan a la situación en India. Pueden verse entre nosotros consideraciones generales en EMBID IRUJO (2018 y 2021 p. 21 entre otras). Los distintos informes del IPCC –vid. Apéndice documental– deben contemplarse también desde esta perspectiva de relación entre cambio climático y SH.
102. Remito a las definiciones del concepto de SH y sus evoluciones que estudio en el apartado II. Considero natural que no se insertara el cambio climático entonces al lado de la SH dado el todavía estado incipiente que lo relativo al cambio climático y su trascendencia, tenía en ese momento.
103. Recuerdo el texto del art. 40.1 TRLA: “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta Ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.
104. Dado el contenido más complejo de la SH como demuestran los conceptos estudiados en el apartado II y su mismo reflejo en el art. 19.1 de la Ley 7/2021.
105. Remito a las diversas consideraciones de mi trabajo sobre, precisamente, “legislar sobre cambio climático” (2021 in totum, y especialmente sobre el tema señalado, p. 22).
106. Porque no se puede identificar meramente la SH con la reducción de la incertidumbre. Ese es un planteamiento existente, pero parcial. Esa reducción de incertidumbres ha solido ser interpretada en el derecho hídrico hasta este momento existente como algo puramente vinculado a la satisfacción de necesidades de las personas o de sus actividades económicas (la satisfacción de las “demandas de agua”). Un ejemplo de este planteamiento tradicional lo constituye la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta Ley ordena un trasvase (curioso que no llegue a los 20 hm3 por una centésima, aun cuando ello tiene una explicación, obviamente,) para acabar con la “incertidumbre”. Vid. lo que se dice en el preámbulo de la Ley sobre su justificación, porque reafirma esto que llamo planteamiento “tradicional” de la incertidumbre: “Las transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca previstas en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se configuran en dicha norma como un importante instrumento vertebrador del territorio y la solución última y más comprometida para evitar que zonas con déficits estructurales de recursos hídricos se van estranguladas y amenazado su desarrollo socioeconómico y su interés ambiental por la incertidumbre del suministro de agua, y garantizando que las cuencas cedentes no vean hipotecado el suyo como consecuencia del mismo”. Y más adelante y en la misma dirección se añade: “Considerando este marco normativo, existen poderosos motivos de interés general que hacen precisa la autorización de una transferencia de hasta 19,99 hm3 de aguas superficiales desde la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La aportación de 19,99 hm3 contribuye a asegurar el abastecimiento de los pueblos del Condado de Huelva en la comarca de Doñana, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel cuenta con escasa garantía o se suministran desde el acuífero Masub Almonte-Marismas”. (Los resaltes tipográficos son míos).
107. Sobre ello la letra a) del apartado 4 del art. 19. Se encarga a la planificación y gestión hidrológica que se anticipen “a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los ecosistemas, y desarrollando medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. El análisis previsto en este apartado tomará en especial consideración los fenómenos climáticos extremos, desde la probabilidad de que se produzcan, su intensidad e impacto”. (El resalte tipográfico es mío).
108. Es muy curioso observar que en un texto interno ministerial, pero no secreto, titulado “Documento de bases de la estrategia del agua para la transición ecológica”, aparece como subtítulo la siguiente frase: “Lograr la seguridad hídrica para las personas y el planeta, salvaguardando el interés general”. Está claro, por si hacían falta más pruebas, que el concepto de seguridad hídrica va a ser profusamente utilizado en el futuro, lo que es lógico dada su recogida en el art. 19 de la Ley 7/2007.
109. Remito, necesariamente, a las consideraciones sobre esta peculiaridad de la Ley 7/2021 de remitir a múltiples instrumentos de desarrollo reglamentario (naturaleza normativa) en unos casos, o no normativo, en otros. Va a ser, así, una Ley de desarrollo permanente y, desde luego, imprevisible en su contenido, pues el mismo dependerá del que se otorgue a los variados instrumentos a los que la Ley 7/2021 llama a aparecer, con una remisión casi en blanco. Lo que hoy conocemos como contenido de la Ley 7/2021, es posible que sea matizado (y hasta fuertemente) dentro de unos años, en función de lo que indiquen esos desarrollos. Cfr. EMBID IRUJO (2021, pp. 20 y ss.). Todo ello, además, sin desconocer el papel que los Tribunales pueden jugar, como ya ha sucedido en otros países europeos (Holanda, Alemania), obligando a variar el límite de las emisiones de gases de efecto invernadero o la proyección temporal de tales previsiones. En España alguna organización ecologista ha acudido a los tribunales con las mismas pretensiones en relación al nivel de emisiones permitido, que la recurrente considera alto (según informaciones de medios de comunicación).
110. ¿Los Planes hidrológicos correspondientes a las cuencas de gestión del Estado o también los de las cuencas de gestión autonómica? No se olvide que la Estrategia que cito la aprueba el Consejo de Ministros con un procedimiento previo que ahora es desconocido. Apunto que podemos estar –quién lo sabe– ante un nuevo tema de fricción competencial pues la posición de las CCAA no está en principio asegurada (ni prevista) en la formación de tal Estrategia.
111. En teoría siempre cabría una revisión “anticipada” de los Planes del Tercer Ciclo para adaptarlos a la Estrategia. Esto es en teoría; tengo la convicción de que muy difícilmente se dará esa realidad. Obsérvese el precepto de los Borradores de los Planes Hidrológicos de Cuenca que se transcribe en el texto y que sitúa cualesquiera efectos de lo que indica en la revisión de los Planes del Tercer Ciclo, o sea para los del Cuarto Ciclo. Todo ello a través de un estudio (un Plan de adaptación) que cobraría efectos jurídicos plenos con los Planes del cuarto ciclo.
112. Cito por el texto de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Hay pequeñísimas variaciones terminológicas, no decisivas, en otros textos de Planes Hidrológicos.
113. Por el transcurso de los seis meses para formulación de alegaciones que han comenzado a finales de junio de 2021 y el tiempo que, lógicamente, deberá transcurrir para su valoración, pedir y obtener dictamen del Consejo de Estado etc… Todo ello si no tienen lugar, como de repente, retrasos como los que se dieron para aprobar los Planes Hidrológicos del Primer Ciclo (que debían haber sido aprobados en torno a 2009-2010 y se retrasaron hasta 2013-2014).
114. Vid., por ejemplo, la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Pero, en realidad, lo que se contiene en el proyecto de Plan es una previsión de la existencia de recursos hídricos en relación al año 2039 (escenario de reducción del 5% de los recursos) y al año 2100 (escenario de reducción del 20%), pero sin efecto directo sobre el propio Plan. Todo ello con independencia del proceso de estimación de estos recursos hídricos (basado en el informe del CEDEX de 2017, que puede consultarse en la web con actualización en 2020) y de medidas que, en su momento, habrán de adoptarse (cfr. pp. 32-40 y 302-303). Igual sucede en otras Memorias de proyectos de Planes Hidrológicos. Curiosamente la Memoria del Júcar toma conciencia de la llegada de la seguridad hídrica al derecho español e indica que “han de pasar al primer plano conceptos como el de seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas. El desarrollo de este concepto busca asegurar la estabilidad económica de la sociedad teniendo en cuenta los cambios climáticos y la contaminación ambiental producida por los seres humanos que afectan directamente al agua” (pp. 2 y 3).
115. Vuelvo a recordar el subtítulo del Documento de bases de la estrategia del agua para la transición ecológica: Lograr la seguridad hídrica para las personas y el planeta, salvaguardando el interés general.
116. Ya he mencionado en el apartado II como mucha bibliografía sobre la SH se construye pensando, precisamente, en la situación de Latinoamérica. Así, conectando con referencias anteriores, creo que hay que referirse, ejemplificativamente a CATHALAC (2015), PEÑA (2016), MARTÍNEZ-AUSTRIA (2017), DOMÍNGUEZ SERRANO (2019), MUÑOZ y otros (2020). Ello justifica que se contengan algunas líneas de pensamiento y de conclusiones pensando en esa realidad latinoamericana.
117. MUÑOZ y otros, p. 9, llaman la atención de esa abundancia de recursos hídricos, lo que no quiere decir que se haya alcanzado una situación de seguridad hídrica.
118. Y en este punto debe aparecer otra vez la mención al “precio asequible” que ya he considerado en el apartado II del trabajo como vinculado a la definición de SH y en el contexto del “derecho al agua” que de forma tan primeriza e imperfecta dibuja el art. 111 bis TRLA. Una cosa es asegurar el derecho al agua para aquellos que no tienen medios económicos, y otro que no se considere el precio del agua dentro de los inputs de los productos, singularmente de los alimentos, o que sea una cantidad despreciable. Lo mismo que tampoco se tengan en cuenta las externalidades ambientales que lleva consigo producir bienes, alimentos singularmente. Las tendencias a la gratuidad, o casi, en el suministro de agua y en el saneamiento básico, inducen al sobreconsumo y, por tanto, van en contra de la SH. Y hay que reconocer –observando– que esas tendencias más que a la gratuidad, a la subvención permanente del precio del agua, cobran cada vez más fuerza y realidad entre nosotros.
119. Eso lleva consigo, para esos países tercermundistas, una adecuada consideración de las subvenciones o apoyos económicos no solo al agua, sino también a la energía, pues está más que demostrado que precios baratos de la energía conducen a la sobreexplotación de los acuíferos. Y así sucesivamente.
120. Traduzco la frase: “La pobreza determina la pobreza hídrica: pero la pobreza hídrica no es causante de la pobreza. La gran verdad que hemos descubierto es ésta: la dotación hídrica de un país es menos relevante para su seguridad hídrica que la fortaleza de su economía. Lo que cuenta no es tener agua; el factor crucial es cómo usa una economía el agua”.