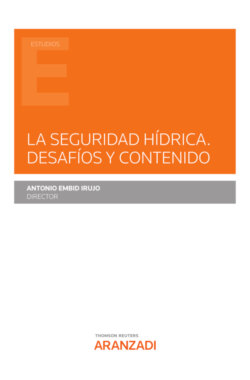Читать книгу La Seguridad Hídrica. Desafíos y contenido - Antonio Embid Irujo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. El origen del concepto de seguridad hídrica. Descripción de su contenido general
ОглавлениеCon independencia de algunos antecedentes31, el origen “moderno” del concepto de SH se encuentra en el II Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en el año 2000 y en el que la SH fue tema central32. El Foro se cerró (como es habitual en estos eventos) con una declaración ministerial33 sobre la SH en la que se contiene esta definición del concepto:
“There is, of course, a huge diversity or needs and situations around the globe, but together we34 have one common goal: to provide water security in the 21 st Century (en negrilla en el original)35. This means ensuring that freshwater, coastal and related ecosystems are protected and improved; that sustainable development and political stability are promoted, that every person has access to enough safe water at an affordable cost to lead a healthy and productive life and that the vulnerable are protected from the risks of water-related hazards”36. (El resalte tipográfico en cursiva es mío).
Resalta de esa definición –la primera “oficial”37 que se hace del concepto y que, como veremos, sigue influyendo sobre todas posteriores las “oficiales” (y no oficiales38)– un contenido muy plural de la SH con los siguientes componentes:
a) La protección y mejora del agua y de los ecosistemas relacionados con ella como punto primordial y de preferencia. Es decir, una consideración puramente “objetiva” del recurso natural.
b) El acceso de cada persona al agua, agua que debe ser potable, suficiente y obtenible a un costo (precio) asequible. Se introduce así una perspectiva “subjetiva” que luego, en la evolución de las cosas, cobrará virtualidad de “derecho”, como “derecho humano al agua”, o “derecho humano al agua y al saneamiento básico” en algunas resoluciones de Naciones Unidas39 bien que su valor jurídico sea ciertamente escaso40.
c) Agua que debe permitir una vida y actividad “productiva”. Con lo que la SH conecta con las actividades agrícola, industrial, recreativa etc. ... que se emprenden con agua. Consideración otra vez “objetiva”, relativa a concretos usos del agua caracterizados por la “productividad” frente al simple –y esencial– consumo humano del componente anterior.
d) La protección de la población vulnerable frente a los riesgos relacionados con el agua. Una consideración “subjetiva” pero genérica, no individual, y relacionada claramente con acontecimientos de la naturaleza (inundaciones y sequías que son fenómenos hidrológicos extremos, como normalmente se denominan).
e) Y una expresa finalidad, una suerte de exposición de breves y fundamentales “objetivos de índole política o cuasi política” a conseguir con el desarrollo y aplicación del concepto como son, nada menos, la promoción del desarrollo sostenible y la estabilidad política.
Obviamente este concepto con tal pluralidad de componentes que apuntan, además, en variadas direcciones, tiene que ser acompañado de algunas imprescindibles referencias para comprenderlo plenamente41. Así:
a) Las menciones al agua potable y suficiente y a costo (precio) asequible42 precisan de la llamada a las definiciones técnicas de tales conceptos, definiciones localizables fácilmente en distintas fuentes normativas empezando, en el caso europeo, por diversos textos de la UE43 y, obviamente, por la normativa española44.
b) Por su parte, la referencia al “agua para las actividades productivas” conecta con los diversos usos “económicos” del agua que, en el caso español, aparecen cuando se repasa la jerarquía de usos del art. 60.3 TRLA45.
c) Los riesgos relacionados con el agua conducen a la mención de las sequías y de las inundaciones como fenómenos hidrológicos extremos y, otra vez, a las definiciones de las normas que en cada momento (estamos ante realidades y conceptos evolutivos, cambiantes aun con respeto a su percepción básica) se refieren a ellos46.
d) El desarrollo sostenible goza de historia más que decenal y es fácilmente describible a través de ella.
e) Finalmente la exigencia de estabilidad política plantea las mayores dificultades de la sucesión de contenidos indicada pues conduce a preguntarse qué se debe entender por tal, cuestión más complicada de lo que inicialmente pudiera parecer47. Ello obliga a notar la ausencia de referencias a un sistema democrático, lo que no creo que deba interpretarse como el posible desarrollo autónomo de la SH en Estados que no respondan a los parámetros del Estado de Derecho, con indiferencia en relación a los sistemas políticos tan variados que se dan en el orbe48.
Podríamos resumir gráficamente la declaración ministerial del Foro del Agua de 2000 diciendo que prima en ella el aspecto “personal” o “subjetivo” (el acceso de cada persona al agua y la protección de la población vulnerable frente a los riesgos) si bien no son olvidados los aspectos objetivos y, sobre todo, la naturaleza, los “ecosistemas relacionados con el agua”, mencionándose expresamente la voluntad de su “protección y mejora”49.
Y siguiendo el examen del contenido con menciones de organizaciones internacionales (es el ámbito en el que se ha desarrollado una buena parte de la reflexión vinculada a la SH) es necesario referirse a la primera de todas ellas, la ONU, quien, con algo más de simplicidad (que no simpleza) que la declaración ministerial del Foro del Agua de 2000, expresa su concepto de SH:
“La SH se define como la capacidad de una población para salvaguardar un acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sostener los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para asegurar la protección contra enfermedades y desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política” (UN-Water 2013).
Puede observarse en ella, en comparación con la definición de la declaración ministerial del Foro del Agua de 2000, la sustitución de la mención al agua potable y suficiente por la de “agua de calidad aceptable” (que no es lo mismo, obviamente), la supresión de la referencia al precio asequible (concepto económico con una tremenda carga para que, en la práctica, pueda hablarse de acceso al agua y es claro que sin referencia a precios, como advertiré en el apartado final, la SH queda, como concepto, francamente afectada), la introducción de la “paz”50 al lado de la estabilidad política, la inserción del concepto de desarrollo socioeconómico, menos expresivo y comprensivo que el de desarrollo sostenible51, y la permanencia en la idea de “preservación” (antes era “protección”, aun cuando creo que los dos conceptos son equivalentes) de los ecosistemas.
También con origen en Naciones Unidas puede citarse al PHI que, como ya dije en el apartado I, se dedica en su octava fase (2014-2021) a la SH con una definición más simple que la anterior de la que desaparece la mención a la paz y a la estabilidad política pero en la que se inserta, cosa curiosa, la llamada a las cuencas hidrográficas como criterio territorial para la gestión del agua, lo que es una profundización en la línea “institucional” de otras aportaciones que debe valorarse positivamente. Así, para el PHI, SH es:
“La capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permite sustentar tanto la salud humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua –inundaciones, derrumbes, subsidencia de suelos y sequías–” (PHI 2012, p. 5).
Definición en la que resalta la combinación entre la consideración “personal” y “subjetiva” de la SH pero también que ella sirve para la provisión de agua para la naturaleza52 (para la “salud” del “ecosistema”)53.
Igualmente aporta una consideración sobre la SH la OCDE (u OECD en el acrónimo usual en idioma inglés). La singularidad de lo que indica esta organización se encuentra en el análisis de riesgos (usando un concepto amplísimo de riesgo, como se verá) perspectiva desde la que se señala que la SH consiste en “mantener en niveles aceptables cuatro riesgos asociados al agua: el riesgo de escasez, como falta de suficiente agua (en el corto y largo plazo) para los usos beneficiosos de todos los usuarios; el riesgo de inadecuada calidad para un propósito o uso determinado; el riesgo de los excesos (incluidas las crecidas), entendidas como el rebalse de los límites normales de un sistema hidráulico (natural o construido) o la acumulación destructiva de agua en áreas que no están normalmente sumergidas, y el riesgo de deteriorar la resiliencia de los sistemas de agua dulce, por exceder la capacidad de asimilación de las fuentes de agua superficiales o subterráneas y sus interacciones, con la eventual superación de los umbrales aceptables, causando daños irreversibles en las funciones hidráulicas y biológicas del sistema”54.
Orientación de la OCDE basada en riesgos que pueden resumirse en estos cuatro: riesgo de escasez, riesgo de calidad, riesgo del exceso y riesgo de recuperación de los sistemas de agua dulce.
Siguiendo en este plano “internacional” aunque ahora desde la óptica de organizaciones privadas como son algunos Bancos Internacionales (privadas, pero de relevante interés público), creo que es de interés notar la mención a la construcción de infraestructuras como elemento imprescindible para conseguir la SH, perspectiva que se encuentra en diversos documentos del Banco Mundial55 lo que conduce, por pura razón lógica, a la necesidad de estudiar las interrelaciones entre la acción del sector público y del privado, pues ambos afrontan la construcción de estas infraestructuras56.
En una publicación auspiciada por otro gran Banco internacional (aunque limitado en su actuación a LAC), el BID, se reproduce la definición de ONU 2013 (cfr. MUÑOZ y otros, 2020, p. 7) y se plantea una distinción interesante –visto el primer apartado de este trabajo y la sucesión encadenada de conceptos que he resaltado allí– entre el concepto de SH y el previo, más temprano en su aparición, de GIRH.
En esta distinción entre conceptos se aprecian por la citada publicación distintas razones. Así, se conceptúa a la SH como un “resultado”, mientras que la GIHR dibujaría, fundamentalmente, un proceso. Además se incide en que la SH atiende primordialmente al ciclo del agua y a alcanzar las metas necesarias en cuanto a abastecimiento y depuración y saneamiento de las aguas residuales urbanas, mientras que la GIHR se enfoca hacia la gestión del conjunto de los recursos hídricos sin esa orientación concreta57. No hay que olvidar, como explicación plausible de esta distinción entre SH y GIHR en la publicación citada, que la misma tiene un objetivo territorial centrado en los problemas de LAC y que allí son las lacras y déficits en el ciclo urbano del agua los que resaltan sobremanera. Y se han tratado de remediar a través de la actuación vinculada a los Objetivos del Milenio (2005-2015), primero, y ahora por medio de las diversas acciones derivadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la meta en el año 203058.
Esta vinculación entre conceptos también tiene lugar en la relación entre SH y Nexo. Ya he señalado con anterioridad cómo la SH (y la alimentaria y la energética) es una componente a la que casi insensiblemente se llega desde la perspectiva de nexo y por tanto existen muchos autores que parten de ello expresamente59.
En fin, a pesar de las muchas razones en las que se apoyan las evoluciones del concepto de SH en las organizaciones internacionales, en las organizaciones privadas y en muchos autores, mi opinión es que la definición realizada por la declaración ministerial del Foro del Agua de La Haya de 2000 sigue siendo la más apropiada para alcanzar las virtualidades que son de esperar del concepto, sin más matizaciones que:
a) La sustitución en ella de la referencia al “agua potable” por la de “agua de calidad aceptable” (que ya se aprecia en la definición de ONU de 2013) que me parece más adecuada a la realidad de las cosas, para no caer en un voluntarismo incapaz de traducirse en auténticas realizaciones prácticas60.
b) La consideración de la “paz” como finalidad decisiva a perseguir por la SH, al lado de la estabilidad política.
c) A esa definición, así levemente modificada, convendría añadirle una precisión o nueva matización tendente a resaltar lo importante de la acción institucional, operable normalmente a través del derecho organizativo y planificador, para conseguir los objetivos propios de la SH61.
En el presente trabajo seré congruente con esas precisiones insertando diversas consideraciones en ese sentido. Ahora debo continuar la tarea para, apoyándome en las informaciones proporcionadas y en las opiniones emitidas en este apartado II, poner el acento en el salto adelante que el concepto moderno de SH representa en su conexión con la sociedad del riesgo (III) y, a continuación, plantear un tema básico como es la de la medición de la SH de un país o región (IV).