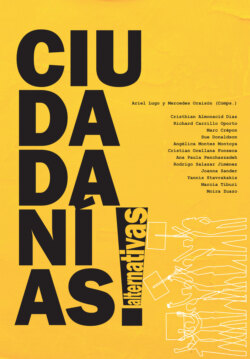Читать книгу Ciudadanías alternativas - Ariel Lugo - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La experiencia com ú n para la conformaci ó n del espacio ciudadano
ОглавлениеHumberto Giannini comienza su texto La “Reflexión” Cotidiana con la siguiente expresión que nos parece determinante para comprender el alcance de lo que quiere reflexionar:
Cuando se dice que la filosofía tiene un aspecto esencialmente autobiográfico -o incluso, diarístico- se está diciendo de otro modo que la filosofía, si quiere conservar su seriedad vital, sus referencias concretas, no debe desterrar completamente de sus consideraciones el modo en que el filósofo viene a encontrarse implicado y complicado en aquello que explica (1993: 11).
Y continúa posteriormente con la siguiente idea:
El subtítulo “Hacia una arqueología de la experiencia”, declara la preocupación básica y última que nos mueve por estos terrenos relativamente nuevos de la investigación filosófica: se trata en verdad, de buscar una experiencia en que converjan las temporalidades disgregadas de nuestras existencias. Búsqueda de una experiencia común, o lo que es lo mismo: de un tiempo realmente común (1993: 12).
Queda patente su contribución al camino de la razón experiencial, como aquella posibilidad de pensar filosóficamente sobre la experiencia donde estamos ya instalados e implicados. Ahora bien, el punto que nos agrega Giannini a la reflexión sobre la experiencia es la idea de “experiencia común”. ¿Dónde radica la posibilidad de esta experiencia común? A juicio de Giannini la experiencia común radica en dos aspectos fundamentes y entrelazados.
El primer aspecto es la capacidad de diálogo como aquella credibilidad del discurso humano que se da y expresa a través de la estructura fundamental del lenguaje (5). Es decir, la posibilidad del descubrimiento del espacio común dentro de la experiencia es posible a través de una vía dialógica, o como prefiere decir Giannini, conversacional. La capacidad que tenemos de ejercer conversaciones a través del lenguaje es clave para encontrarnos con la experiencia común entre unos y otros. Una vez dentro de la experiencia común, podemos construir la comunidad, restituir la convivencia y salir del desierto de nuestra individualidad. Giannini hace referencia a la “plaza”, como aquel escenario radical de la ciudad donde nos encontramos a conversar (1993: 80). En ese espacio común dentro de la ciudad nos comunicamos, y al momento de hacerlo, expresamos nuestra fundante experiencia histórica y social que nos antecede. Todo lo que podamos decir está determinado por las modulaciones de la experiencia, que gracias al diálogo y la conversación, se constituye en algo común. Interesante en este punto es la consideración clarividente del profesor Giannini para no anular la condición de la experiencia individual. Aquella experiencia que es “mía” está representada y a salvaguardo en la idea de “domicilio”, que no es la casa habitación propia y materialmente hablando, sino, más bien, una metáfora que representa y permite comprender lo que yo soy en mi intimidad. El domicilio es el elemento posibilitante del transitar, pues si no tengo un lugar de salida, no tengo el tránsito en las calles comunes y tampoco tengo dónde regresar cuando acaba el día. Desde el domicilio, salgo, genero la experiencia común y a mi domicilio retorno:
Cuando traspaso la puerta, el biombo, o la cortina que me separa del mundo público; cuando me descalzo y me voy despojando de imposiciones y máscaras, abandonándome a la intimidad del amor, del sueño o del ensueño, entonces, cumplo el acto más simple y real de un regreso a mí mismo; o más a fondo todavía: de un regressus ad uterum -es decir, a una separatibidad protegida de la dispersión de la calle -el mundo de todos y de nadie-, o de la enajenación del trabajo (Giannini, 1993: 24).
El regreso al sí mismo está simbolizado por el recogimiento cotidiano que se da en un domicilio conformado por espacios, tiempos y cosas que son familiares. Todo orden de lo que está disponible como lo propio y familiar está vuelto esencialmente a los requerimientos del ser domiciliado.
El segundo aspecto que conforma la experiencia común es, según Giannini, la vida cotidiana. La cotidianeidad es una conformación normativa en la vivencia de la experiencia, pero que, al mismo tiempo, posibilita transgredir su propia normatividad.
¿En qué sentido es normativo lo cotidiano? La rutina o la realidad de todos los días en la ciudad se expresa en las diferentes normas que regulan la convivencia, el tránsito, la circulación peatonal, los códigos que regulan lo laboral, las normas más generales de la organización política y social, hasta la Constitución política de una nación. El entramado normativo se constituye en la rutina del transitar a través de la calle. La normatividad es aquello que regula toda manifestación del espacio común. Gracias a la normatividad está asegurado y prescrito el comportamiento de los sujetos dentro de la sociedad, de manera que nadie escapa al rol que deben cumplir todos los días, cotidianamente. Sin embargo, la calle encierra dentro de sí no solo esa normatividad constitutiva, sino también es lo abierto. Posibilidad de detenerme ante lo desconocido, lo nuevo, lo digno de ser narrado. La calle es el campo abierto para hacerme de la palabra en público y emitir un mensaje expresando tal vez resentimientos, problemas, confesiones o incluso exhortaciones. Como vemos, la calle tiene normas, pero ofrece al mismo tiempo una puerta para lo imprevisible, llama a la seducción de la transgresión de lo normativo. La conversación emerge de nuevo en la calle como la posibilidad de constituirse en el germen de la experiencia común como transgresión de lo rutinario. La conversación es aquello en dónde “acontece un tiempo del todo original en la existencia humana: tiempo mediante el cual la vida diaria se recoge de su dispersión, se expresa y se exhibe libremente como restauración de esa experiencia común que en definitiva nos permite ser una comunidad” (Giannini, 1993: 39).
Queda en evidencia, bajo esta línea reflexiva, la emergencia de una razón comunicativa. La razón es un órgano de comunicación en medio de la vida que permite la profundidad experiencial. La razón, no es primeramente una razón de cálculo estratégico, sino que es el órgano dialógico por medio del cual el individuo racional recibe, acoge y expresa la cualidad expansiva y comunicante de su ser experiencial.
Convengamos por ahora que no cabe negar, al menos abierta y públicamente, esto: que el intento de hablar con otro ser humano – de comunicarle algo- supone la existencia de alguna comprensión compartida de las cosas y, por tanto, de ciertos significados comunes. Así, pues, si queremos, como es el caso, hablar sobre “el mundo de la vida”, debemos conceder que tal experiencia común constituye un criterio ineliminable, como ya habrá ocasión de ver, para la comprensión de ese mundo. (Giannini, 1992: 14).
La experiencia común se manifiesta gracias a nuestra capacidad de comunicarnos con otros. Esa experiencia común está repleta de hechos compartidos y de significados comunes. Cualquier posibilidad de una democracia participativa, tiene que considerar la radicalidad de esta experiencia común. Esta experiencia común es, a nuestro juicio, la explicación por la cual las organizaciones comunitarias, libres y voluntarias, son imparables dentro de un sistema político institucionalizado. Estas asociaciones están ávidas de encarnar valores, temas y razones que defiendan intereses universalizables que pueden presionar al poder político institucional. Las organizaciones comunitarias responden dialógicamente a su auto organización porque comparten no solo aspectos formales, sino porque se experimenta la capacidad que les otorga el “estar juntos” y de convivir unidos en torno a significados comunes y razonamientos comunes, constituyentes de la raíz última de toda democracia. Lo que denota, como muy bien expresa Adela Cortina, que, “aunque el sujeto se desvanezca en mecanismos sin sujeto, es de los sujetos de quienes se espera en último término la radicalización de la democracia” (Cortina, 2012: 121). Bajo esta perspectiva emerge la concepción de un sujeto-ciudadano no individualista, pues no puede el ciudadano obviar y negar la dimensión originaria de su experiencia compartida con otros. Tenemos que reconocer bajo este punto de vista que estamos ante un sujeto finito, que se reconoce en la interacción intersubjetiva y lingüística, de manera que la asimilación de un ciudadano experiencial se funda en la percepción de la alteridad como un componente constitutivo para todo conocimiento y toda acción ciudadana de asociación y transformación de su medio. Según Adela Cortina este es el punto de partida de la reflexión filosófica en tanto Ética Discursiva. A saber, que la reflexión sobre la ética en términos discursivos no parte de individuos atomizados, sino que parte de una muy concreta y experiencial intersubjetividad que es el corazón del reconocimiento recíproco entre seres que están dotados de una competencia comunicativa, que se reconocen por su capacidad de elevar pretensiones de validez y ofrecer respuestas argumentadas y racionales (Cortina, 2014: 105).
Más allá del domicilio, empieza el espacio que es civil, el barrio, la población, incluso aquella red anónima de personas que transitan en los espacios de la gran ciudad. El individuo mismo no puede negarse al transitar fuera de su domicilio, pues la isla que puede ser el “sí mismo” no es tal. Su estructura le exige deshacerse de la sofocante identidad vacía de un ser separado e inmóvil. El sujeto, en palabras de Giannini, posee una vocación migratoria y sin una bitácora de caminante la conciencia como re-flexión de sí, no es nada:
La salida domiciliaria ocurre, pues, como un impulso, tal vez inconsciente pero certero, a transgredir aquella identidad inmóvil; a transgredirla en una re-flexión verdadera, es decir, en un acto que haga pasar cotidianamente lo mismo (ídem) a través de lo Otro —O del mundo— que ha empezado a frecuentar (1992: 21).
Esta esencial transitividad, es la base del conocimiento y de la comunicación entre individuos dentro de la experiencia común. Este tránsito y la comunicación vehiculizan la experiencia común hecha lenguaje. Se trata de la lingüisticidad tan radical que puede incluir un tipo de comunicación no hecha palabra, a través de gestos o expresiones no verbales que se comprenden y significan, siempre en virtud de la experiencia lingüística común. En este sentido, el significado de todo movimiento de tránsito, así como lo hemos venido reflexionando, implica una referencia de alguien que comunica algo a otro alguien. La transitividad favorece el hecho comunicativo pues promociona la comunicación para entrar en la creación de una comunidad de ser, y no solo de estar. Nunca somos anclados en un lugar, cerrado y vacío.
Al hablar, y por el hecho de hacerlo, afirmo la convicción de que mi experiencia es transmisible a, comunicable con, la suya; que mediante el acto de nombrar esta experiencia va co-identificando los diversos objetos (teóricos y prácticos) con que se encuentra el interés común, y al mismo tiempo significando ese interés, proponiéndolo bajo una cierta luz a la consideración pública (Giannini, 1992: 73).
Cabe destacar que esta experiencia común compartida a través de la comunicación no es por sí misma el término de los conflictos, las diferencias o las distancias entre sujetos. Sería ilusorio, o cuanto menos ingenuo, pensar que con la experiencia común se acaban los problemas comunes. Al revés, la experiencia común es también experiencia de una cierta conflictividad, un anhelo de aclaración y acuerdo jamás totalmente satisfecho. Dentro de esta experiencia en conflicto, el espacio de la ciudad y de la organización política es el núcleo conflictivo por antonomasia. Es uno de los espacios más sensibles al saber moral (6), en la medida que requiere la contribución en su forma de diálogo para la resolución de las diferencias, las injusticias sociales, la convivencia política, tanto a nivel local como nacional (incluso internacional). ¿Quién no ha oído el diálogo en un bar sobre política o sobre problemas sociales? ¿Quién no ha oído discurrir dialógico dentro de las organizaciones sociales y comunitarias en torno a objetivos comunes? ¿Quién no ha visto el voluntariado para organizarse en pos de ideas y sensibilidades morales compartidas?
Tocamos mediante la idea de experiencia común el quid de la democracia. La clave, a nuestro juicio, que nos permite repensar la democracia sobre la base de una ciudadanía que se implica, que participa, que se “siente” parte de aquella experiencia común, en medio de las vicisitudes comunes y patentes. La necesidad de asociación, menciona no es un producto de una magia ideológica, como una suma de puras ideas, sino de la necesidad más básica de toda experiencia en tanto búsqueda de la felicidad.
En este sentido, el papel moral de la comunidad se conforma por medio de la experiencia común. Frente a la comprensión de un sujeto desarraigado de su comunidad por tratarse de un mero individuo, replicamos la comprensión de un ciudadano experiencial, que se identifica con su comunidad, que desarrolla su personalidad a partir de la pertenencia a la comunidad. El ciudadano experiencial no es un sujeto abstracto, sino muy concreto que sabe qué virtudes debe desarrollar para participar, para construir democracia y desarrollar una vida concreta en el seno de la comunidad a la que pertenece. El ciudadano experiencial conoce los problemas a los que se enfrenta diariamente. El ciudadano experiencial tiene ideas y propuestas para la configuración de su organización social. El ciudadano experiencial está dispuesto a ser partícipe, a colaborar, a unirse a los grandes proyectos de la comunidad local, pero también a la comunidad nacional e incluso internacional. La actividad política institucional, junto con ser un constructo sobre la base de ideas y principios, no puede desentenderse de su pertenencia a comunidades reales de comunicación mutua y experiencia común. La experiencia del ciudadano experiencial se extiende a través de la familia, la comunidad local, el sindicato, la junta de vecinos o la organización solidaria. Desde ese núcleo tan concreto de redes ciudadanas emerge una comprensión del poder político muy diferente. Pues ya no se trata de la lógica de representantes políticos que se constituyen en una suerte de “élite democrática”, como entes separados y distantes de la realidad y de la experiencia, que discuten desde su escaño para hacer “descender” sus decisiones heroicas y expresiones benignas de su generoso poder delegado por la inmensa masa informe ciudadana. Los nuevos políticos, bajo una comprensión experiencial, emergen de la ciudadanía experiencial, se auto comprenden como puntas de iceberg, porque su trabajo de representantes es una muestra ínfima de la realidad y la profunda e intensa experiencia ciudadana a la que están intrínsecamente unidos.