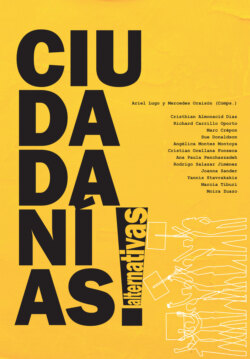Читать книгу Ciudadanías alternativas - Ariel Lugo - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Conocimiento como poder: la auto-organizaci ó n
ОглавлениеMuy conocida es la interpretación recurrente de los griegos en los albores de la filosofía que el conocimiento más alto pasa por cultivar una actitud contemplativa de la verdad con el único propósito de alcanzar el saber por el saber (bíos theoretikós). En oposición a ello, en los albores la Modernidad, gracias a otra intuición, Francis Bacon acuñó la expresión que el “conocimiento es poder”. Es decir, ahora, desde un punto de vista pragmático, el saber es para otra cosa muy diferente: el conocimiento es la oportunidad de ejercer un poder y un dominio sobre la naturaleza. Si bien Bacon impulsó esta idea en el contexto pragmático de las ciencias, pronto emergió la interpretación que hizo confluir el conocimiento y el poder político. Es decir, el poder político no pudo mantener el mito de su neutralidad respecto al saber, como si la política fuera una esfera ciega respecto al conocimiento. La realidad es que lo que está detrás de todo saber, como en un trasfondo, es una incesante lucha de poder (Foucault, 1988; 2000). De manera que en el poder político no está ausente el saber, sino que está entramado con él.
Ahora bien, lo que queremos poner en el tapete es, si concedemos que la actividad y el poder político están en relación con el conocimiento, emerge la pregunta ¿Quién posee el conocimiento? Pues claro, si el conocimiento es un bien para unos pocos privilegiados, el poder residirá en una élite de sabios y resultará a fin de cuentas una “oligarquía” más que una democracia. Pues, quien tenga el conocimiento tendrá el poder político para decidir los destinos de la sociedad democrática. Ahora, si hacemos que el conocimiento sea democrático, tenemos la posibilidad que el poder se distribuya en justicia, tanto desde el nivel institucional a la ciudadanía como desde el nivel ciudadano experiencial a la institucionalidad. En este sentido, si el poder quiere ser participativo o si queremos empoderar a la ciudadanía, tenemos que esforzarnos por democratizar el conocimiento.
En el proceso de democratización del conocimiento, es importante saber sobre la validez que otorgaremos a determinados saberes respecto a determinados problemas. Suele suceder que a nivel político técnico-administrativo, los asesores saben la mejor solución a un problema en un específico territorio. Sin embargo, muchas veces estas soluciones distan del conocimiento in situ que posee la población afectada, porque la solución técnica ignoró el saber social que emerge desde la experiencia. Múltiples son los problemas cuando el saber técnico no tiene en cuenta el saber social. Pensamos que hay que rescatar y devolverle la importancia a la sabiduría social que otorga la experiencia de quien vive y convive con las problemáticas y realidades específicas a las que la ciudadanía se enfrenta cotidianamente.
Este saber social es lo que en otros momentos se conoció como saber popular. Paulo Freire, a quien ya hemos hecho referencia, intuyó en su momento la fuerza transformadora del saber social. Las obras de Freire apuntaron siempre a la idea central que si el saber social se hace crítico es posible empoderar a las clases sociales pauperizadas y marginadas de la ciudad en pos de su propia emancipación. Este saber social se hace crítico, no en la lógica vertical cuando el maestro enseña al alumno, sino cuando es captado horizontalmente por los mismos agentes sociales (que incluyen al maestro y a los alumnos en mutua colaboración) a través de la propia experiencia. Es decir, la intuición de Freire es que la libertad auténtica pasa, no por un conocimiento crítico abstracto, sino un conocimiento crítico que se construye gracias a la reflexión en base a problemas, el diálogo en medio de la comunidad y la acción resultante basada en la experiencia propia en el mundo:
La reflexión que [la educación] propone, por ser auténtica, no es sobre este hombre abstracción, ni sobre este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en su relación con el mundo. Relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. […] La educación problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo en el que y con el que están (Freire, 2012: 74-75).
En este sentido, el conocimiento se hace democrático porque los educandos no están llamados a repetir ni a recibir contenidos impuestos ni alejados de su realidad. El conocimiento se desarrolla sobre la base de la práctica y los problemas. Por medio de la educación problematizadora los educandos desarrollan una capacidad para captar y comprender el mundo percibiéndolo no como una realidad alejada y estática, sino como una realidad propia en permanente transformación, siempre en proceso.
Queremos insistir, aunque ya lo hemos mencionado más arriba, que el conocimiento crítico se logra sobre la base del diálogo como un elemento ineludible y esencial en cualquier forma democrática. Por ello, a nuestro juicio, la propuesta de Freire posee dos aspectos que caracterizarían la democratización del conocimiento y el empoderamiento de la ciudadanía experiencial.
El primer aspecto tiene que ver con la lógica horizontal en la relación dialógica entre el político y el ciudadano. Una lógica vertical imposibilita el diálogo. Es decir, si en la relación de aprendizaje partimos de la idea que algunos saben y los demás son ignorantes hacemos morir de entrada al diálogo en la construcción del conocimiento. Solo si el diálogo parte de una confianza mutua y un mutuo reconocimiento de las partes es posible un conocimiento que democratice. Poco se logra si el político se acerca a la organización comunitaria con proyectos que pretenden responder a su visión del mundo, sin haber escuchado a los implicados que pueden poseer otra visión del mundo (Freire, 2012: 90). Un trabajo de aprendizaje y de desarrollo del conocimiento es humanizador y liberador cuando el contenido emerge de la conciencia experiencial de quienes participan en el proceso.
El segundo aspecto emerge de lo que acabamos de decir. Para la democratización del conocimiento, necesitamos comprender que el saber no consiste en una mera acumulación de contenidos. Para alcanzar un conocimiento liberador no se puede partir de los saberes ya dados, pues se aumentan las probabilidades de replicar las estructuras de poder entretejidos con determinados contenidos. Por tanto, para una democratización del conocimiento, los contenidos requieren emerger desde el universo temático y significativo en el que los implicados se encuentran. Por esta razón, el conocimiento es más una búsqueda dialogante y creativa entre los ciudadanos, antes que una réplica o reproducción de lo dado. Solo a partir de esta búsqueda en común surge lo que Freire denomina el “tema generador”, en el que los participantes toman conciencia de su lugar y posición para la transformación de su propia realidad. El tema generador precisamente es como un núcleo no cerrado y muy dinamizador en el proceso de aprendizaje. Pues no se trata de repetir conocimientos, sino que de construir un tipo de conocimiento que instaura desde su origen un sentido crítico. El mismo Freire define el tema generador como una concreción al que llegamos a través de la experiencia y de la reflexión crítica sobre las relaciones de las personas con el mundo y de las personas entre sí. La idea que motiva esta perspectiva constructiva y crítica (no reproductiva) en la generación de conocimiento, es el reconocimiento del condicionamiento irremediablemente originario de la existencia histórica de las personas. Cuando hacemos consciente nuestra historicidad vemos ante nosotros la realidad tal como está siendo y en la que estamos siendo. De manera que cuando intentamos comprender la realidad, junto con ello, emerge la necesidad de transformarla para hacernos responsables de nuestro propio ser, en especial de aquel ser en común que nos convierte en una comunidad. Conocimiento y transformación del mundo van de la mano pues, “a través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres histórico-sociales” (Freire, 2012: 98).
En este contexto dialógico, el conocimiento puede democratizarse y junto con ello posibilitar el empoderamiento de las organizaciones ciudadanas. Las organizaciones ciudadanas, aunque manifiesten una alta capacidad para auto-organizarse, pueden verse fortalecidas, gracias al apoyo y confrontación dialógica. Así, junto con alentar la auto-organización comunitaria, es posible robustecer los procesos democráticos más amplios. Es decir, desde el corazón de las organizaciones comunitarias, en tanto procesos democráticos que se dan a pequeña escala, es posible extender sus resultados a la institucionalidad formal democrática (Rosenblum y Post, 2002). En este sentido, los frutos a los que se pueden llegar gracias al diálogo y el aprendizaje ciudadano (citizenship learning), pueden permitir una auto-organización efectiva al interior de la sociedad civil y al mismo tiempo, impactar en las estructuras de gobierno. Esto quiere decir que un aprendizaje activo, redunda en una ciudanía activa (Mayo y Rooke, 2006) y en un fortalecimiento de la democracia. El aumento del conocimiento crítico, basado en el saber experiencial, capacita a la ciudadanía experiencial para optar por acciones colectivas en pos de la igualdad y la justicia social (Walser, 2001) (13), ya sea al interior de la organización comunitaria, como en la organización política en la que se inserta.
Una estructura democrática que se base en la organización comunitaria, además de colaborar con el desarrollo del conocimiento, es un medio para apoyar los procesos de decisión dentro de la sociedad civil, fortaleciendo el empoderamiento de la comunidad y la participación efectiva de los ciudadanos. Gracias el aprendizaje que brota desde el ciudadano, se refuerza a la sociedad civil y al mismo tiempo se hacen operativos los servicios públicos del Estado, pues se generan conocimientos que no son meramente teóricos o puramente intelectuales, sino que son conocimientos que se vinculan a la acción y la praxis transformadora.
Con este punto queda completo el círculo virtuoso que visualizamos. Si la democracia se origina en la experiencia ciudadana, podemos generar conocimientos democráticos y participativos que provengan de esa experiencia fundante, con el fin de fortalecer a la misma democracia. En consecuencia, en la medida que permitimos que la democracia se convierta en una experiencia vivida, fortalecemos la participación y no distanciamos de la comprensión que la ciudadanía es una pura estructura legal y formal. La formalidad puede no ser el modo suficiente (ni siquiera el óptimo) para comprender la organización democrática. Tal vez las interacciones no formales, libres y espontáneas pueden ser más cruciales en el fomento de la participación y la inclusión (Gilchrist, 2016), pues la praxis democrática es capaz de hacer confluir habilidades, conocimientos y valores que son claves para la participación y la gobernanza.