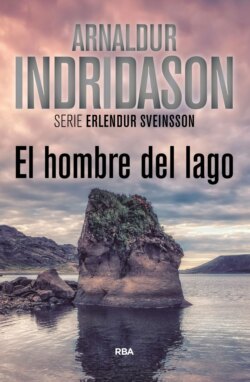Читать книгу El hombre del lago - Arnaldur Indridason - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеA veces, al recordar tiempos pasados, sentía el olor del cuartel general de la calle Dittrichring, el asfixiante olor a moqueta, sudor y miedo. También recordaba la acre pestilencia de la nube de contaminación de carbón que flotaba sobre la ciudad, haciendo que a veces apenas se viera el sol.
Leipzig no era, en absoluto, como se la había imaginado. Antes de ponerse en camino había leído mucho y sabía que se encontraba en la confluencia de los ríos Elster, Parthe y Pleisse y que era un antiguo núcleo de la actividad editora y librera de Alemania. Allí estaba enterrado el compositor Bach, y allí se encontraba también el famoso Auerbachkeller, la taberna que utilizó Goethe para una escena de Fausto. El compositor islandés Jón Leifs estudió música allí y vivió unos años en la ciudad. Veía en su imaginación una antigua ciudad característica de la cultura alemana. Pero lo que encontró fue un lugar triste y opresivo de los años de posguerra. Los aliados habían ocupado Leipzig pero luego se la había cedido a los soviéticos, y aún podían verse agujeros de bala en los edificios y casas medio derruidas, y ruinas de la guerra.
El tren llegó a la ciudad en plena noche. Dejó su maleta en la consigna de la estación y paseó por las calles de la ciudad hasta que ésta empezó a despertarse. Había restricciones de energía eléctrica y el centro estaba a oscuras, pero se sentía bien por haber llegado a Leipzig y para él era como una aventura encontrarse solo y tan lejos de las comodidades de su hogar. Fue a la iglesia de San Nicolás, y cuando llegó a la de Santo Tomás se sentó en un banco delante del templo y recordó que los poetas Halldór Laxness y Jóhann Jónsson habían recorrido la ciudad muchos años antes y habían escrito sobre sus paseos por ella. Había empezado a clarear y pudo imaginarles alzando los ojos hacia la iglesia de Santo Tomás y admiró lo mismo que ellos admiraron antes de proseguir su deambular.
Una joven florista pasó por delante de él y le ofreció flores, pero no le sobraba el dinero y se disculpó con una sonrisa.
Esperaba confiado todo lo que tenía por delante. Deseaba ser independiente y decidir por sí mismo. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero estaba dispuesto a recibirlo todo con la mente abierta. Sabía que no sentiría añoranza de su tierra porque iba a vivir una aventura que decidiría su futuro. Sabía perfectamente que la carrera entrañaría grandes dificultades, pero no le tenía miedo al esfuerzo. Sentía un gran interés por la ingeniería y sabía que conocería a otros compañeros y tendría nuevos amigos. Estaba impaciente por comenzar sus estudios.
Paseó entre las ruinas de las calles en medio de una suave llovizna, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al imaginarse a los dos amigos en aquella misma calle.
Al amanecer recogió su maleta en la estación y se dirigió a la universidad. No tuvo problemas para encontrar la oficina de matriculación. Le indicaron que debía ir a una residencia de estudiantes a poca distancia del edificio principal. Tendría que compartir habitación con otros dos chicos. Uno era Emil, compañero de clase en el instituto. Le dijeron que el otro era de Checoslovaquia. Ninguno de los dos estaba en la habitación en aquel momento. El edificio, una antigua villa señorial, tenía tres pisos, y en el central estaban los baños comunes y una cocina. El viejo papel de las paredes estaba medio despegado, el suelo de madera estaba sucio y un olor a humedad invadía el edificio entero. En su habitación había tres camas viejas y una mesa, igual de vieja. Una bombilla desnuda colgaba de un techo que en otros tiempos había estado cubierto de escayola, pero casi toda se había desprendido y a través de los desconchones se veía el revestimiento de madera medio podrido. La habitación tenía dos ventanas, una de ellas tapada con tablones clavados, porque el cristal estaba roto.
Los estudiantes, adormilados, salían de sus habitaciones. Ya se había formado una cola en el lavabo. Algunos salían fuera a orinar. Alguien había puesto agua en un gran barreño en la cocina y la estaba calentando en un anticuado hornillo. Al lado de éste había un viejo horno. Buscó con los ojos a su amigo pero no lo vio. Miró al grupo de la cocina y de pronto se dio cuenta de que allí se alojaban tanto hombres como mujeres.
Una de las jóvenes se le acercó y le habló en alemán. Aunque había estudiado alemán en el instituto, no comprendió lo que le decía. Le pidió, en un alemán más bien torpe, que le hablara más despacio.
—¿Estás buscando a alguien? —le preguntó la joven.
—Estoy buscando a Emil —respondió—. Es islandés.
—¿Tú también eres de Islandia?
—Sí. ¿Y tú? ¿De dónde eres?
—De Dresde —dijo la muchacha—. Me llamo Maria.
—Yo me llamo Tomas —dijo él, y se dieron la mano.
—¿Tomas? —repitió ella—. Hay varios islandeses en la universidad. Suelen reunirse en la habitación de Emil. A veces tenemos que echarles porque se dedican a cantar hasta las tantas de la noche. Tú no hablas mal el alemán.
—Gracias. Alemán de instituto. ¿Sabes dónde está Emil?
—Debe de tener turno de ratas —respondió la joven—. En el sótano. Esto está repleto de ratas. ¿Quieres té? Van a montar una cantina en el último piso, pero hasta entonces tenemos que ocuparnos de nosotros mismos.
—¡¿Turno de ratas?!
—Salen de noche. Entonces es el mejor momento de pillarlas.
—¿Hay muchas?
—Matamos diez, a veces incluso veinte. Pero es mejor ahora que durante la guerra.
Sin querer, Tomas miró al suelo a su alrededor, como si esperase verlas correr entre las piernas de la gente. Si había algo que le repelía eran las ratas.
Notó que le daban un golpecito en el hombro, y cuando se volvió vio a su amigo, sonriente, detrás de él. Llevaba dos ratas enormes cogidas por el rabo, y las levantó. En la otra mano lleva una gran pala.
—La mejor manera de matarlas es con una pala —dijo Emil.
Se acostumbró con asombrosa rapidez a las condiciones de vida, al olor a humedad, al hedor del baño del piso de en medio, que se extendía por todo el edificio, a los camastros podridos, a las sillas que crujían y a la primitiva cocina. Se limitó a no pensar demasiado en ello, consciente de que la reconstrucción después de la guerra exigiría mucho tiempo.
La universidad era magnífica, aunque las instalaciones no fueran demasiado buenas. Los profesores estaban bien preparados y los estudiantes mostraban interés, y Tomas tenía éxito en sus estudios. Conoció a los estudiantes de ingeniería, que eran de Leipzig pero también de otras ciudades alemanas o de los países vecinos, sobre todo de Europa Oriental. Algunos estaban becados por el gobierno de Alemania Oriental, al igual que él. Pero, al parecer, a la Universidad Karl Marx acudían estudiantes de todas partes del mundo. Enseguida conoció vietnamitas y chinos, que se mantenían aparte de los demás. También había chicos de Nigeria, y en la habitación contigua a la de él, en el viejo edificio, había un indio muy simpático llamado Deependra.
El pequeño grupo de islandeses de la ciudad vivían muy unidos. Karl, que había crecido en una aldea costera, estudiaba periodismo. Su facultad era conocida como el Claustro Rojo, y en ella sólo entraban los más duros de la línea del partido. Rut era de Akureyri, donde había cursado el bachillerato. Era presidenta del movimiento juvenil de la ciudad y estudiaba literatura; quería especializarse en literatura rusa. Hranfhildur estudiaba lengua y literatura alemanas, y Emil era del oeste de Islandia y estudiaba económicas. Prácticamente todos habían sido seleccionados más o menos directamente por el partido de su país y tenían becas que les permitían estudiar en Alemania Oriental. Se reunían por las tardes a jugar a las cartas o a escuchar los discos de jazz del indio Deependra, o se iban a alguna taberna próxima y cantaban canciones islandesas. En la universidad había un club de cine muy activo, donde vieron El acorazado Potemkin y discutieron el papel de las películas como instrumento de propaganda. Hablaban de política con otros estudiantes. Era obligatorio asistir a las reuniones y conferencias de la asociación de estudiantes universitarios, la Freie Deutsche Jugend o FDJ, la única asociación permitida en la universidad. Todos querían construir un mundo nuevo y mejor.
Excepto uno. Hannes era el que llevaba más tiempo en Leipzig, y se mantenía apartado del grupo. Pasaron dos meses antes de que Tomas conociera a Hannes. Había oído hablar mucho de él últimamente en Reikiavik y sabía que en el partido se esperaba mucho de él. El presidente le había mencionado en una reunión de la dirección, diciendo que era buen material para el futuro. Hannes había trabajado de periodista en el órgano de prensa del partido, al igual que Tomas, que también había oído hablar de él en la redacción. En Reikiavik había asistido a una reunión en la que Hannes había tomado la palabra; le hizo sentirse emocionado por su ardor y por lo que dijo sobre la democracia en Islandia, que se dejaba comprar por los cowboys del Oeste, que habían engordado gracias a la guerra, y sobre cómo los políticos islandeses eran peleles en manos de la gran potencia norteamericana. «¡La democracia de este país no valdrá una mierda mientras los yanquis mancillen la tierra islandesa!», gritó, mientras sonaba una ovación estruendosa. Los primeros años que pasó Hannes en Alemania Oriental escribía en el periódico del partido una columna fija llamada «Cartas desde el Este». En ella describía las maravillas del estado comunista, pero, al cabo de un tiempo, la columna dejó de aparecer. Los otros islandeses de la ciudad no sabían muchas cosas de Hannes. Poco a poco se había ido alejando de ellos y se mantenía bastante aislado. Hablaban a veces del tema, pero terminaban encogiéndose de hombros como si no fuera con ellos.
Un día Tomas se encontró a Hannes por casualidad en la biblioteca de la universidad. Era tarde y apenas quedaba nadie. Hannes estaba enfrascado en sus libros de texto. Afuera hacía frío y soplaba el viento. En la biblioteca hacía tanto frío a veces que al hablar se formaban nubecillas de vapor. Hannes llevaba puesto el abrigo y una gorra con orejeras. La biblioteca había sufrido graves daños en los bombardeos, y sólo podía utilizarse una parte.
—Tú eres Hannes, ¿verdad? —preguntó Tomas, amistoso—. No nos conocemos.
Hannes levantó la mirada de los libros.
—Me llamo Tomas.
Extendió la mano.
Hannes le miró, miró también la mano extendida, y volvió a sus libros.
—Déjame en paz —gruñó.
Tomas se llevó una tremenda sorpresa. No esperaba aquella recepción por parte de su compatriota, y desde luego no por parte de aquel hombre que era objeto de tantos honores y por el que él mismo se había sentido conmovido.
—Perdona —le dijo—. No pretendía interrumpirte. Claro, estás estudiando.
Hannes no le respondió, siguió tomando notas de un libro abierto que tenía delante de él en la mesa. Escribía deprisa con lápiz, y llevaba mitones para mantener las manos calientes.
—Sólo pensaba si podríamos tomarnos un café cualquier día de éstos —dijo Tomas—. O una cerveza.
Hannes no respondió. Tomas siguió delante de él, esperando alguna reacción, pero al comprobar que no había ninguna, se apartó un poco de la mesa y se dio la vuelta. Iba a desaparecer detrás de una estantería cuando Hannes levantó los ojos de sus notas y respondió por fin.
—¿Tomas, dijiste?
—Sí, nunca hemos coincidido, pero he oído...
—Sé quién eres —dijo Hannes—. En tiempos, yo fui como tú. ¿Qué quieres de mí?
—Nada —respondió—. Solamente saludarte. Estaba sentado ahí, al otro lado, y te he visto. Sólo quería saludarte. Una vez asistí a una reunión en la que tú...
—¿Te gusta Leipzig? —le interrumpió Hannes.
—Un frío de cojones y la comida es pésima, pero la universidad es buena y lo primero que pienso hacer cuando vuelva a Islandia es luchar para que autoricen la venta de cerveza.
Hannes sonrió.
—Eso es cierto. La cerveza es lo mejor de la ciudad.
—Quizás un día podamos ir a tomarnos una jarra los dos juntos —dijo Tomas.
—Quizás —respondió Hannes, y volvió a su libro.
La conversación había terminado.
—¿Qué has querido decir con eso de que una vez fuiste como yo? —preguntó Tomas, titubeante—. ¿A qué te referías?
—A nada —dijo Hannes, que levantó los ojos y le miró. Se notaba en él cierta vacilación. Luego fue como si le diera igual que le hiciera caso o no—. Mejor haz como que yo no existo —le sugirió—. No ganarás nada si me haces demasiado caso.
Muy confuso, salió de la biblioteca y se enfrentó al áspero viento invernal. Se encontró a Emil y Rut camino de la residencia de estudiantes. Habían recogido un paquete que le habían enviado a Rut desde su casa. Era comida, y se les hacía la boca agua sólo de pensar en ella. Tomas no les contó su conversación con Hannes, porque no comprendía el significado de sus palabras.
—Lothar te estaba buscando —dijo Emil—. Le dije que estarías en la biblioteca.
—No le he visto —respondió Tomas—. ¿Sabes qué quería?
—Ni idea —respondió Emil.
Lothar era lo que se llamaba su mentor, su betreuer. Todos los estudiantes extranjeros en la universidad tenían un mentor al que podían acudir y que podía ayudarles en todo lo necesario. Lothar se había hecho amigo de los islandeses de la residencia. Se ofreció a llevarlos por la ciudad para enseñarles los lugares más importantes. Les ayudaba en la universidad y a veces pagaba la cuenta después de una visita al Auerbachkeller. Dijo que quería viajar a Islandia y estudiar lengua y cultura islandesas, aunque hablaba muy bien el islandés, incluso sabía cantar algunas canciones muy conocidas. Dijo que le interesaban las sagas islandesas y que había leído la Saga de Njáll. Quería traducirla.
—Éste es el edificio —dijo Rut de pronto, y se detuvo—. Éstas son las oficinas. Ahí dentro hay celdas de detención.
Pasearon la mirada por sus paredes. Era un sombrío edificio de piedra de cuatro plantas. Todas las ventanas de la planta baja estaban tapadas con placas de contrachapado. Vio el nombre de la calle, Dittrichring. Número 24.
—¿Celdas de detención? ¿Qué es este edificio? —preguntó.
—Ahí está la Policía Política —dijo Emil en voz baja, como si alguien pudiera oírle.
—La Stasi —dijo Rut.
Tomas volvió a mirar el edificio de arriba abajo. La débil iluminación de la calle arrojaba una luz apagada sobre las paredes de piedra y las ventanas, y un débil escalofrío le traspasó la columna vertebral. Tuvo la sensación de que preferiría no tener que entrar nunca en aquella casa, pero no podía saber que sus deseos servirían de poco.
Suspiró pesadamente y miró hacia el mar, por donde pasaban unas pequeñas barcas de vela.
Decenios después, cuando cayó el muro, volvió al cuartel general y al momento sintió aquel viejo olor que le produjo náuseas, igual que aquella vez que una rata se quedó atrapada en el tubo detrás del horno en la residencia de estudiantes, y la estuvieron asando una y otra vez sin saberlo hasta que el viejo edificio se volvió inhabitable por culpa de la pestilencia.