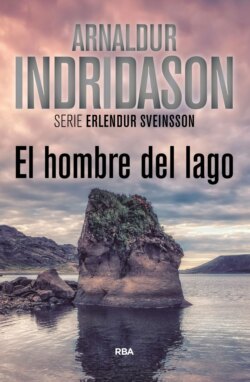Читать книгу El hombre del lago - Arnaldur Indridason - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеSe levantó, apagó las noticias de la tele y suspiró profundamente. Habían hablado extensamente del hallazgo de un esqueleto en el lago Kleifarvatn y habían entrevistado al comisario de la Policía Criminal, quien había asegurado que llevarían a cabo una exhaustiva investigación sobre el caso.
Se acercó a la ventana y miró hacia el mar. Vio en la acera a la pareja que pasaba todas las tardes enfrente de su casa, el hombre un poco adelantado, como siempre, la mujer intentando no quedar rezagada. Charlaban mientras caminaban, él hablaba hacia atrás por encima del hombro, y ella parloteaba a su espalda. Llevaban años pasando por delante de la casa, y ya hacía tiempo que no mostraban interés alguno por lo que les rodeaba. Antes, a veces, miraban hacia su casa y las otras edificaciones de la calle junto al mar, y a los jardines. En algunas ocasiones incluso se detenían para contemplar nuevos juegos para niños, o las reparaciones de vallas y terrazas. Daba igual el tiempo que hiciera, o incluso la estación del año, siempre daban su paseo por la tarde o ya al anochecer, siempre los dos juntos.
Miró hacia el mar y vio un gran barco de carga en el horizonte. El sol estaba aún alto, aunque ya era bastante tarde. Se acercaba la época más luminosa del año, antes de que los días empezaran de nuevo a ser más cortos hasta llegar a desaparecer. La primavera había sido preciosa. Había notado la presencia del primer chorlito delante de su casa a mediados de abril. Habían llegado acompañando a los vientos primaverales que soplaban desde Europa.
La primera vez que se embarcó era a finales de verano. En aquella época, los cargueros no eran tan inmensos y no llevaban contenedores. Recordaba a los marineros bajando a la bodega sacos de hasta cincuenta kilos. Recordaba sus historias de contrabandistas. Le conocían porque trabajaba en el puerto durante los veranos, y se divertían contándole cómo engañaban a los aduaneros. Algunas historias eran auténticas aventuras, aunque él sabía que no eran más que invenciones. Otras eran apasionantes y cargadas de emoción, y no tenían por qué ser inventadas. Y algunas de sus historias no se las contaron nunca. Aunque decían que estaban seguros de que no andaría él contándolas por ahí. ¡Él, un comunista que estudiaba bachillerato!
No, no andaría contándolas por ahí.
Miró hacia el televisor. Tuvo la sensación de que se había pasado toda la vida esperando aquella noticia.
Era socialista desde cuando podía recordar, al igual que toda su familia, tanto materna como paterna. No sabían qué era eso de ser apolítico y él había crecido odiando a los conservadores. Su padre había participado en el movimiento obrero desde los primeros decenios del siglo xx. En su casa se hablaba mucho de política, y se gestaba un odio profundo contra la presencia del ejército norteamericano en Keflavík, presencia que la pequeña clase capitalista islandesa aceptaba con pleno entusiasmo. Era la clase dominante islandesa la que se beneficiaba más de la presencia del ejército.
Luego estaba la gente entre la que se movía, sus amigos, de entornos parecidos al suyo. Podían ser muy radicales y algunos eran maestros de la elocuencia. Recordaba bien las asambleas. Recordaba la pasión. El ardor de los que hacían uso de la palabra. Asistía a los mítines con sus colegas, que por aquel entonces empezaban a ser miembros activos en el movimiento juvenil del partido, y escuchaba a su jefe cuando pronunciaba encendidos y atronadores discursos contra el capital que explotaba a los proletarios, y contra el ejército norteamericano que los tenía a todos en el bolsillo. Todo lo que oía le conmovía, porque había sido educado como nacionalista islandés y como socialista del ala dura y sabía perfectamente lo que tenía que creer. Sabía que la verdad estaba de su lado.
En sus reuniones hablaban mucho del ejército norteamericano instalado en Keflavík, y de las triquiñuelas a las que había recurrido el capitalismo islandés para que los militares pudieran instalar una base en tierra islandesa. Sabía cómo habían vendido el país a los americanos para que los capitalistas islandeses pudieran engordar como cerdos con las sobras que les dejaran. Cuando no era más que un adolescente, estuvo en Austurvöllur el día en que los sicarios del gobierno salieron del edificio del Parlamento como una tromba, arrojando gases lacrimógenos y golpeando a los manifestantes con porras. ¡Los que venden el país son siervos del imperialismo norteamericano! ¡Estamos siendo pisoteados por las botas de los capitalistas yanquis! Los jóvenes socialistas tenían eslóganes de sobra.
Él también formaba parte del pueblo oprimido. Se sentía arrastrado por la pasión y la elocuencia de la justa idea de que todos han de ser iguales. El empresario tenía que trabajar en la fábrica al lado de sus obreros. ¡Fuera las desigualdades de clase! Creía en el socialismo con convicción y firmeza. Sentía en lo más profundo de su ser la necesidad de servir a la causa, de convencer a los demás para que se unieran a ella, y de luchar por los que eran demasiado débiles para hacerlo por sí mismos, por los trabajadores y todos los oprimidos.
Arriba, parias de la tierra...
Participaba activamente en los debates de las reuniones, y se hacía con todas las lecturas del movimiento juvenil. Buscaba los libros en bibliotecas y librerías. Había de sobra. Quería que se le escuchara. Sabía en lo más profundo que su arma era la verdad. Muchas cosas de las que oía en el movimiento juvenil le inflamaban en un sentimiento de justicia.
Poco a poco fue aprendiendo las respuestas a las preguntas sobre el materialismo dialéctico, la guerra de clases como impulsora de la historia, sobre capital y proletariado, y cuanto más leía y más influido se veía por sus lecturas empezó a adornar sus propias palabras incluyendo aquí y allí expresiones al estilo de los pensadores revolucionarios. Al poco había adelantado a sus compañeros en su conocimiento del marxismo y en su elocuencia, hasta despertar el interés del jefe del movimiento juvenil. Era fundamental la elección de miembros de la dirección y la redacción de resoluciones, y le preguntaron si quería formar parte de la dirección. Por entonces estaba en tercero de bachillerato y tenía dieciocho años de edad. En el instituto habían fundado un comité de debate al que llamaban Bandera Roja. Su padre había decidido que él sería el único de los cuatro hermanos en hacer el bachillerato. Toda la vida le estuvo agradecido por ello.
A pesar de todo.
Las Juventudes eran muy activas, publicaban un boletín y realizaban frecuentes reuniones. El secretario general incluso había sido invitado a Moscú y había regresado lleno de historias sobre el estado proletario. El desarrollo era espléndido. La gente era feliz en extremo. Tenían todo cuanto podían necesitar. Las cooperativas y la planificación económica prometían progresos superiores a todo lo conocido. La reconstrucción económica de la posguerra avanzaba superando todas las expectativas. Surgían industrias de las que el pueblo y la clase trabajadora eran propietarios y directores. Nuevos barrios residenciales surgían en los alrededores de la ciudad. Todos los servicios médicos eran gratuitos. Todo lo que habían leído, todo lo que habían oído, era cierto. Absolutamente cierto. ¡Qué tiempos!
Algunos otros habían viajado a la Unión Soviética y hablaban de una realidad diferente, menos positiva. Pero no tenían influencia alguna sobre los jóvenes militantes. Esos individuos eran heraldos del capitalismo. Habían traicionado a la causa, a la lucha por una sociedad más justa.
A las reuniones del comité de debate Bandera Roja asistía mucha gente, y consiguieron que cada vez fueran más los jóvenes que se inscribían en el movimiento. Fue elegido presidente de la asociación por unanimidad, y al poco empezó a despertar el interés de los cuadros superiores del Partido Socialista. En su último año de bachillerato, que concluyó con unas calificaciones excelentes, resultó evidente que tenía madera de futuro dirigente.
Se apartó de la ventana y se acercó a la fotografía de un grupo de estudiantes de su antigua clase que colgaba encima del piano. Miró los rostros bajo las gorras blancas. Los chicos con traje de chaqueta negro, las chicas con falda. El sol brillaba sobre el edificio del instituto y deslumbraba sobre las gorras blancas de los estudiantes. Era el segundo mejor alumno del curso. A punto estuvo de ser el primero. Pasó la mano por la fotografía. Echaba de menos sus años de instituto. Echaba de menos la época en que sus convicciones eran tan fuertes que nada podía quebrantarlas.
El último año de bachillerato le ofrecieron empleo en el órgano de prensa del partido. Durante varios veranos había trabajado en la descarga de mercancías en el puerto, y allí había conocido a estibadores y marineros con quienes había mantenido largas conversaciones. Le llamaban «el comunista», y varios de ellos eran de lo más reaccionario que uno podía imaginarse. Estaba interesado en el periodismo y sabía que el periódico era uno de los elementos básicos del partido. Antes de empezar a trabajar en el diario, fue con el secretario del movimiento juvenil a visitar al vicepresidente del partido. Era un hombre flaquísimo y, cuando entraron en el despacho, estaba sentado en un sillón limpiando sus gafas con un pañuelo. Les habló de la instauración de un estado socialista en Islandia. Hablaba en voz baja y todo lo que decía era tan verdadero y tan justo que un escalofrío le recorrió la columna vertebral mientras devoraba cada palabra que le decía, sentado en el saloncito.
Era buen estudiante. Daba igual la asignatura que fuese, historia, matemáticas, no importaba. Lo que le entraba una sola vez en la cabeza, lo guardaba y podía recordarlo a voluntad cuando quisiera. Su memoria y sus dotes para el estudio le resultarían muy útiles en el periodismo, y aprendió muy deprisa. Trabajaba con rapidez y sus ideas eran brillantes, podía hacer una larga entrevista sin tener que ir apuntando todo lo que oía, le bastaba con anotar unas cuantas frases. Sabía que el periodismo que practicaba no era imparcial, pero nadie hacía entonces otra cosa.
Al otoño siguiente quería entrar en la Universidad de Islandia, pero en el partido le pidieron que continuara trabajando en el periódico durante el invierno. No se lo pensó dos veces. A mediados de invierno, el vicepresidente lo convocó a una reunión en su casa. El Partido Comunista de Alemania Oriental invitaba a unos cuantos estudiantes islandeses a estudiar en la Universidad de Leipzig. Si aceptaba tendría que pagarse el viaje, pero allí le proporcionarían alojamiento y tendría cubiertos todos los demás gastos.
Deseaba ir a Europa Oriental o la Unión Soviética para ver con sus propios ojos la reconstrucción de la posguerra. Quería viajar y conocer gente y aprender idiomas. Quería conocer el socialismo en acción. En el último año de bachillerato había estado pensando en solicitar plaza en la Universidad de Moscú, y aún no se había decidido del todo cuando fue a ver al vicepresidente. Éste limpió las gafas con el pañuelo y dijo que estudiar en Leipzig sería una oportunidad única para conocer el funcionamiento de un estado comunista, para ver con sus propios ojos el socialismo real y para educarse con el objetivo de trabajar después para su país.
El vicepresidente se puso las gafas.
—Y por la causa —añadió—. Además, allí te lo pasarás muy bien. Leipzig es famosa por su historia, incluso es parte de la historia de nuestra cultura. Allí viajó Halldór Laxness para visitar a su amigo Jóhann Jónsson. Y los cuentos y leyendas populares de Jón Árnason fueron impresos por la editorial Hinrich en Leipzig, en 1862.
Asintió. Había leído todo lo que había escrito Halldór Laxness sobre el socialismo del Este, y lo admiraba por su poder de convicción. Existía la posibilidad de trabajar en un barco de carga que viajara allá desde Islandia. Su tío paterno conocía a un hombre de la naviera, que era quien le proporcionaba los trabajos de verano. No hubo problema en conseguir plaza en el barco. Toda la familia estaba encantada. Ninguno de ellos había viajado jamás al extranjero. Nadie se había embarcado, y desde luego ni se habían aproximado a la oportunidad de estudiar en una universidad. Parecía una gran aventura. Se contaron unos a otros la maravillosa noticia por teléfono y por carta. La gente decía que llegaría a ser alguien importante. ¡Seguramente acabará incluso de ministro! La primera escala fue en las islas Feroe, luego Copenhague, Rotterdam y Hamburgo, donde dejó el barco. Desde allí tomó un tren hasta Berlín y durmió una noche en la estación. Al día siguiente por la tarde tomó un tren hasta Leipzig. Sabía que no habría nadie para recibirle. Tenía una dirección apuntada en un papel que llevaba en el bolsillo, y fue preguntando hasta que llegó a su destino.
Tenía ante sí la fotografía del grupo de estudiantes y suspiró; miró el rostro de su amigo en Leipzig. Estaban en la misma clase del instituto. Si entonces hubiera sabido lo que iba a ocurrir.
Se preguntó si la policía llegaría alguna vez a averiguar la verdad sobre el hombre del lago. Le confortaba pensar que hacía ya tanto tiempo y que a nadie le importaría ya lo que había sucedido.
A nadie le importaría ya el hombre del Kleifarvatn.