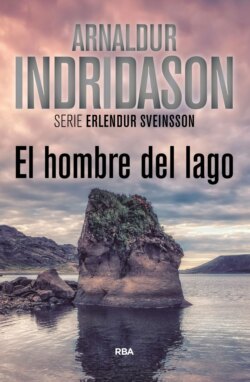Читать книгу El hombre del lago - Arnaldur Indridason - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеErlendur escuchaba el relato de una desaparición en los años setenta. Sigurdur Óli le acompañaba. En esta ocasión se trataba de un hombre de casi cuarenta años de edad.
La investigación preliminar del esqueleto indicaba que el hombre de Kleifarvatn tenía una edad comprendida entre los treinta y cinco y los cuarenta años. A juzgar por la antigüedad del transmisor ruso, llevaba en el agua desde algún momento no anterior a 1961. Se hicieron repetidos exámenes de la caja negra encontrada debajo del esqueleto. Se trataba de un radiorreceptor que en aquellos tiempos se denominaba receptor de microondas y que podía captar las frecuencias que utilizaba la OTAN en los años sesenta. Su fecha de fabricación era 1961, estaba muy desgastado, y las letras que aún podían distinguirse en el aparato eran rusas sin ningún género de duda.
Erlendur estudió en los periódicos la noticia del hallazgo de aparatos rusos en Kleifarvatn en el año 1973, y la mayor parte de lo que le había contado Marion Briem coincidía con lo que decían los artículos de prensa. Los aparatos habían sido encontrados a diez metros de profundidad a escasa distancia de Geithöfdi, bastante lejos del lugar donde había aparecido el esqueleto. Habló de aquellos aparatos a Sigurdur Óli, y discutieron su posible relación con el hallazgo del lago. A Elínborg le parecía evidente. Si la policía hubiera extendido la búsqueda a más distancia del lugar donde aparecieron los aparatos, quizás hubieran dado con el cuerpo.
Según los informes de la policía de entonces, los buceadores dijeron que habían visto una limusina negra en la carretera de Kleifarvatn cuando estaban haciendo inmersión allí una semana antes. Enseguida pensaron que se trataba de algún vehículo diplomático. La embajada soviética no respondió a las preguntas sobre el caso, ni tampoco las embajadas en Reikiavik de otros países del este de Europa. Erlendur encontró un breve informe en el que se indicaba que los aparatos eran soviéticos. Se trataba, entre otras cosas, de aparatos de escucha con un alcance de ciento sesenta kilómetros y que seguramente se habrían utilizado para escuchar llamadas telefónicas en Reikiavik y los alrededores de Keflavík. Se señalaba que probablemente los aparatos eran de principios de los años sesenta, anticuados artefactos de válvulas, totalmente superados por los equipos más recientes de transistores. Los dispositivos funcionaban con batería y cabían en una maleta de viaje de tamaño estándar.
La mujer sentada delante de ellos rayaba los setenta, pero llevaba bien su edad. Ella y el hombre con el que vivía no habían tenido hijos, cuando él desapareció repentinamente. No estaban casados pero en su momento hablaron de ir al juez de paz. Desde entonces, la mujer no había vivido con nadie, les dijo tímidamente, con un toque de arrepentimiento en la voz.
—Era un cielo de hombre —dijo la mujer—, y siempre pensé que volvería. Era mejor creer eso que pensar que estuviera muerto. No podía ni imaginármelo. Y sigo sin poder hacerlo.
Habían encontrado un pisito y querían tener hijos. Ella trabajaba entonces en una lechería. Era el año 1968.
—Quizá las recuerdes —le dijo a Erlendur—, y tú quizá también —continuó, mirando a Sigurdur Óli—. En esos años había unas tiendas especializadas en productos lácteos, que vendían exclusivamente leche, cuajada y cosas así. Sólo productos lácteos.
Erlendur asintió lentamente con la cabeza. Sigurdur Óli ya se había empezado a impacientar.
Su compañero tenía que ir a recogerla después del trabajo, como todos los días, y ella se quedó delante de la tienda, esperándole.
—Ya hace más de treinta años —dijo mirando a Erlendur—, y aún tengo la sensación de que estoy delante de la tienda, esperándole. Todos estos años. Siempre era puntual, y recuerdo que pensé que se retrasaba mucho, al transcurrir diez minutos, y después un cuarto de hora, y media hora. Recuerdo que fue una espera interminable. Era como si se hubiera olvidado de mí. —Suspiró—. Luego fue como si nunca hubiera existido.
Habían leído los informes. Ella denunció la desaparición de su compañero al día siguiente, a primera hora de la mañana. La policía fue a su casa. Se anunció la desaparición en los periódicos, la radio y la televisión. La policía le dijo que seguramente aparecería muy pronto. Preguntaron si bebía y si había desaparecido alguna vez antes de forma parecida. También si ella sabía de la existencia de alguna otra mujer en la vida de su compañero. Sus respuestas fueron todas negativas, pero las preguntas le hicieron pensar en él de modo muy distinto. ¿Había otra mujer? ¿Se había ido con otra? Era vendedor y viajaba mucho por todo el país. Vendía maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, excavadoras y buldóceres, y por eso tenía que viajar tanto. A veces, en los viajes más largos, estaba fuera varias semanas seguidas. Acababa de regresar de uno de esos viajes cuando desapareció.
—No sé qué podría haber ido a hacer allí, a Kleifarvatn —dijo, mirándoles a ambos—. Nunca íbamos por allí.
No le habían explicado nada del aparato soviético ni del agujero en el cráneo, sólo le dijeron que habían encontrado unos huesos en un lugar que solía estar cubierto de agua, y estaban comprobando las desapariciones que hubo en unas fechas determinadas.
—Vuestro coche apareció dos días después delante de la estación de autobuses —dijo Sigurdur Óli.
—Allí nadie reconoció a mi compañero por mi descripción —afirmó la mujer—. No tenía ninguna foto suya. Y él no tenía ninguna mía. No llevábamos mucho tiempo juntos y no teníamos cámara de fotos. Nunca viajábamos. ¿No es entonces cuando la gente utiliza la cámara de fotos?
—Y en Navidades —dijo Sigurdur Óli.
—En Navidades, sí —dijo ella.
—¿Y sus padres?
—Habían muerto hacía mucho tiempo. Él pasó muchos años en el extranjero. Primero trabajó en barcos de carga y luego vivió un tiempo en Inglaterra y Francia. Hablaba con un poquitín de acento, por todo el tiempo que había pasado fuera. Cuando encontraron el coche, desde la estación salían unos treinta autobuses en dirección a todas partes del país, pero ninguno de los conductores pudo decir que hubiera subido a ninguno de los autocares. Pensaban que no. La policía estaba segura de que le habrían visto si hubiera tomado algún autobús, pero sé que sólo intentaban consolarme. Creo que pensaban que andaría borracho por la ciudad y que ya aparecería. Dijeron que a veces había mujeres que llamaban a la policía cuando sus maridos andaban por ahí bebiendo y se preocupaban sin ningún motivo. —La mujer calló—. No creo que se esmerasen demasiado en la investigación —dijo al cabo de unos momentos—. No me pareció que pusieran mucho interés.
—¿Por qué crees que fue en el coche hasta la estación de autobuses? —preguntó Erlendur.
Vio que Sigurdur Óli anotaba la observación sobre el trabajo de la policía.
—No tengo ni idea.
—¿Crees que alguna otra persona pudo llevarlo hasta allí para despistarte a ti, o para despistar a la policía y que todo el mundo pensara que se había ido de la ciudad?
—No lo sé. Estuve mucho tiempo dándole vueltas a la posibilidad de que le hubieran matado, pero no sé quién habría querido hacer algo así, y menos aún por qué. No consigo comprenderlo.
—A menudo es una cuestión de pura casualidad —dijo Erlendur—. No siempre tiene que existir una explicación. En Islandia es rarísimo que haya un auténtico motivo en los homicidios que se producen. Suelen deberse a accidentes o a una decisión repentina, sin premeditación alguna y en la mayoría de los casos sin motivación real.
En los informes de la policía se indicaba que el hombre tenía que hacer un breve viaje de negocios el día anterior, después del cual tenía que volver a su casa. Un ganadero de vacuno, cerca de la capital, estaba interesado en la compra de un tractor, y el desaparecido tenía que hacerle una visita rápida para cerrar la venta. El ganadero dijo que el hombre no había aparecido por su granja. Lo había estado esperando todo el día, pero el tipo no apareció.
—Todo parecía ir la mar de bien y de pronto va y se larga —dijo Sigurdur Óli—. ¿Qué crees tú que pudo suceder?
—Él no se largó voluntariamente —afirmó la mujer—. ¿Por qué insinúas eso?
—No, perdona —se excusó Sigurdur Óli—. Claro que no. Y entonces desapareció. Perdona.
—No lo sé —dijo la mujer—. A veces podía estar un poco deprimido; callado y como indiferente. A lo mejor, si hubiéramos tenido hijos... A lo mejor todo hubiera sido distinto.
Callaron. Erlendur imaginó a la mujer esperando nerviosa delante de la lechería, preocupada y decepcionada.
—¿Tenía alguna relación con las embajadas en Reikiavik? —preguntó Erlendur.
—¿Con las embajadas? —dijo la mujer.
—Sí, con las embajadas —repitió Erlendur—. ¿Tenía alguna relación con ellas, sobre todo con las de países de Europa Oriental?
—No, qué va —dijo la mujer—. No entiendo... ¿A qué te refieres?
—¿Conocía a alguien de las embajadas, o trabajaba para ellos, o algo así? —dijo Sigurdur Óli.
—No, o por lo menos no, que yo supiera. No sabía nada de eso.
—¿Qué coche teníais? —preguntó Erlendur.
No recordaba la marca que se indicaba en los informes.
La mujer reflexionó un momento. Estaba empezando a sentirse confusa con aquellas extrañas preguntas.
—Era un Ford —dijo—. Creo que un Falcon. Negro.
—Creo que en los informes de la policía de entonces se decía que en el coche no se había encontrado ninguna pista sobre la desaparición de tu compañero.
—No, no encontraron nada. Alguien había robado un tapacubos, pero era lo único.
—¿Delante mismo de la estación de autobuses? —preguntó Sigurdur Óli.
—Eso pensaron.
—¿Y le faltaba un tapacubos?
—Sí.
—¿Qué fue del coche?
—Lo vendí. Necesitaba dinero. Nunca he tenido mucho dinero.
Recordaba la matrícula del coche y se la dijo, con gesto absorto. Sigurdur Óli la apuntó. Erlendur le hizo una señal y los dos se levantaron y le dieron las gracias. La mujer siguió sentada en su sillón. Erlendur tuvo la sensación de que se sentía muy sola.
—¿De dónde eran las máquinas que vendía? —preguntó Erlendur, por decir algo.
—¿Las máquinas agrícolas? Eran de Rusia y Alemania Oriental. Decía que eran más flojas que las americanas, pero mucho más baratas.
Erlendur no acababa de entender qué quería de él Sindri Snær. Su hijo era completamente distinto a su hermana Eva, que estaba convencida de que Erlendur no se había esforzado lo suficiente para mantener el contacto con sus hijos. Ella y su hermano habrían ignorado la existencia de su padre si no hubiese sido porque su madre estaba siempre hablando mal de él. Cuando Eva se hizo mayor, buscó a su padre y le arrojó encima toda su rabia. Sindri Snær no parecía tener las mismas intenciones. No interrogó a Erlendur sobre la destrucción de la familia ni le recriminó su falta de interés por Eva y por él cuando los dos eran niños y pensaban que su padre era un malvado porque les había abandonado.
Cuando Erlendur llegó a casa, Sindri estaba cociendo unos espaguetis. Había limpiado la cocina, lo que quería decir que había tirado a la basura algunas bolsas vacías de comida para microondas, había fregado unos cuantos tenedores y había limpiado la cafetera y la zona de alrededor de ésta. Erlendur entró en el salón y se puso a ver las noticias en la tele. Los huesos de Kleifarvatn habían bajado ya al quinto lugar. La policía había tenido el máximo cuidado en no decir nada sobre el receptor ruso.
Se sentaron en silencio y empezaron a comer los espaguetis. Erlendur los cortaba con el cuchillo y los untaba de mantequilla, mientras Sindri ponía la boca en forma de morro y se los comía sorbiendo, acompañados de salsa de tomate. Erlendur le preguntó qué tal estaba su madre, pero Sindri respondió que no sabía nada de ella desde que llegó a la ciudad. Siguieron comiendo. El televisor estaba encendido en el salón. Empezó un programa de entrevistas. Una estrella del pop hablaba de sus éxitos en la vida.
—Eva me dijo el fin de año pasado que tuviste un hermano que murió —dijo Sindri de repente, limpiándose la boca con papel de cocina.
—Así es —dijo Erlendur tras una breve reflexión.
No se lo esperaba.
—Eva dijo que aquello te marcó mucho.
—Es cierto.
—¿Y eso explica que seas como eres?
—¿Cómo soy? —quiso saber Erlendur—. Yo no sé cómo soy. ¡Eva tampoco!
Siguieron sentados comiendo, Sindri frunciendo la boca y Erlendur intentando mantener los trozos de pasta en el tenedor. Pensó que la próxima vez que fuera a comprar cogería cereales para gachas, y carne en adobo.
—No es culpa mía —dijo Sindri.
—¿El qué?
—Que yo no sepa quién eres.
—No —aseguró Erlendur—. No es culpa tuya.
Comían en silencio. Sindri dejó el tenedor y se pasó otra vez el papel de cocina por los labios. Se levantó, buscó una taza de café, la llenó con agua del grifo y la volvió a poner en la mesa.
—Me dijo que nunca le encontraron.
—Sí, así es, nunca le encontraron —dijo Erlendur.
—¿De modo que sigue allá arriba?
Erlendur dejó de comer y puso el tenedor en la mesa.
—Supongo que sí —dijo mirando a su hijo a los ojos—. ¿Adónde pretendes llegar con esto?
—¿A veces le buscas? —preguntó Sindri.
—¿Que si le busco?
—¿Sigues buscándole?
—¿Qué quieres de mí, Sindri? —dijo Erlendur.
—Estuve trabajando por allí, en el este. En Eskifjördur. No sabían que tú y yo... —Sindri vaciló hasta que encontró la palabra adecuada—... nos conocíamos, pero cuando Eva me contó lo de tu hermano me dediqué a preguntar a la gente de allí, a la gente mayor, los que trabajaban conmigo en la fábrica de pescado.
—¿Te dedicaste a hacer averiguaciones sobre mí?
—No, no exactamente. No sobre ti. Pregunté sobre los viejos tiempos, sobre la gente que vivía allí hace años, y sobre los campesinos de alrededor. Tu padre era granjero, ¿no? Mi abuelo.
Erlendur no respondió.
—Hay gente allí que lo recuerda bien —dijo Sindri.
—¿Que recuerda qué?
—Lo de los dos niños que fueron a la montaña con su padre y el más pequeño murió. Después, la familia se trasladó al sur.
Erlendur miró a su hijo.
—¿Con quién estuviste hablando?
—Con gente que vive allí, en el este.
—¿Y estuviste espiándome? —preguntó Erlendur con brusquedad.
—No te estuve espiando —respondió Sindri—. Eva Lind me habló del asunto y yo quise saber qué había ocurrido.
Erlendur apartó el plato.
—¿Y qué ocurrió?
—Que hacía un tiempo horrible. Tu padre volvió a casa y reunieron un grupo de rescate. A ti te encontraron enterrado en la nieve. Tu hermano no apareció nunca. Tu padre no participó en la búsqueda. La gente decía que se había quedado destrozado y que desde entonces se volvió raro.
—¿Raro? —repitió Erlendur en tono de enfado—. Palabrerías.
—Tu madre era mucho más fuerte —dijo Sindri—. Iba todos los días con el grupo de rescate a buscarle. Y siguió yendo mucho tiempo después. Hasta que os marchasteis, dos años más tarde. Subía constantemente a los páramos a buscar a su hijo. Era una obsesión.
—Quería enterrarlo —dijo Erlendur—. Ésa era toda su obsesión.
—La gente también me habló de ti.
—No deberías prestar oído a los chismes.
—Decían que el hermano mayor, el que se salvó, iba por allí con regularidad y recorría las montañas y los páramos. Podían pasar años de una vez a la siguiente, y ahora llevaba varios años sin ir, pero siempre le estaban esperando. Va él solo y lleva una tienda, alquila caballos y sube a las montañas. Baja al cabo de una semana o diez días, o quizá dos semanas, y se marcha en su coche. Nunca habla con nadie, excepto al alquilar los caballos, y entonces no dice mucho.
—¿La gente sigue hablando de eso por allí?
—No creo —dijo Sindri—. No mucho. Es sólo que me picó la curiosidad y hablé con personas que se acordaban. Que se acordaban de ti. Hablé con el granjero que te alquila los caballos.
—¿Por qué te metes en esto? Nunca...
—Eva Lind dijo que te comprendía mejor desde que se lo contaste. Ella siempre está hablando de ti. Yo no tengo ningún interés en saber nada de ti. Para ella eres algo que no acabo de comprender. A mí no me importas lo más mínimo. Me parece estupendo. Me parece estupendo no tener nada que ver contigo. No haberte necesitado nunca. Eva te necesita. Siempre te ha necesitado.
—He intentado hacer por Eva todo lo que he podido —dijo Erlendur.
—Lo sé. Me lo ha contado. A veces piensa que metes las narices donde no debes, pero creo que sabe lo que eres y lo que intentas hacer por ella.
—Los restos humanos pueden encontrarse incluso una generación más tarde —dijo Erlendur—. Incluso cien años después. Por pura casualidad. Existen muchos relatos al respecto.
—Seguramente —dijo Sindri—. Eva me contó que te sentías responsable de lo que ocurrió. Porque no le sujetaste bien. ¿Es por eso por lo que vas al este a buscarle?
—Creo que...
Erlendur calló.
—¿Por remordimientos, quizás?
—No sé si son remordimientos —respondió con una débil sonrisa.
—Pero no le has podido encontrar nunca —dijo Sindri.
—No —contestó Erlendur.
—Por eso vuelves una y otra vez.
—Es bueno ir al este. Cambiar de ambiente. Estar solo.
—Vi la casa en la que vivíais. Hace mucho que está destrozada.
—Sí —dijo Erlendur—. Hace mucho. Casi ruinosa. Alguna vez he pensado en convertirla en residencia de verano, pero...
—En el quinto pino.
Erlendur miró a Sindri.
—Es agradable dormir allí —dijo Erlendur—. Con los fantasmas.
Cuando se acostó esa noche pensó en las palabras de su hijo. Sindri tenía razón. Había ido al este varias veces en verano en busca de su hermano. No sabía por qué, aparte del motivo evidente, quería encontrar sus restos mortales para poder acabar con aquella historia, aunque en lo más íntimo sabía que no había apenas esperanzas de encontrar nada. Siempre dormía la primera y la última noche en la vieja vivienda de la granja, que estaba medio en ruinas. Dormía en el suelo pensando en los tiempos pasados, cuando se sentaba en aquel salón con su familia y con parientes u otras personas de la comarca. Miraba las puertas recién pintadas, y veía a su madre entrar con la cafetera y servir a los huéspedes bajo la débil luz de las lámparas. Su padre estaba en la puerta sonriendo por algo que había dicho alguien. Su hermano se le acercaba, tímido ante tantos huéspedes, y preguntaba si podía coger otra rosquilla. Él estaba junto a la ventana mirando a los caballos. La gente venía de dar un paseo a caballo por el campo, todos felices y ruidosos.
Ésos eran sus fantasmas.