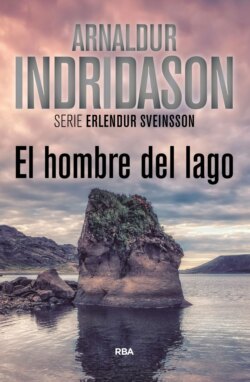Читать книгу El hombre del lago - Arnaldur Indridason - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеErlendur miró a Marion, que descansaba en el salón con una mascarilla de plástico cubriéndole la nariz y la boca, respirando oxígeno. La última vez que había visto a su antaño superior en la Policía Criminal fue en las Navidades anteriores, y no sabía que había enfermado. Preguntó en el trabajo, y le dijeron que los pulmones no le funcionaban, por culpa de haber fumado sin parar durante decenios, y un trombo le había causado parálisis parcial en el costado derecho, una mano y parte del rostro. El apartamento estaba casi a oscuras pese al sol que brillaba en el exterior, y sobre las mesas había una espesa capa de polvo. Marion recibía la visita de una enfermera una vez al día. Erlendur se cruzó con ella al llegar.
Se sentó en el mullido sofá en frente de Marion y pensó en lo mal que había acabado su ex colega. Ya casi no tenía carne sobre los huesos. La cabeza, grande, se inclinaba ligeramente sobre el cuerpo debilitado. Se le veían todos los huesos del rostro, y los ojos parecían hundidos. El cabello estaba macilento y enmarañado. Los ojos de Erlendur se detuvieron en los dedos manchados por el tabaco y en las uñas mordidas sobre los gastados brazos del sillón. Marion dormía.
La enfermera había hecho pasar a Erlendur, que ahora estaba sentado, en silencio, esperando a que Marion despertase. Sin querer, volvió a pensar en el día en que se incorporó a la Policía Criminal, muchísimos años atrás.
—¿Qué te ocurre? —fue lo primero que le dijo Marion—. ¿Nunca sonríes?
No supo qué responder. No supo qué podía esperar de ese fenómeno de escasa estatura que no soltaba su cigarrillo Camel y que estaba siempre envuelto en una densa nube de humo azulado.
—¿Por qué quieres trabajar en la Criminal? —continuó Marion al ver que Erlendur no respondía—. ¿Por qué no prefieres seguir dirigiendo el tráfico?
—Creo que puedo ser útil —dijo Erlendur.
El despacho era pequeño y estaba atiborrado de papeles y carpetas, y sobre la mesa había un gran cenicero lleno de colillas. La atmósfera estaba cargada de humo, pero a Erlendur no le molestaba. También él fumaba, y sacó un cigarrillo.
—¿Tienes algún interés por los delitos? —preguntó Marion.
—Por algunos —respondió Erlendur, sacando una caja de cerillas.
—¿Por algunos?
—Me interesan las desapariciones —dijo Erlendur.
—¿Las desapariciones? ¿Por qué?
—Siempre he tenido ese interés. Yo... —Erlendur vaciló.
—¿Qué? ¿Qué ibas a decir? —Marion fumaba un cigarrillo tras otro y encendió otro Camel con una colilla diminuta que aún estaba encendida al aterrizar en la montaña del cenicero—. Vaya fastidio, ¿es que no eres capaz de soltarlo? Si piensas seguir fastidiando así en el trabajo, no quiero saber nada de ti. ¡Suéltalo!
—Creo que están más relacionadas con los crímenes de lo que cree la gente —dijo Erlendur—. No tengo pruebas que me apoyen. Es sólo intuición.
Erlendur volvió en sí. Miró a Marion respirando el oxígeno. Miró por la ventana del salón. Sólo una intuición, pensó.
Marion Briem abrió los ojos lentamente y vio a Erlendur en el sofá. Sus miradas se encontraron y Marion se quitó la mascarilla.
—¿Todo el mundo se ha olvidado de los malditos comunistas? —dijo Marion con voz chillona.
La boca estaba un poco torcida a causa de la trombosis sufrida, y sus palabras sonaban poco claras.
—¿Cómo te encuentras? —preguntó Erlendur.
Marion esbozó una fugaz sonrisa. O quizás era una mueca.
—Si llego a fin de año, será un milagro.
—¿Por qué no me contaste qué te sucedía?
—¿Para qué? ¿Puedes proporcionarme unos pulmones nuevos?
—¿Cáncer?
Marion asintió con la cabeza.
—Fumabas demasiado.
—Lo que daría yo ahora por un cigarrillo —dijo Marion.
Marion volvió a ponerse la mascarilla de oxígeno y miró a Erlendur como si él fuera a sacar los cigarrillos. Erlendur sacudió la cabeza. La televisión estaba encendida en un rincón, y los ojos de Marion se movieron hacia la pantalla. La mascarilla se le cayó.
—¿Qué tal con los huesos? ¿Todos se han olvidado ya de los comunistas?
—¿Qué dices de los comunistas?
—Tu jefe vino ayer a decirme hola, o quizás a decirme adiós. Nunca me ha gustado ese presuntuoso. No sé por qué no quieres ese trabajo de dirección. ¿Qué explicación tienes? ¿Puedes decírmelo? Hace mucho tiempo que tendrías que haber empezado a no hacer nada por el doble de sueldo.
—No hay ninguna explicación —respondió Erlendur.
—Se le escapó que el esqueleto estaba atado a una emisora de radio rusa.
—Sí. Creemos que es rusa y creemos que es una emisora de radio.
—¿No piensas darme un cigarrillo?
—No.
—No me queda mucho. ¿Crees que va a importar algo?
—A mí no me sacarás un cigarrillo. ¿Es para eso para lo que me llamaste? ¿Para acabar contigo definitivamente? ¿Por qué no me pides que te pegue un tiro en la cabeza, y ya está?
—¿Lo harías por mí?
Erlendur sonrió, y su sonrisa hizo que Marion se animara por un instante.
—Lo peor es lo del trombo. Hablo como si fuese idiota y me resulta difícil mover la mano.
—¿Qué tontería es esa de los comunistas? —preguntó Erlendur.
—Fue unos años antes de que empezaras a trabajar con nosotros. ¿Cuándo empezaste?
—En 1977 —respondió Erlendur.
—Dijiste que te interesaban las desapariciones, me acuerdo de eso —explicó Marion, y en el rostro se le formó una mueca de dolor.
Volvió a ponerse la mascarilla de oxígeno y cerró los ojos. Así transcurrió un largo rato. Erlendur miró a su alrededor. Aquel apartamento le recordaba desagradablemente el suyo.
—¿Quieres que llame a alguien? —preguntó—. ¿A un médico?
—No, no vas a llamar a nadie —dijo Marion, volviendo a ponerse bien la mascarilla—. Me ayudarás a preparar café para los dos, un poco más tarde. Sólo tengo que recuperarme un poco. Pero deberías recordarlo, de todos modos. Cuando encontramos los aparatos.
—¿Qué aparatos?
—En Kleifarvatn. ¿Es que ya nadie se acuerda?
Marion le miró y empezó a hablar con voz débil de los aparatos de Kleifarvatn, y de pronto, Erlendur se dio cuenta de qué estaba hablando Marion. Sólo lo recordaba vagamente, y no lo había relacionado en absoluto con el esqueleto del lago, aunque debería haber caído en ello enseguida.
—El diez de septiembre de 1973 sonó el teléfono de la policía de Hafnarfjördur. Dos hombres rana de Reikiavik, entonces no hablábamos de buceadores —dijo Marion con un sonrisa dolorida—, encontraron por casualidad un montón de aparatos en un lugar poco transitado del lago. Estaban a diez metros de profundidad. Enseguida se descubrió que la mayoría eran rusos, y que se habían esforzado mucho en borrar las letras cirílicas que había en ellos. Se pidió a los especialistas de Correos y Telecomunicaciones que estudiaran los aparatos en cuestión, y resultó que se trataba de equipos de comunicaciones y de escucha. Era un buen montón de aparatos —dijo Marion Briem—. Grabadoras de cinta, algunas emisoras, aparatos de radio.
—¿Llevaste tú el caso?
—Yo estaba en el lago cuando sacaron los aparatos, pero no fui yo quien dirigió la investigación. El caso despertó mucho interés. Por entonces, la guerra fría estaba en su apogeo y el espionaje de los rusos en Islandia estaba confirmado. Los yanquis también se dedicaban a espiar, seguramente, pero ellos eran amigos. Rusia era el enemigo.
—¿Emisoras?
—Sí. Y receptores. Se descubrió que algunos habían sido graduados para captar la frecuencia del ejército norteamericano en Keflavík.
—¿Y quieres relacionar el esqueleto del lago con esos aparatos?
—¿Tú qué crees? —preguntó Marion Briem, volviendo a entornar los ojos.
—Quizá no sea tan absurdo.
—No lo olvides —dijo Marion con una mueca de agotamiento.
—¿Hay algo que pueda hacer por ti? —preguntó Erlendur—. ¿Te puedo traer algo?
—A veces alquilaba westerns —respondió Marion tras un largo silencio, sin abrir los ojos.
Erlendur no estaba seguro de haber oído bien.
—¿Westerns? —repitió—. ¿Te refieres a películas de indios y vaqueros?
—¿Puedes traerme una buena película?
—¿A qué llamas una buena película?
—John Wayne —dijo Marion, y la voz se hizo inaudible.
Erlendur siguió sentado un buen rato, por si Marion volvía a despertarse. Era ya más de media mañana. Fue a la cocina, preparó café y llenó una taza. Recordó que Marion tomaba el café solo y sin azúcar, al igual que él. Puso la taza al lado del sillón de Marion. No sabía qué otra cosa podía hacer.
¡Películas del Oeste!, pensó al salir de la casa.
—Fantástico —se dijo a sí mismo, y se fue en su coche.
Ese día, por la tarde, Sigurdur Óli se sentó en el despacho de Erlendur. El hombre había llamado otra vez en plena noche y dijo que iba a quitarse la vida. Sigurdur envió un coche de policía a su casa, pero no había nadie. El hombre vivía solo en una casa unifamiliar. La policía entró en la casa reventando la cerradura, pero no encontraron a nadie.
—Volvió a llamarme esta mañana —dijo Sigurdur Óli tras acabar la historia—. Había vuelto a casa. No pasó nada, pero ya estoy un poco harto de este tipo.
—¿Es el que perdió a su mujer y su hijo?
—Sí. Se echa la culpa a sí mismo, por un motivo incomprensible, y se niega a escuchar cualquier otra cosa.
—Fue pura y simple coincidencia, ¿no?
—No, no es así como lo ve él.
Sigurdur Óli estuvo una temporada trabajando en la investigación de un accidente. Un todoterreno de grandes dimensiones chocó contra el lateral de un turismo en un cruce de Breidholtsbraut, perdieron la vida una madre y su hija de cinco años, que iba en el asiento trasero, con el cinturón abrochado. El conductor del todoterreno estaba borracho y se saltó un semáforo en rojo. El coche de las víctimas era el último de una larga fila que estaba atravesando la intersección en el momento en que el 4×4 se saltó el semáforo en rojo a gran velocidad. Si la madre hubiera esperado para cruzar hasta la siguiente luz verde, el todoterreno no habría causado ningún daño, habría atravesado la intersección y habría seguido su camino. Aunque el conductor borracho hubiera causado un accidente en algún otro lugar, no habría sido en aquella intersección.
—Pero así es la mayoría de los accidentes —le dijo Sigurdur Óli a Erlendur—. Desgraciadas coincidencias. Pero ese hombre no lo comprende.
—Los remordimientos le están matando —dijo Erlendur—. Deberías mostrarte comprensivo con él.
—¡¿Comprensivo?! Me llama a casa por la noche. ¿Se puede mostrar más comprensión que aguantar algo así?
La mujer había ido de compras con su hija al hipermercado Hagkaup de Smáralind. Estaba en la caja cuando él la llamó al móvil y le pidió por favor que le comprara una cesta de fresas. Así lo hizo, lo que hizo que se retrasara unos minutos. El hombre pensaba que si él no la hubiese llamado, ella no se habría detenido en aquel cruce en ese momento, y el todoterreno no habría chocado con ellas. De modo que se culpaba a sí mismo por lo sucedido. El accidente no habría ocurrido si él no la hubiese llamado.
El resultado fue espantoso. El coche de la mujer quedó destrozado. El todoterreno volcó en el arcén tras el choque. El conductor recibió un fuerte golpe en la cabeza y se fracturó varios huesos; estaba inconsciente cuando lo metieron en una ambulancia. La madre y la hija fallecieron allí mismo. Hubo que sacarlas del amasijo de metal del vehículo. La sangre corría calle abajo.
Sigurdur Óli fue a casa del marido acompañado de un cura. El coche estaba matriculado a su nombre. Había empezado a preocuparse por su mujer y su hija, y se llevó una enorme impresión al ver a Sigurdur y al sacerdote en la puerta de su casa. Cuando se enteró de lo sucedido se desmayó, y avisaron a un médico. Desde entonces llamaba una y otra vez a Sigurdur Óli, que se había convertido en una especie de amigo íntimo, totalmente en contra de su voluntad.
—No quiero estar comiéndome el tarro con él constantemente —suspiró Sigurdur—. Pero no me deja en paz. ¡Llama por la noche y dice que se va a matar! ¿Por qué no puede recurrir al cura? Él también estuvo allí.
—¿Comerte el tarro? —se extrañó Erlendur.
—Darle vueltas a todo lo que hace y todo lo que dice y explicármelo —explicó Sigurdur—. ¡Comerse el tarro! ¿Es que no entiendes la palabra?
—Dile que vaya a ver a un psiquiatra.
—Visita a uno con regularidad.
—Desde luego, no es fácil ponerse en su lugar —dijo Erlendur—. Debe de sentirse terriblemente mal.
—Sí —asintió Sigurdur.
—¿Y ahora tiene ideas suicidas?
—Eso dice. Sería capaz de cualquier estupidez. Pero yo me niego a seguir con eso. ¡Me niego!
—¿Qué dice Bergthóra?
—Cree que tal vez podría ayudarle un poco.
—¿Fresas?
—Ya lo sé. Se lo estoy diciendo siempre. Es absurdo.