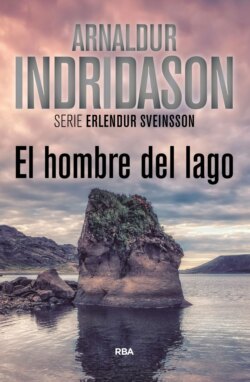Читать книгу El hombre del lago - Arnaldur Indridason - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa Policía Científica había levantado una gran tienda de campaña encima del esqueleto. Elínborg estaba delante y observaba cómo Erlendur y Sigurdur Óli se le acercaban a grandes pasos por el fondo seco del lago. Se había hecho tarde y los periodistas ya se habían ido. El tráfico rodado alrededor del lago había aumentado desde que se hizo pública la noticia del hallazgo de un esqueleto, pero ya había disminuido otra vez y la zona volvía a estar tranquila y silenciosa.
—Ya era hora —dijo Elínborg cuando se acercaron.
—Por el camino Sigurdur tuvo que meterse en el cuerpo una hamburguesa —explicó Erlendur, molesto—. ¿Qué pasa ahora?
—Venid —dijo Elínborg, y abrió la tienda—. Aquí está la forense.
Erlendur miró hacia el agua, en la quietud del atardecer, y pensó en las grietas del fondo. Miró al cielo. El sol estaba aún en lo alto, y la claridad lo llenaba todo. Se quedó mirando un blanco grupo de nubes justo encima de él y pensó otra vez en el milagro que era estar tranquilamente en medio de un lago que había tenido allí cuatro metros de profundidad.
Los técnicos habían excavado en torno al esqueleto, que estaba ahora completamente al descubierto. No quedaba ni un mínimo resto de carne, ni tampoco de ropa. A su lado había una mujer de cuarenta y pocos años, en cuclillas, metiendo un lápiz amarillo por el hueso de la pelvis.
—Es un varón —dijo—. De estatura media y probablemente de mediana edad, aunque tendré que examinarlo mejor. No tengo ni idea de cuánto tiempo ha podido estar en el agua, quizá cuarenta o cincuenta años. Quizá más. Pero no es más que una conjetura. Podré ser más precisa cuando llevemos el esqueleto a jefatura y pueda examinarlo más detenidamente.
Se levantó y les saludó. Erlendur sabía que se llamaba Matthildur y que era nueva en el puesto de médico forense. Sintió deseos de preguntarle por qué se dedicaba a investigar crímenes. Por qué no trabajaba de médico normal y corriente como los demás, con su puesto en el sistema sanitario islandés.
—¿Le hirieron en la cabeza? —preguntó Erlendur.
—Eso parece —dijo Matthildur—. Pero es difícil saber qué instrumento utilizaron. Todas las posibles marcas del borde han desaparecido.
—¿Así que estamos hablando de asesinato intencionado? —dijo Sigurdur Óli.
—Todos los asesinatos son intencionados —dijo Matthildur—. La diferencia está en el grado de estupidez.
—No hay duda de que se trata de un asesinato —dijo Elínborg, que había estado escuchando la conversación en silencio.
Pasó por encima del esqueleto e indicó un gran agujero que los especialistas de la Científica habían practicado en el fondo del lago. Erlendur se dirigió hacia allí y vio que en el agujero había una caja metálica negra, de gran tamaño, unida a los huesos con una cuerda. Estaba enterrada en la arena en su mayor parte, pero se podían distinguir lo que parecían indicadores con discos y botones negros. La caja estaba raspada y abollada por todas partes, y se había abierto, con lo que estaba repleta de arena.
—¿Qué es eso? —preguntó Sigurdur Óli.
—Dios sabe —respondió Elínborg—, pero lo hundieron con esto.
—¿Será un medidor de algo? —dijo Erlendur.
—Nunca había visto nada semejante —contestó Elínborg—. Los técnicos han dicho que parece un transmisor. Se han ido un momento a comer algo.
—¿Un transmisor? —preguntó Erlendur—. ¿Qué clase de transmisor?
—No lo saben. Tienen que acabar de sacarlo.
Erlendur miró la cuerda atada al esqueleto y la caja negra que se había utilizado para hundir el cuerpo. Se imaginó a unos hombres sacando el cuerpo de un vehículo y atándolo al transmisor, yendo en barca hasta el centro del lago y tirándolo todo por la borda.
—¿Así que lo hundieron? —quiso saber.
—Difícilmente habría podido hacerlo él solo —exclamó Sigurdur Óli—. Se viene hasta el medio del lago, se ata al cuerpo un transmisor de radio, lo coge en brazos, se deja caer de cabeza y cae al agua para desaparecer por completo. Sería el suicidio más estúpido de la historia.
—¿Pesará mucho este trasto? —preguntó Erlendur, intentando no dejar que Sigurdur Óli le atacara los nervios.
—Creo que debe de ser muy pesado —dijo Matthildur.
—¿Tiene algún sentido buscar un arma homicida aquí, en el fondo? —preguntó Elínborg—. Con un detector de metales por si se trata de un martillo o algo por el estilo. A lo mejor lo echaron al agua junto con el cuerpo.
—La Científica se encargará —dijo Erlendur, agachándose al lado de la caja negra.
Le sacudió la arena de encima con la mano.
—A lo mejor era un radioaficionado —aventuró Sigurdur Óli.
—¿Vendrás a la presentación del libro? —preguntó Elínborg.
—¿No es obligatorio? —dijo Sigurdur Óli.
—No pretendo obligarte a que vayas.
—¿Qué título le has puesto? —preguntó Erlendur.
—Hojas y lirios —dijo Elínborg—. Es una especie de juego de palabras. Hojas como las de la lasaña o la pasta de hojaldre, y lirios como las delicias del país.
—Muy ingenioso —respondió Erlendur, mirando con gesto de asombro a Sigurdur Óli, que intentaba aguantarse la risa.
Eva Lind estaba sentada delante de él, vestida con una bata blanca, con los pies debajo del cuerpo sobre la silla, y el dedo metido entre sus cabellos, jugueteando con ellos, formando anillos, como hipnotizada. Como norma general, los internos no podían recibir visitas, pero los empleados conocían a Erlendur y no le ponían ninguna traba cuando les pedía que lo llevaran junto a ella. Estuvieron sentados en silencio un rato interminable. Se encontraban en la sala de estar de los internos, y en las ventanas había pósters contra el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.
—¿Sigues saliendo con la vieja esa? —preguntó Eva, retorciéndose el pelo.
—Deja de llamarla vieja —dijo Erlendur—. Valgerdur es dos años más joven que yo.
—Pues eso, vieja. ¿Seguís viéndoos?
—Sí.
—¿Y qué? ¿Va a tu casa, la Valgerdur esa?
—Sólo ha venido una vez.
—Y luego os veis en hoteles.
—Algo por el estilo. ¿Y tú, cómo estás? Sigurdur Óli te manda recuerdos. Dice que tiene el hombro mucho mejor.
—Fallé. Intentaba darle en la cabeza.
—Mira que puedes llegar a ser imbécil —dijo Erlendur.
—¿Aún no ha dejado al marido? ¿Todavía sigue casada, Valgerdur? Es lo que me dijiste una vez, ¿no?
—Eso no es asunto tuyo.
—¿De modo que sigue con él? Lo que significa que te estás follando a una tía casada. ¿Te parece bien?
—No nos hemos acostado. Pero eso no es de tu incumbencia. ¡Y deja de decir gilipolleces!
—¡Anda ya que no os habéis acostado!
—¿No tienes que tomarte medicinas aquí dentro, de esas que quitan la mala leche?
Se puso en pie. Eva le miró.
—Yo no te pedí que me metieras aquí —dijo—. Yo no te pedí que te ocuparas de mí. Quiero que me dejes en paz. De una vez, en paz.
Erlendur se alejó de la sala sin despedirse.
—Dale recuerdos a la vieja —le gritó Eva Lind mientras se marchaba, y volvió a ocuparse de su pelo, tan tranquila como antes—. Dale recuerdos a la maldita vieja —repitió en voz queda.
Erlendur aparcó al lado del edificio donde vivía y entró en el portal. Cuando estaba en el corredor dirigiéndose a la escalera que llevaba a su apartamento, se dio cuenta de que al lado de la puerta había en cuclillas un hombre joven, flaco, con el pelo largo, fumando. La parte superior del cuerpo estaba en la penumbra y Erlendur no podía verle la cara. Al principio pensó que se trataba de algún delincuente que había ido a decirle algo. A veces le llamaban por teléfono, borrachos, y lo amenazaban con todo lo imaginable porque se había entrometido de alguna manera en sus patéticas existencias. En alguna ocasión habían ido a su casa para discutir con él. Se esperaba algo así en el pasillo de las escaleras.
El joven se incorporó al ver a Erlendur entrar en el corredor.
—¿Me puedo quedar en tu casa? —preguntó.
Parecía no saber muy bien qué hacer con la colilla. Erlendur se dio cuenta de que ya había dos colillas en la moqueta.
—¿Quién eres...?
—Sindri —dijo el joven, que salió de la oscuridad—. Tu hijo. ¿Ya no me conoces?
—¿Sindri? —dijo Erlendur, extrañado.
—He vuelto a la ciudad —dijo Sindri—. Se me ocurrió venir a verte.
Sigurdur estaba ya acostado al lado de Bergthóra, dispuesto a dormirse, cuando empezó a sonar el teléfono de la mesilla de noche. Miró el número que aparecía en la pantalla. Sabía quién era y no tenía intención de responder. Al séptimo timbrazo, Bergthóra le pellizcó.
—Responde —le dijo—. Le va bien hablar contigo. Tiene la sensación de que le estás ayudando.
—No estoy dispuesto a que crea que puede llamarme a mi casa por la noche —se quejó Sigurdur Óli.
—Cariño, no seas así —dijo Bergthóra, que se estiró por encima de Sigurdur Óli y cogió el teléfono de la mesilla.
—Sí, está en casa —aseguró—. Espera un momento.
Le dio el auricular a Sigurdur Óli.
—Es para ti —dijo sonriente.
—¿Estabas dormido? —preguntó la voz del teléfono.
—Sí —mintió Sigurdur Óli—. Te he dicho mil veces que no me llames a casa. No quiero que lo hagas.
—Perdona —dijo la voz—. No puedo dormir. Tomo antidepresivos y tranquilizantes y somníferos pero no me sirven de nada.
—Pero no puedes llamarme cuanto te apetece, como si nada —repuso Sigurdur Óli.
—Perdona —respondió el hombre—. No me encuentro bien.
—Vale, vale —dijo Sigurdur Óli.
—Hace un año —afirmó el hombre—. Hoy.
—Sí —dijo Sigurdur Óli—. Lo sé.
—Maldito año de mierda —comentó el hombre.
—Intenta dejar de pensar en eso —dijo Sigurdur Óli—. Ya es hora de que dejes de atormentarte así. Eso no sirve de nada.
—Es muy fácil decirlo —repuso el hombre del teléfono.
—Ya lo sé —dijo Sigurdur Óli—. Pero inténtalo.
—¿Para qué coño se me ocurriría lo de las malditas fresas?
—Ya lo hemos hablado mil veces —repuso Sigurdur Óli, que miró a Bergthóra sacudiendo la cabeza—. No fue culpa tuya. Tienes que comprenderlo. Deja de atormentarte así.
—Claro que sí. Fue culpa mía. Todo fue por mi culpa.
Y colgó.