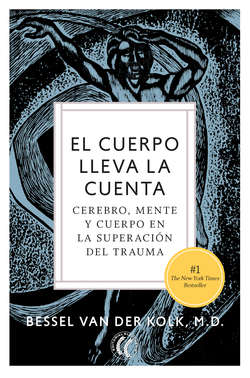Читать книгу El cuerpo lleva la cuenta - Бессел ван дер Колк - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COMPRENDER EL SUFRIMIENTO
ОглавлениеDespués de ese año en la unidad de investigación, volví a la facultad de medicina y luego, como médico recién licenciado, volví al MMHC para formarme como psiquiatra, una especialidad en la que esperaba ser aceptado. Muchos psiquiatras famosos habían estudiado allí, como Eric Kandel, que más tarde ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Allan Hobson descubrió las células cerebrales responsables de la generación de sueños en un laboratorio del sótano del hospital mientras yo estudiaba allí, y los primeros estudios sobre las bases químicas de la depresión también se realizaron en el MMHC. Pero para muchos de los residentes, la principal atracción eran los pacientes. Pasábamos seis horas al día con ellos y luego nos reuníamos en grupo con los psiquiatras más experimentados para compartir nuestras observaciones, plantear preguntas y competir para hacer las observaciones más ocurrentes.
Nuestro gran profesor Elvin Semrad nos desaconsejaba activamente que leyéramos los manuales de psiquiatría durante el primer año. (Esta dieta de inanición intelectual seguramente explica por qué la mayoría de nosotros nos convertimos después en voraces lectores y prolíficos escritores). Semrad no quería que nuestras percepciones de la realidad quedaran oscurecidas por las pseudocertezas de los diagnósticos psiquiátricos. Recuerdo haberle preguntado una vez: «¿Cómo llamaría a este paciente, esquizofrénico o esquizoafectivo?». Hizo una pausa y, tocándose la barbilla, como si estuviera reflexionando profundamente, me dijo: «Creo que le llamaría Michael McIntyre».
Semrad nos enseñó que la mayor parte del sufrimiento del ser humano está relacionado con el amor y la pérdida, y que el trabajo de los terapeutas es ayudar a las personas a «reconocer, experimentar y soportar» la realidad de la vida, con todos sus placeres y sufrimientos. «La principal fuente de sufrimiento son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos», decía, invitándonos a ser honestos con nosotros mismos con cada faceta de nuestra experiencia. Solía decir que la gente nunca puede mejorar sin saber lo que ya sabe y sin sentir lo que ya siente.
Recuerdo mi sorpresa al escuchar a este distinguido y anciano profesor de Harvard confesar lo confortado que se sentía al notar el trasero de su esposa contra él al acostarse por la noche. Revelándonos estas simples necesidades humanas suyas, nos ayudó a reconocer lo básicas que son en nuestra vida. La incapacidad de satisfacerlas genera una existencia atrofiada, por muy elevadas que sean nuestras ideas o grandes nuestros logros. La curación, nos dijo, depende del conocimiento de la experiencia: solo podemos estar totalmente al cargo de nuestra vida si somos capaces de reconocer la realidad de nuestro cuerpo, en todas sus dimensiones viscerales.
Nuestra profesión, sin embargo, estaba yendo hacia otra dirección. En 1968, el American Journal of Psychiatry había publicado los resultados del estudio de la unidad en la que trabajé como auxiliar. Demostraban inequívocamente que los pacientes esquizofrénicos a los que se había administrado solamente fármacos presentaban mejores resultados que aquellos que habían hablado tres veces por semana con los mejores terapeutas de Boston.3 Este estudio fue uno de los varios peldaños en una vía que gradualmente cambiaba el modo en que la medicina y la psiquiatría abordaban los problemas psicológicos: de unas expresiones infinitamente variables de sentimientos intolerables a un modelo de patología cerebral de discretos «trastornos».
El modo en que la medicina aborda el sufrimiento humano siempre ha sido determinado por la tecnología disponible en un momento determinado. Antes de la Ilustración, los comportamientos aberrantes se atribuían a Dios, al pecado, a la magia, a las brujas y a los espíritus diabólicos. No fue hasta el siglo XIX cuando científicos franceses y alemanes empezaron a investigar el comportamiento como una adaptación a las complejidades del mundo. Así emergió un nuevo paradigma: la ira, la lujuria, el orgullo, la codicia, la avaricia y la pereza (así como el resto de los problemas que los seres humanos hemos intentado desde siempre manejar) pasaron a considerarse «trastornos» que podían resolverse con la administración de las sustancias químicas adecuadas.4 Muchos psiquiatras se sintieron aliviados y encantados de convertirse en «científicos de verdad», igual que sus compañeros de la facultad de medicina que tenían laboratorios, experimentos con animales, unos equipos caros y pruebas diagnósticas complicadas, dejando de lado las teorías vagas de filósofos como Freud y Jung. Un importante manual de psiquiatría llegó a decir: «La causa de la enfermedad mental se considera actualmente una aberración del cerebro, un desequilibrio químico».5
Como mis compañeros, yo acepté con entusiasmo la revolución farmacológica. En 1973, me convertí en el primer residente jefe de psicofarmacología del MMHC. Puede que también fuera el primer psiquiatra de Boston en administrar litio a un paciente maníaco depresivo. (Leí el trabajo de John Cade con litio en Australia y un comité del hospital me autorizó a probarlo). Con el litio, una paciente que llevaba treinta y cinco años con episodios maníacos cada mes de mayo y depresiva con ideas suicidas cada mes de noviembre, dejó de sufrir estos ciclos y permaneció estable durante los tres años que estuvo bajo mi cuidado. También formé parte del primer equipo de investigación de Estados Unidos que probó el fármaco antipsicótico Clozaril en pacientes crónicos que estaban aparcados en las unidades de la parte de atrás de viejos manicomios.6 Algunas de sus respuestas eran milagrosas: gente que había pasado gran parte de su vida encerrada en sus propias realidades aterradoras era capaz de volver a su familia y a su comunidad; pacientes atrapados en la oscuridad y en la desesperación empezaban a responder ante la belleza del contacto humano y los placeres del trabajo y del juego. Estos increíbles resultados hicieron que fuéramos optimistas y creyéramos que finalmente podríamos conquistar la miseria humana.
Los fármacos antipsicóticos fueron importantes en la reducción del número de personas que vivían en hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, que pasaron de más de 500.000 en 1955 a menos de 100.000 en 1996.7 Para la gente joven que no conoció el mundo antes de la llegada de estos tratamientos, el cambio es casi inimaginable. Cuando estaba en el primer curso de Medicina, visité el Kankakee State Hospital de Illinois y vi cómo un corpulento auxiliar de una unidad duchaba a docenas de pacientes sucios, desnudos e incoherentes en una sala de día sin amueblar llena de canaletas para evacuar el agua. Este recuerdo ahora me parece más una pesadilla que algo que haya visto con mis propios ojos. Mi primer empleo después de terminar mi residencia en 1974 fue como penúltimo director de una institución antiguamente venerable, el Boston State Hospital, que anteriormente había acogido a miles de pacientes y se había ampliado en centenares de acres con docenas de edificios, incluyendo invernaderos, jardines y talleres, la mayoría de los cuales ya en ruinas por entonces. Durante mi estancia allí, los pacientes fueron dispersándose gradualmente hacia la «comunidad», término que servía para denominar las casas de acogida y residencias anónimas a las que la mayoría terminaba yendo. (Irónicamente, el hospital empezó llamándose asylum manicomio], una palabra que significa también «santuario», y que poco a poco fue adoptando una connotación siniestra. En realidad, ofrecía una comunidad de refugio en la que todo el mundo conocía el nombre y las idiosincrasias de cada paciente). En 1979, poco después de que fuera a trabajar a la clínica de la VA, las puertas del Boston State Hospital se cerraron para siempre, y se convirtió en una ciudad fantasma.
Durante mi época en el Hospital Estatal de Boston, seguí trabajando en el laboratorio de psicofarmacología del MMHC, que en aquella época estaba orientando su investigación en otra dirección. En los años sesenta, científicos de los Institutos Nacionales de Salud empezaron a desarrollar técnicas para aislar y medir las hormonas y los neurotransmisores en la sangre y en el cerebro. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan información entre las neuronas, permitiéndonos relacionarnos de un modo efectivo con el mundo.
Ahora que los científicos estaban encontrando pruebas sobre la asociación entre los niveles anómalos de norepinefrina y la depresión, y entre los niveles anómalos de dopamina y la esquizofrenia, había esperanza de que pudiéramos desarrollar fármacos orientados a anomalías cerebrales específicas. Esta esperanza nunca se cumplió por completo, pero nuestros esfuerzos por medir cómo los fármacos podían afectar a los síntomas mentales provocaron otro cambio profundo en la profesión. La necesidad de los investigadores de disponer de un modo preciso y sistemático para comunicar sus hallazgos dio como resultado el desarrollo de los llamados Criterios diagnósticos para la investigación, a los que contribuí como modesto ayudante de investigación. A la larga, estos criterios se convirtieron en la base del primer sistema para diagnosticar problemas psiquiátricos de manera sistemática, el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, habitualmente conocido como la «biblia de la psiquiatría». El prólogo del emblemático DSM-III de 1980 era apropiadamente modesto y reconocía que ese sistema de diagnóstico era impreciso, tan impreciso que no debía usarse nunca con fines forenses o para los seguros.8 Como veremos, esta modestia resultó trágicamente efímera.