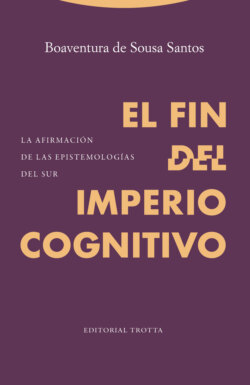Читать книгу El fin del imperio cognitivo - Boaventura de Sousa Santos - Страница 10
El peligro de las imágenes especulares
ОглавлениеAl comparar las epistemologías del Sur con las epistemologías del Norte es fácil caer en la tentación de la imagen reflejada, que tiene mucho que ver con la estructura dualista binaria de la imaginación occidental. Las corrientes dominantes de las epistemologías del Norte se concentraron en la validez privilegiada de la ciencia moderna, que se desarrolló predominantemente en el Norte global desde el siglo XVII. Dichas corrientes se basan en dos premisas fundamentales. La primera es la de que la ciencia que se basa en la observación sistemática y en la experimentación controlada es una creación específica de la modernidad occidentalocéntrica, radicalmente distinta de otras «ciencias» originarias de otras regiones y otras culturas del mundo. La segunda premisa es la de que el conocimiento científico, teniendo en cuenta su rigor y su potencial instrumental, es radicalmente diferente de otros saberes, ya sean laicos, populares, prácticos, de sentido común, intuitivos o religiosos.
Ambas premisas contribuyeron a reforzar el excepcionalismo del mundo occidental con relación al resto del mundo, y, por la misma razón, a la determinación de la línea abisal que separaba, y sigue separando, las sociedades y las sociabilidades metropolitanas de las coloniales. Ambas premisas se examinaron críticamente, y esa crítica ha acompañado, en efecto, el desarrollo científico desde el siglo XVII. En gran parte, se trata de una crítica interna, elaborada en el marco del propio mundo cultural occidental y de los respectivos presupuestos. El caso de las teorías de Goethe sobre la naturaleza y el color es singular, ya que es un ejemplo de esos enfoques iniciales. El autor alemán tenía el mismo interés en el desarrollo científico que sus contemporáneos, pero opinaba que las corrientes dominantes, cuyo origen se remonta a Newton, estaban totalmente equivocadas. Goethe oponía el empirismo artificial de las experiencias controladas a lo que llamaba el empirismo delicado (zarte Empirie), «el esfuerzo para entender el significado de una cosa a través de una mirada y una visión prolongadas y empáticas basadas en la experiencia directa» (Seamon y Zajonc, 1998: 2)4.
En un libro anterior tuve la oportunidad de analizar algunas dimensiones de la crítica interna dirigida a la ciencia occidental moderna por las diversas corrientes de la epistemología crítica, así como por la sociología de la ciencia y por los estudios sociales de la ciencia (Santos, 2007b). Las epistemologías del Sur van más allá de la crítica interna. Más que una orientación crítica, sobre todo están interesadas en formular alternativas epistemológicas que puedan reforzar las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. En este sentido, la idea de que no existe justicia social sin justicia cognitiva genera, de acuerdo con lo referido antes, la idea de que no necesitamos alternativas; lo que realmente necesitamos es un pensamiento alternativo de las alternativas.
Al igual que en el caso de las epistemología del Sur, no existe una epistemología del Norte única. Existen varias, aunque algunos de sus presupuestos básicos sean, en general, los mismos5: prioridad absoluta dada a la ciencia por ser un conocimiento riguroso; rigor, entendido como determinación; universalismo, entendido como una peculiaridad de la modernidad occidental y referente a cualquier entidad o condición cuya validez no es dependiente de ningún contexto social, cultural o político concreto; verdad, entendida como la representación de lo real; una distinción entre sujeto y objeto, el que conoce y el que es conocido; la naturaleza como res extensa; la temporalidad lineal; el progreso de la ciencia a través de las disciplinas y la especialización; la neutralidad social y política como condición de objetividad.
Desde el punto de vista de las epistemologías del Sur, las epistemologías del Norte contribuyeron crucialmente a convertir el conocimiento científico desarrollado en el Norte global en el modo hegemónico que tiene el Norte global de representar el mundo como suyo y, por este medio, de transformarlo de acuerdo con sus propias necesidades y ambiciones. De este modo, el conocimiento científico, combinado con la superioridad del poder económico y militar, atribuyó al Norte global el dominio imperial del mundo en la era moderna hasta nuestros días.
Las epistemologías del Norte tienen como premisa una línea abisal que separa las sociedades y las formas de sociabilidad metropolitanas de las sociedades y formas de sociabilidad coloniales, y según la cual lo que es válido, normal o ético del lado metropolitano de dicha línea no se aplica en el lado colonial de la misma6. El hecho de que esa línea sea tan básica como invisible permite la existencia de falsos universalismos que se basan en la experiencia social de las sociedades metropolitanas y que se destinan a reproducir y a justificar el dualismo normativo metrópolis/colonia7. Estar en el otro lado, en el lado colonial, de la línea abisal equivale a ver cómo el conocimiento dominante impide representar el mundo como propio y en los propios términos. En eso radica el papel crucial de las epistemologías del Norte de contribuir a la reproducción del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las epistemologías del Norte conciben el Norte epistemológico eurocéntrico como la única fuente de conocimiento válido, indiferentemente del punto geográfico en el que se produzca ese conocimiento. En la misma medida, se entiende el Sur, es decir, lo que se halla en el «otro» lado de la línea, como el reino de la ignorancia8. El Sur es el problema; el Norte es la solución. En consecuencia, la única comprensión válida del mundo es la comprensión occidental del mundo.
El sociólogo indio J. P. S. Uberoi formula de manera elocuente la alienación, el extrañamiento con relación a uno mismo, y la subordinación mental que este estado de cosas provoca en las poblaciones no occidentales, incluyendo a científicos sociales no occidentales. Las palabras de este autor merecen citarse extensamente, ya que, pese a estar escritas en 1978, dudo que la situación que describen haya cambiado drásticamente:
A través de la aplicación de dichos medios se puede hacer que parezca que solo hay un tipo de ciencia, la ciencia occidental moderna, que hoy en día tiene el poder de mandar en el mundo. Ese conocimiento científico y racional es el almacén de la verdad, que existe por sí mismo y es sui generis, al no haber ningún otro del mismo tipo. Al resto se le da, en el mejor de los casos, el nombre simpático de «etnociencia» y, en el peor, de superstición falsa y de ignorancia de lo más sombría. La lógica implacable de esta situación general de sufrimiento espiritual, que ha prevalecido de manera consistente en el mundo no occidental desde 1550, o 1650, o cualquier otra fecha histórica parecida, produce inevitablemente en mí, por ejemplo, un vergonzoso complejo de inferioridad que creo que nunca seré capaz de superar, ya sea solo o en buena compañía. Se trata de una situación falsa que destruye completamente cualquier originalidad científica. Con un único golpe es capaz de matar toda la alegría interior del entendimiento, tanto individual como colectivo, que es la única cosa que sostiene verdaderamente el trabajo intelectual local. Es verdad que, en la naturaleza de las cosas, no existe ninguna razón por la que esa relación subordinada y colonial, más o menos interrumpida en el marco político alrededor de 1950, se siga verificando aún en la ciencia. Por lo que sé, la situación no ha mejorado del todo, cuando se da el supuesto de la existencia de dos tipos de teorías diferentes, las importadas y las heredadas, que se mantienen de algún modo unidas entre ellas, uno de los tipos para fines científicos y otro para fines no científicos. Me parece que esto solo sustituye el problema de la mente subordinada por el de la autoalienación intelectual; y yo no sé cuál de ellos es peor. En mi opinión, este es el principal problema de toda la vida intelectual en la India moderna y en el mundo no occidental (1978: 14-15).
Sin embargo, el Sur antiimperial, el Sur de las epistemologías del Sur, no es la imagen invertida del Norte de las epistemologías del Norte. Las epistemologías del Sur no tienen como objetivo sustituir a las epistemologías del Norte ni situar el Sur en el lugar del Norte. El objetivo es superar la dicotomía jerárquica entre el Norte y el Sur. El Sur que se opone al Norte no es el Sur constituido por el Norte como víctima y sí el Sur que se rebela para superar el dualismo normativo vigente. La cuestión no consiste en borrar las diferencias entre el Norte y el Sur y sí en borrar las jerarquías de poder que los habitan. Las epistemologías del Sur afirman y valoran así las diferencias que permanecen tras la eliminación de las jerarquías de poder. Lo que pretenden es un cosmopolitismo subalterno, de la base al punto más alto. En vez de la universalidad abstracta, promueven la pluriversalidad. Se trata de un tipo de pensamiento que promueve la descolonización potenciadora de pluralismos articulados, y formas de hibridación liberadas del impulso colonizador que en el pasado los orientó, como la criollización y el mestizaje. Esta liberación solo es posible mediante la traducción intercultural a tenor de las epistemologías del Sur.
Las epistemologías del Sur pretenden mostrar que los criterios dominantes del conocimiento válido en la modernidad occidental, al no reconocer como válidos otros tipos de conocimiento más allá de los producidos por la propia ciencia, originaron un epistemicidio masivo, es decir, la destrucción de una enorme variedad de saberes que prevalecen sobre todo en el otro lado de la línea abisal: en las sociedades y sociabilidades coloniales. Dicha destrucción desarmó esas sociedades e hizo que estas se volvieran incapaces de representar el mundo como suyo y en sus propios términos y, por tanto, incapaces de considerar el mundo como susceptible de sufrir cambios mediante su propio poder y en el sentido de proseguir sus propios objetivos. Esa tarea es tan importante hoy en día como lo fue durante el colonialismo histórico, puesto que la desaparición de este no implicó el fin del colonialismo como forma de sociabilidad basada en la inferioridad étnico-cultural e, incluso, ontológica, del otro; aquello que Aníbal Quijano denomina colonialidad (2005). La colonialidad del conocimiento (así como la del poder) sigue siendo el instrumento fundamental para la expansión y el refuerzo de las opresiones generadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. En realidad, la colonialidad es la continuación del colonialismo mediante otros medios, es otro tipo de colonialismo. Es por ello que prefiero seguir hablando de colonialismo para caracterizar lo que Quijano define como colonialidad, puesto que no hay ninguna razón analítica para reducir el colonialismo al tipo específico de colonialismo que fue el colonialismo histórico caracterizado por la ocupación territorial llevada a cabo por una potencia extranjera. Al contrario de lo que se piensa vulgarmente, la independencia política de las colonias europeas no significó el fin del colonialismo, tan solo significó la sustitución de un tipo de colonialismo por otros (colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo, xenofobia, etcétera).
Rescatar los saberes suprimidos, silenciados y marginados requiere la práctica de lo que he denominado «sociología de las ausencias», un procedimiento destinado a mostrar que, dada la resiliencia de la línea abisal, muchas prácticas, saberes y agentes que existen en el otro lado de dicha línea son de hecho activamente producidos como inexistentes por los saberes «de este» lado de la línea abisal. La identificación de la existencia de la línea abisal es el impulso fundador de las epistemologías del Sur y de la descolonización del conocimiento que tienen en el objetivo de emprender. Identificar la línea abisal es el primer paso para superarla, tanto en el ámbito epistemológico como en el político. Identificar y denunciar la línea abisal permite abrir horizontes con relación a la diversidad epistemológica del mundo. En el ámbito epistemológico, dicha diversidad se traduce en aquello que defino como «ecología de saberes»; en otras palabras, el reconocimiento de la copresencia de diferentes saberes y la necesidad de estudiar las afinidades, las divergencias, las complementariedades y las contradicciones que existen entre ellos, a fin de maximizar la eficacia de las luchas de resistencia contra la opresión.