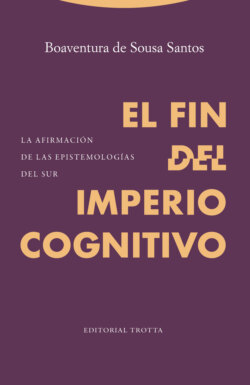Читать книгу El fin del imperio cognitivo - Boaventura de Sousa Santos - Страница 19
Capítulo 2 PREPARAR EL TERRENO El problema del relativismo: relativizar el relativismo
ОглавлениеEl primer problema que pretendo tratar en este capítulo es el problema del relativismo. El concepto de relativismo no está exento de equívocos. Los debates sobre el relativismo han estado, de hecho, dominados por antirrelativistas. Para ellos, el problema del relativismo es el problema del subjetivismo, del nihilismo, de la incoherencia, del maquiavelismo y de la ceguera estética. Según Michael Krausz, el relativismo defiende que «las premisas cognitivas, morales o estéticas que involucran valores como verdad, relevancia, rigor, razonabilidad, conformidad, adecuación y similares son relativas a los contextos en los que surgen […]. El relativismo niega la viabilidad de la fundamentación de premisas relevantes en términos ahistóricos, aculturales o absolutistas» (1989: 1). En cambio, las epistemologías del Sur parten del principio de que la validación de los criterios de conocimiento no es exterior a los conocimientos que validan. Como he mencionado antes, en La arqueología del saber, Foucault muestra claramente que la filosofía de la ciencia, o epistemología en el sentido convencional, no es exterior a la ciencia cuyas bases investiga a fin de validarlas. Ambas se basan en los mismos presupuestos culturales, o, usando el término foucaultiano, en los mismos epistemes.
Los conocimientos surgidos en la lucha y la resistencia que conciernen a las epistemologías del Sur exigen una forma práctica de validación del conocimiento. Los grupos sociales históricamente oprimidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado fueron obligados a valorar el conocimiento científico que afecta a sus vidas por sus consecuencias y no por sus causas o premisas. Del mismo modo, al luchar contra la opresión y buscar alternativas, los conocimientos deben valorarse y, en última instancia, validarse de acuerdo con su utilidad para la maximización de las posibilidades de éxito en las luchas contra la opresión. De una forma pragmática, las epistemologías del Sur tienen el objetivo de reforzar la resistencia contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado proporcionando credibilidad, viabilidad y precisión a formas alternativas de ser en sociedad. El éxito o el fracaso de la búsqueda de la verdad está siempre relacionado con la fuerza o la debilidad de un determinado compromiso ético. Cualquiera de ellos solo se puede determinar por el modo en que un conocimiento dado refuerza o debilita la experiencia de lucha en una determinada comunidad epistémica que pretende resistir en un contexto concreto a una práctica concreta de dominación que la oprime injustamente.
Desde el punto de vista de las epistemologías del Sur, el relativismo cultural o político es tan inaceptable como el universalismo o el fundamentalismo. Sin embargo, el relativismo también puede verse como la respuesta cierta a una pregunta mal formulada. Si esa pregunta tiene que ver con la posición que se debe tomar con relación a un mundo entendido como una realidad inequívocamente objetiva que está siendo captada por la misma experiencia colectiva, independientemente del contexto, entonces la respuesta correcta es relativismo. Para quienes creen en conceptos universales autoproclamados de razón, racionalidad, naturaleza humana y mente humana, todo lo que no está de acuerdo con ese concepto configura irracionalidad, superstición, primitivismo, misticismo, pensamiento prelógico y emotivismo. En una palabra, anticognitivismo. Visto desde esta perspectiva, el relativismo no solo está equivocado, sino que es peligroso. De hecho, gran parte de la literatura antirrelativista asume el carácter de una cruzada mortal1. El hecho de que ese moralismo esté fácilmente legitimado en nombre de supuestas realidades que son válidas independientemente del contexto y la diferencia cultural refleja el enorme epistemicidio causado por la ciencia moderna. Esa arrogancia epistemológica se traduce en dualismos normativos, como verdad/falsedad o conocimiento/ opinión; todo lo que no cumpla la premisa se considera una falsedad o una opinión. Como mostraron Aníbal Quijano y Enrique Dussel, la arrogancia epistemológica moderna es la otra cara de la moneda de la arrogancia de la conquista colonial moderna2.
En cambio, la diversidad de experiencias del mundo, junto a una «conversación del mundo» que se las toma en serio —es decir, que permite un diálogo entre dichas experiencias en vez de imponer por la fuerza una de ellas sobre todas las otras—, no tiene sentido si se parte del principio de que la objetividad del mundo puede captarse sobre la base de una única experiencia. En este caso, una única experiencia, aunque fuera subjetiva o parcial, podría arrogarse el poder de declarar que todas las otras son subjetivas y parciales. Y, de hecho, fue precisamente lo que sucedió, y que aún sucede, con la modernidad occidental y su incesante reproducción de experiencias colonialistas, capitalistas y patriarcales. No existe un universalismo europeo3; existe, eso sí, una experiencia fundacional eurocéntrica que, debido al poder económico y militar dominante que tiene, se impuso a otras experiencias fundacionales existentes en el mundo, asegurándose así la prerrogativa de proclamarse universalmente válida. Si, por el contrario, aceptamos que existen múltiples mundos de la vida, objetivos y subjetivos, de sentido y de acción4, que pueden definirse como pluriverso, entonces el relativismo no es más que la expresión de la relatividad. La tarea de las epistemologías del Sur consiste en valorar la razonabilidad y la adecuación relativas a los diferentes tipos de conocimiento conforme con las luchas sociales en las que la comunidad epistémica en causa está implicada.
La principal dificultad a la que se enfrentan las epistemologías del Sur en este ámbito es el hecho de tener que validar sus orientaciones en un mundo dominado por las epistemologías del Norte, cuyo presupuesto o prejuicio básico es considerar la diversidad como superficial (apariencia) y la unidad como profunda (estructura subyacente). En palabras de Clifford Geertz, ese prejuicio corresponde al deseo «de presentar las interpretaciones propias no como si fuesen construcciones que se aplican a determinados objetos —sociedades, culturas, lenguajes— en un intento de entenderlos mínimamente, o en algunos de sus aspectos, sino las auténticas esencias de tales objetos reveladas a nuestro pensamiento» (1989: 26). Así pues, se deben destacar dos dimensiones de lo que podremos denominar una concepción fuerte de la diversidad de mundos objetivos/subjetivos.
Por un lado, la diversidad no es el primer paso de una evolución inevitable hacia la uniformidad o la unidad. No existe un estado ideal de convergencia o fusión hacia el que converja todo. Desde un punto de vista pragmático, convergir o divergir, fundirse o proliferar son objetivos siempre provisionales en el contexto de los problemas concretos del mundo de la vida que necesitan resolverse. Desde el punto de vista de las epistemologías del Sur, la diversidad no es una cuestión, la cuestión son las varias formas de experimentar la diversidad y el hecho de que, contextualmente, algunos grupos están más bien dotados que otros para reforzar las luchas contra la opresión. La unidad de la lucha, en vez de excluir la diversidad de los que la emprenden, la nutre. En cambio, la unidad que se basa en la uniformidad es el camino que conduce al despotismo y al fundamentalismo.
Por otro lado, la existencia de múltiples mundos de la vida objetivos y subjetivos no crea una inconmensurabilidad o incomparabilidad inevitable. Para quienes piensan que la elección se halla entre la transparencia total (equivalencia, no diferencia) y la opacidad total (ininteligibilidad, indiferencia), el relativismo es siempre una posición incoherente. El problema de esta opción reductora es que, desde su propio punto de vista, todas las formas de sociabilidad socialmente relevantes también son necesariamente incoherentes. Cualquier forma no solipsista de sociabilidad es la expresión de un deseo de entender y coexistir que trasciende las zonas de confort de lo que se considera igual o equivalente. Las ganas de entender nos empujan a ver lo que se ve muy bien a partir de la perspectiva de alguien que no ve la misma cosa muy bien; también nos empujan a entender lo que se considera relevante desde la perspectiva de alguien que no considera la misma cosa igualmente relevante. Abandonar nuestra zona de confort significa considerar que aquello que vemos y entendemos forma parte de un contexto más amplio que incluye aquello que no se ve ni se percibe y que otros ven y entienden. Más aún, salir de nuestra zona de confort con la voluntad de comprender implica que se vea sabiendo que se está siendo visto, que se observe sabiendo que se está siendo observando, que se entienda sabiendo que se está siendo objeto de la comprensión de los otros. Al mismo tiempo, implica admitir que los que se encuentran en el otro lado de los actos de ver, observar y comprender pueden ser o mostrarse más o menos reacios a salir de sus propias zonas de confort. La forma más perversa de condenar al exilio la diversidad es considerar que la diversidad solo se siente bien en nuestra casa.