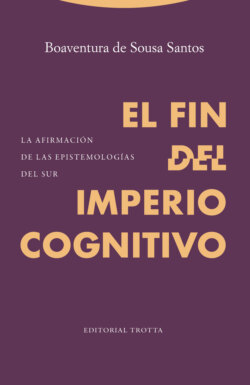Читать книгу El fin del imperio cognitivo - Boaventura de Sousa Santos - Страница 9
Ocupar la epistemología
ОглавлениеEl término epistemología corresponde, a grandes rasgos, a lo que en alemán se denomina Erkenntnistheorie o Erkenntnislehre. Centrada al principio en la crítica del conocimiento científico, actualmente la epistemología tiene que ver con el análisis de las condiciones de producción e identificación del conocimiento válido, así como de la creencia justificada. Por consiguiente, posee una dimensión normativa. En este sentido, las epistemologías del Sur desafían las epistemologías dominantes en dos niveles diferentes. Por un lado, consideran crucial la tarea de identificar y discutir la validez de conocimientos y modos de saber no reconocidos como tales por las epistemologías dominantes. De este modo, se concentran en conocimientos «inexistentes», considerados así por el hecho de no producirse de acuerdo con metodologías aceptables, o incluso inteligibles, o porque quienes los producen son sujetos «ausentes», sujetos concebidos como incapaces de producir conocimiento válido debido a su falta de preparación, o incluso debido a su condición no plenamente humana. Las epistemologías del Sur tienen que proceder de acuerdo con aquello que denomino sociología de las ausencias; en otras palabras, transformar sujetos ausentes en sujetos presentes como condición imprescindible para identificar y validar conocimientos que pueden contribuir a reinventar la emancipación y la liberación sociales (Santos, 2014a, 2017a). Las epistemologías del Sur evocan necesariamente otras ontologías (revelando diferentes maneras de ser, las de los pueblos oprimidos y silenciados, pueblos que han sido radicalmente excluidos de las maneras dominantes de ser y conocer). Teniendo en cuenta que esos sujetos se producen como ausentes a través de relaciones de poder muy desiguales, rescatarlos es un gesto eminentemente político. Las epistemologías del Sur inciden en procesos cognitivos relacionados con el significado, la justificación y la orientación en la lucha puestos a disposición por quienes resisten y se rebelan contra la opresión. La cuestión de la validez surge a partir de esa fuerte presencia. El reconocimiento de la lucha y de los respectivos protagonistas es un acto de preconocimiento, un impulso intelectual y político pragmático que implica la necesidad de examinar la validez del conocimiento que circula en el marco de la lucha o que la propia lucha genera. Por otro lado, los sujetos rescatados o revelados, o hechos presentes, son muchas veces sujetos colectivos, lo que altera completamente la cuestión de la autoría del conocimiento y, por tanto, la cuestión de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto del conocimiento. Estamos ante procesos de lucha social y política en los que un tipo de conocimiento que muchas veces no posee un sujeto individualizable se vive de manera performativa.
Los conocimientos rescatados por las epistemologías del Sur son técnica y culturalmente intrínsecos a determinadas prácticas —las prácticas de la resistencia contra la opresión—. Existen incorporados en prácticas sociales. En la mayoría de los casos surgen y circulan de forma despersonalizada, aunque ciertos individuos en el grupo tengan un acceso privilegiado a esos conocimientos y los formulen con mayor autoridad (esta cuestión se desarrolla más adelante). Conforme con los hechos y teniendo en cuenta los usos de la lengua, se puede pensar que se trata de saberes y no de conocimientos. Esta distinción solo existe en algunas lenguas, en las latinas, por ejemplo, lo que, por sí solo, plantea un desafío a la traducción intercultural, que se discutirá más adelante. Para las epistemologías del Sur el conocimiento y el saber deben entenderse casi como sinónimos, como términos que se pueden usar permutablemente aunque las diferencias sutiles entre ellos se manifiesten en el uso de la lengua. Estas diferencias sutiles se basan en el propio origen etimológico de ambas palabras. Conocer, del latín cognoscere, que procede del griego gnosis + cum, significa «obtener conocimiento de, pasar a tener conocimiento de a través del ejercicio de las facultades cognitivas». Es por ello que se trata de un proceso acentuadamente intelectual. A su vez, saber, del latín sapere, significa «tener conocimiento como si se sintiera mediante el gusto» (de sapio, «tener gusto, tener buen paladar, tener olfato»). Sabor tiene exactamente la misma etimología que saber. Por detrás de esta distinción (conocer con la razón, saber con el cuerpo y los sentidos), me parece que también existe la distinción fatal en la cultura occidental, a partir de Platón y Aristóteles, entre razón y cuerpo, una distinción exacerbada por el cristianismo, que separó inmediatamente el cuerpo del alma. La tensión creada entonces en la cultura occidentalocéntrica quizás explique la razón por la que el término conocimiento se aproxima fácilmente al de ciencia, del latín scientia, de scire, «saber», que seguramente al principio significaba «distinguir, separar cosas», de la raíz indoeuropea, skei, «cortar, separar». Mientras que saber se aproxima a sabiduría y sagacidad (prudencia)3. A lo largo de este libro, saberes surge frecuentemente como un término más abarcador que conocimiento(s). Sin embargo, son equivalentes. Es por ello que hablo de conocimientos nacidos o aprendidos en las luchas y de ecología de saberes.
Foucault (1969) puso de relieve esta distinción entre saberes y conocimiento, aunque aquí se ha interpretado de manera diferente. Según Foucault, el saber implica un proceso colectivo, anónimo, algo no dicho, un a propri histórico-cultural accesible solo a través de la arqueología de los saberes. Sin embargo, los saberes que tienen que ver con las epistemologías del Sur no son a priori culturales; en otras palabras, lo no dicho de Foucault. Como mucho, serán los no dichos de esos no dichos, es decir, los no dichos que surgen de la línea abisal que separa en la modernidad occidentalocéntrica las sociedades y las sociedades metropolitanas y coloniales. Foucault ignoró esa línea abisal, el fiat epistemológico más fundamental de la modernidad occidental que, como veremos más adelante, sobrevivió al fin del colonialismo histórico. Las disciplinas de Foucault se basan tanto en las experiencias del lado metropolitano de la sociabilidad moderna como en los no dichos culturales que él identifica. Las disciplinas son falsamente universales no solo porque se «olvidan» activamente de los respectivos no dichos culturales, sino porque, como sus no dichos culturales, no consideran las formas de sociabilidad existentes en el otro lado de la línea, en el lado colonial. Lo no dicho foucaultiano es, por tanto, tan falsamente común a la modernidad y tan eurocéntrico como la idea kantiana de racionalidad como emancipación con relación a la naturaleza. Esta misma forma de racionalidad relacionaba con la naturaleza a las personas y las sociabilidades existentes en el otro lado de la línea, en la zona colonial. Es evidente que tanto la filosofía de Kant como la de Foucault representan importantes avances respecto a la tabula rasa de Locke, teoría según la cual el conocimiento surge de la nada. En vez de la tabula rasa, ambos filósofos propusieron presupuestos o «a prioris» que, según ellos, condicionan toda la experiencia humana contemporánea. Sin embargo, «toda esa experiencia» considerada por ellos era una experiencia intrínsecamente truncada, puesto que se había construido sin considerar, o incluso para no considerar, la experiencia de quien se situaba en el otro lado de la línea abisal, la gente colonial. Si pretendiéramos formular las epistemologías del Sur en términos foucaultianos, lo que no es mi intención, diríamos que estas tienen en el punto de mira la arqueología de la arqueología de saberes.
Durante todo el siglo pasado, las epistemologías feministas nortecéntricas llevaron a cabo una ocupación inicial de las versiones dominantes de las epistemologías del Norte. Mostraron que la idea de conocimiento concebido como independiente de la experiencia del sujeto de conocimiento, sobre la base del cual, especialmente después de Kant, se estableció la distinción entre epistemología, ética y política, era la traducción epistemológica, y la consiguiente naturalización, del poder político y social masculino. La perspectiva universal, así como la de la mirada de Dios, era el otro lado de la perspectiva de ninguna parte. Esas epistemologías feministas, que le deben tanto a Foucault, defienden la naturaleza situada y posicional del conocimiento y la implicación mutua del sujeto y del objeto de conocimiento. Sin embargo, esa ocupación solo fue parcial, puesto que no se quejaba de la primacía del conocimiento como práctica aislada. Así pues, no sorprende que las epistemologías feministas nortecéntricas hayan presionado a las epistemologías del Norte hasta el límite y, pese a ello, se hayan mantenido dentro de esos mismos límites. De este modo, funcionaron como crítica interna, como varias otras que mencionaré en este libro. Sin embargo, fueron de vital importancia al crear un espacio para el surgimiento de epistemologías feministas surcéntricas, que van más allá de los mencionados límites, y produjeron críticas externas con relación a las epistemologías del Norte. De este modo, se transformaron en un componente constitutivo de las epistemologías del Sur, como se muestra más adelante.
Antes de identificar los varios grados de diferencia entre las epistemologías del Sur y las epistemologías del Norte, es necesario responder a las siguientes preguntas: ¿acaso existen juegos especulares entre las epistemologías del Sur y las epistemologías del Norte que se deban evitar? ¿Podremos construir un espacio común amplio basado en la alteridad, en el reconocimiento del ser otro?