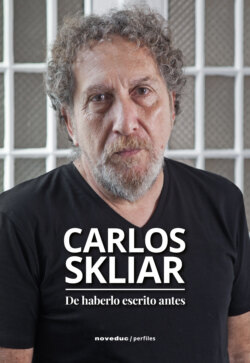Читать книгу De haberlo escrito antes - Carlos Skliar - Страница 32
ОглавлениеÚltimos
Ingeborg Bachmann escribió Últimos poemas (1999), un libro que trata, en efecto, de sus últimos poemas; de una renuncia explícita a la escritura, una declaración de guerra contra el lenguaje fútil y banal, el precipicio de la escritura en medio de la escritura; el hartazgo y la apertura infinita y desconsoladora hacia la alteridad: “(Que sea. Que sean los otros)/ Mi parte, que se pierda”. Existe una larga tradición de escritores que, en cierto momento, tomaron la decisión de desertar de la escritura ante la imposibilidad o el hastío de seguir escribiendo. Bachmann asumió hasta las últimas consecuencias un mundo que no era otra cosa que un barullo constante, desatinado, tortuoso. Tuvo la certeza de que la poesía había caído en su propia trampa: una hechura, un artificio, una voluntad falsa en la no menos falsa tarea de pretender esclarecer el mundo: “Pero usted ha de comprender que uno de repente puede estar totalmente en contra de cualquier metáfora, de cualquier sonido, cualquier obligación de juntar palabras”. No se trata de un simple abandono o de un caprichoso y repentino recelo. Tampoco de una huida. Hay algo más, muchísimo más, que muestra con honda complejidad esa relación singular del escritor con la lengua: “Sospecha de las palabras, de la lengua, me he dicho muchas veces, ahonda esta sospecha –para que un día, quizás, pueda originarse algo nuevo– o que no se origine nada más”. Entre el querer saber qué nos dicen las palabras y la desconfianza permanente hacia la lengua, en ese amplísimo espacio que se abre casi sin quererlo, tal vez se encuentre el claroscuro del lenguaje, de la escritura y de la lectura. Porque, de algún modo, narrar, escribir y leer tienen un movimiento que es a la vez de intencionalidad y de imposibilidad. Ese es su vaivén, su danza, tan vital como macabra. No dejarse tentar por el centro, por la centralidad del uno; no quedarse en sí mismo, huir de lo ya conocido y de esas formas de expresión que se dominan a voluntad, aunque duela quitarse, no poder salir, estar encerrados en el pequeño círculo de lo que ya se sabe. El lenguaje, como la tirantez del alma, como un péndulo cuyos extremos no llegan a tocar ningún punto fijo, ninguna medida reconocible de antemano.
Unanimidad
En las sociedades contemporáneas, puesto que las vidas se piensan solo en términos de inclusión/exclusión, las múltiples y complejas inserciones de cada sujeto y cada comunidad en el mapa social determinan que puedan y sean incluidos por algunas de sus condiciones y, al mismo tiempo, excluidos por otras. Para decirlo de un modo más literal: nadie parece estar completamente incluido, nadie parece estar del todo excluido. Visto de este modo, ¿tiene algún sentido hablar de exclusión y de inclusión cuando los sujetos –políticos, sociales, lingüísticos, sexuales– se hallan sometidos al mismo principio de unanimidad en el que todos están, al mismo tiempo, afuera y adentro de un sistema? Sí, lo tiene, pero en los mismos términos de conveniencia y funcionamiento del propio sistema, es decir, en la estructura que se consolida a partir de las oposiciones binarias y que hace que individuos y comunidades antes excluidos por un sistema sean ahora incluidos por él. ¿Acaso todo lo humano está aprisionado en una relación de exclusión/inclusión? ¿Es toda voz, todo cuerpo, cada gesto, cada mirada, todo espacio y todo tiempo “exclusión y/o inclusión”? Este binomio, ¿no constituye una forma estrecha e incluso perversa de mirar, pensar y actuar en el mundo y, además, un modo de esconder y oscurecer lo híbrido, lo inclasificable, lo indeterminable, lo ambiguo, lo ambivalente, la multiplicidad no jerárquica y fuera de todo ordenamiento? Y, sobre todo, ¿no es esta relación una forma de acabar justamente con la relación? Es decir, ¿no finalizarán así las contradicciones en las que la exclusión se diluye en la inclusión y la inclusión se ofrece como un Paraíso, aunque se mantenga intacta la expulsión y se sostenga la invención de la exterioridad como maleficio? Foucault analizó en detalle la genealogía de los procesos de exclusión e inclusión de los individuos en la Edad Media, a partir de las medidas tomadas en relación a los leprosos y a los enfermos de peste. Los primeros asumían la figura de la exclusión, del alejamiento, del desconocimiento, y hacia ellos iba dirigido un poder punitivo, negativo, de marginación. Los enfermos de peste, por el contrario, constituían la metáfora de la inclusión; sobre ellos se ejercía el poder del conocimiento, del examen, del cuidado. Para Foucault, la inclusión resulta ser una figura sustitutiva de la exclusión, aun cuando esta permanezca activa y activada en una sociedad determinada. Dicho en otras palabras: la inclusión no es lo contrario de la exclusión, sino un mecanismo de poder disciplinar que la reemplaza, que ocupa su espacialidad, siendo ambas figuras igualmente mecanismos de control. Dado el desorden de la exclusión, por el desconocimiento, por la lejanía de los excluidos, por la falta de control sobre ellos, la inclusión podría ser entendida como una estrategia de ordenamiento, de aproximación y reconocimiento para que se establezca algún saber, por más pequeño que sea, acerca de ese otro.
Único
Como bien señala Roudinesco, se trata de “resistir a la tiranía del Uno, del logos, de la metafísica (occidental) en la misma lengua en que se enuncia, con la ayuda del mismo material que se desplaza”. ¿Qué significa “resistir a la tiranía del Uno, del logos”? Supone deshacer y deshacerse de la metafísica de la presencia, la lógica del principio de identidad, la identidad del ser o no-ser; supone deshacer aquella metafísica poblada de binarismos, de oposiciones duales; supone, también, comprender cómo funciona la afirmación del primer término de la oposición y cómo opera la negación al segundo término, ese “no”, esa negación que se atribuye a aquello que no es el término jerarquizado, donde el otro y lo otro no son más que un yo espectral; supone, incluso, deshacer esa lógica de la identidad hasta rehacerla en otra metafísica bien distinta, ya no de la presencia, sino más bien de la diferencia.
Unidad
La diferencia o su pensamiento: existe el interés, la voluntad o el desparpajo de hacer presentes otras presencias en nuestro presente, de hacerlas presentes evitando al máximo ser uno mismo el punto de partida, la duración del conocimiento y la llegada a un puerto calmo. Pero, por lo general, sobreviene el fácil y débil gesto de la representación, y la diferencia queda atrapada en un juego de identidades que, como magro resultado, destila negatividad por todos sus poros. No hay asomo de algo que pudiera ser plural de otra cosa, sino la propiedad única de la primera persona del singular que se arroga el saber, el poder y su enunciado. El parentesco entre lo uno y lo único es evidente: dar por supuesto que el propio mundo de uno es el único modo de la realidad del mundo; dar por entendido que la propia vida de uno es la única forma de hacer la vida. Así, la diferencia queda apresada por la falsa noción de la semejanza, de la convergencia y de la armonía, y se hace alusión a ella solo en casos de extrema necesidad, cuando la contención de lo incontenible se vuelve imposible, cuando la excepcionalidad y la multiplicidad son de tal dimensión y tal magnitud que ya no hay modo de contarlas.
Uno
No estamos solos. O, en todo caso, sería más preciso decir que estamos reconcentrados en el uno en demasía y separados de la totalidad. Hay un sinnúmero de conexiones, eso sí, que dan la sensación de estar presentes en el mundo o el mundo en uno y de pertenecer sin dudas a él. Y, sin embargo, el imperativo de ser uno mismo el único constructor o destructor de su presente y su futuro transforma la dimensión del uno –uno, como ser único, singular– en un yo mismo de pura repetición, cuya única opción pareciera estar en el ser primer protagonista o un mero actor de reparto de una obra repetida, y siempre la misma.
Urgencia
La urgencia es tan torpe y de tal magnitud que, en buena medida, la vida se ha puesto rápida y la muerte, lenta. La prisa es una zancadilla que nos hacemos a nosotros mismos. La aceleración del pulso, el ánimo incierto y el corazón abroquelado no son más que los signos de un cuerpo extenuado por tener que mirar siempre hacia adelante, siempre hacia el progreso, siempre con el arco del alma tenso.