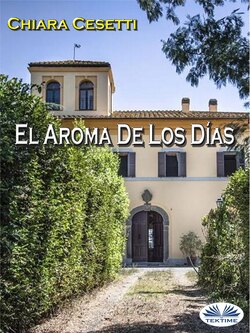Читать книгу El Aroma De Los Días - Chiara Cesetti - Страница 17
Primera parte
Capítulo XIV 1925
ОглавлениеGiulia se había levantado antes del amanecer y se movía por la cocina intentando hacer el menor ruido posible. Aún dormían todos. Era domingo y los chicos no debían ir a la escuela. Podían estar tranquilos en la cama todavía un par de horas.
La escuela.
Sonrió pensando como Antonino la soportaba. Dentro de pocos meses tendría el examen de selectividad y terminaría su tortura. Los años de la escuela superior habían sido para él un verdadero suplicio, los soportada en nombre de un deber impuesto al que no osaba rebelarse pero del que huía a la mínima ocasión. Lo veía bajar de su habitación ceñudo cada vez que se paraba sobre los libros el tiempo razonable para hacer los deberes y volver, en cambio, alegre y vigoroso de un día en el campo, donde había desenvuelto la pesada tarea de un hombre. Habría podido aliviarlo de aquella fatiga impuesto por la familia. Cada vez que, malhumorado, subía las escaleras con los libros y cuadernos para encerrarse en la habitación a estudiar, ella encontraba mil excusas para entrar y hablarle o llevarle un trozo de dulce.
Clara, en cambio, parecía fastidiada por sus raras incursiones. La escuela había sido siempre un pasatiempo para ella. Le bastaba poco para aprender y conseguía hacer rápidamente y de la mejor manera todos los deberes. Giulia subía con algún pretexto sólo para comprobar cómo ocupaba su tiempo.
Cada vez que entraba en su habitación la encontraba dedicada a leer los libros que tomaba prestados de la biblioteca escolar y a la pregunta de rigor:
–Clara, ¿quieres que te traiga algo?
Seguía siempre la misma respuesta:
–No, gracias, dentro de un rato bajo.
Sus relaciones no habían mejorado. Giulia la había visto crecer con el orgullo de la madre por una hija que se convertía cada día en más hermosa y con la aprensión de quien intuye el invisible obstáculo que no permitía que a ella, como a ningún otro, cruzar el umbral para llegar hasta el fondo de sus pensamientos. La relación con el padre era aquella privilegiada de la infancia pero también la mirada de Giovanni había cambiado. Con sus dieciséis años Clara había salido para siempre del mundo cómplice que los había unido desde niña, y también él, que la habría querido proteger, al mirarla se había visto asaltado por mil miedos y celos. Era Antonino, ahora, el que con su espontaneidad la hacía reír a menudo. Había mantenido con ella, como con todos, una relación alegre sin complicaciones. Fuerte por ser mayor que ella y de complexión más robusta, en cuanto estaba a su lado la hacía reír con pequeños puñetazos y ligeros empujones que la hacían vacilar para luego susurrar al oído:
–¿Me haces los deberes para mañana?
–No, hazlo solo.
Él, superándola en altura, desde detrás la estrechaba con fuerza por la cintura y medía su fuerza levantándola en el aire e implorándole:
–¡Te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico…! ―hasta que, haciéndola reír, la obligaba a ceder.
Con los gemelos Clara era muy paciente. Agnese y Luciano mientras creían habían mantenido su vínculo exclusivo que les había convertido, desde que eran pequeños, en una entidad aparte, pero ahora, Agnese, ya adolescente, buscaba siempre la compañía de la hermana. Era feliz cuando ella podía dedicarle un poco de su tiempo.
–Buenos días, Giulia.
La voz de María, aunque suave, la sobresaltó.
–Buenos días. ¿Ya levantada? Podías reposar todavía un poco
–No tenía sueño… ¿Todavía duermen todos?
–Sí, hoy es domingo, no hay escuela.
–Ah, ya… hoy es domingo… entonces, hay que hacer la pasta…
–Sí, dentro de un rato la preparamos. No te preocupes, todavía hay tiempo.
María, después de la muerte de Ada, ya no era la misma. El físico delgado se había curvado ligeramente como si el peso de aquel dolor fuese demasiado grande para sus hombros. Había cambiado, sobre todo, la expresión de su rostro. Parecía que había perdido también las pequeñas certidumbres que la habían sostenido siempre y que ahora, para cada cosa, dependía totalmente de Giulia. Esperaba confiada las indicaciones de la cuñada, mirándola como un niño observa a su maestra antes de iniciar una tarea, para comenzar diligentemente a desarrollar el cometido que le han impartido, en silencio. Respondía a las preguntas que le hacían, sin jamás dar su parecer o intervenir de manera espontánea en la conversación. Sólo Antonino, con sus pequeñas bromas, y Agnese, que de vez en cuando la besaba en una mejilla llamándola tiíta, conseguían hacerla sonreír. Giulia, a pesar de que no fuese mucho más joven que ella, la consideraba ya como una hija necesitada de directrices continuas.
Ya casi había amanecido cuando al fondo del camino apareció una figura envuelta en un mantón oscuro. Caminaba con rapidez, casi corría, mientras mantenía con los brazos cruzados el pañolón alrededor de la cintura. Giulia se paró a mirarla con la aprensión de quien, no esperando a nadie sobre todo a aquella hora, teme una mala noticia. La figura se acercó y reconoció a Lucia.
Desde la muerte de Ada Lucia trabajaba con ellos todas las mañanas. Giulia y María necesitaban ayuda y Lucia había crecido, prácticamente, en su casa, trabajando ya en el campo ya ayudando con pequeñas tareas. Su figura menuda no conocía un momento de respiro, amable y servicial, eternamente agradecida a quien, de esta manera, la había aliviado de la continua angustia de la supervivencia cotidiana. Vivía con su hijo Andrea, orgullosa de haberlo podido sacar de la miseria y de las privaciones en las que ella había vivido. A costa de grandes sacrificios lo había llevado a la escuela hasta los catorce años cuando sus coetáneos, a menudo analfabetos, ya desde muy pequeños eran obligados a acompañar a los adultos a los campos, hiciese calor o frío. Crecía bien su muchacho, serio y voluntarioso, que en verano, durante las vacaciones, era el primero en ir al campo y, si la veía más fatigada de lo normal, se apresuraba a desarrollar su tarea para ir a ayudarla, sin hacer caso del implacable sol de agosto.
–Está llegando Lucia… tan pronto… ¿cómo es posible?
Giulia pensaba en voz alta mientras miraba afuera desde la ventana. También María miró afuera y, movida por aquella incontrolable agitación que la asaltaba ante cualquier acontecimiento inesperado, siguió a la cuñada que se había ido a abrir la puerta antes de que llegase Lucia.
–Buenos días, señora.
Muchas veces Giulia le había dicho que no la llamase con aquel apelativo hasta que había comprendido que era la misma Lucia la que se sentía a gusto manteniendo una relación de afectuosa distancia.
–¿Cómo tan temprano? ¿Ha sucedido algo?
El rostro delgado y severo de Lucia estaba tenso y atemorizado. La cogió por un brazo y la guió silenciosamente hacia la cocina. Después de que se hubiese sentado, bajo la mirada preocupada e inquisitiva de las dos mujeres dijo:
–Esta noche ha sucedido algo…
–¿El qué?
–Una cosa muy mala.
–Sí, pero qué cosa… ―la mente de Giulia en un momento había recorrido cada posible itinerario y se había parado ante un terrible pensamiento.
–No, no, señor, Andrea no… ―rezó casi paralizada.
–Han entrado en casa del doctor…
–¿Qué doctor… Marinucci?
–Sí, el doctor Marinucci.
–¿Quién ha entrado, Lucia? … habla.
–Ellos… los fascistas… han desfondado la puerta… han golpeado al doctor y antes de irse han incendiado su estudio.
Giovanni, alarmado por los insólitos ruidos, había bajado y desde las escaleras había escuchado todo.
–¿Cómo? ―dijo volviéndose hacia Lucia aunque hubiese entendido perfectamente.
Fue Giulia la que respondió.
–Han entrado en casa del doctor Marinucci…
–¿Cómo está el doctor? ―la interrumpió.
–Yo no lo he visto. Han subido a su casa Andrea con Cencio della Menna y Carlone, para ayudarlo. Han dicho que tenía un labio partido y se lamentaba.
–Voy con ellos ―dijo Giovanni y en un momento estuvo fuera de casa.
–Ten cuidado, por favor.
Las palabras, tantas veces repetidas, esta vez ni las escuchó.
Cuando volvió era casi la hora de comer.
Giulia oyó llegar la carreta antes incluso de verla. Había estado toda la mañana esperando aquel sonido, moviéndose mecánicamente en el interior de la casa, con los ojos continuamente vueltos hacia la ventana. Los muchachos habían intuido su nerviosismo pero sólo Antonino se había atrevido a pedir una explicación:
–¿Algo va mal, mamá?
Ella le contó lo que sabía.
–Voy al pueblo ―había sido la reacción del chaval.
–Tú no te mueves de aquí.
La respuesta tenía el tono perentorio de quien no acepta réplicas y Antonino comprendió que cualquier otra insistencia habría complicado la situación.
El trote veloz del caballo los hizo salir corriendo. Con Giovanni venía también Andrea y el aire atemorizado del muchacho iba parejo con aquel preocupado del hombre.
–¿Y bien… cómo está el doctor… qué ha ocurrido…?
–Marinucci está en la cama. Se ha asustado mucho y está dolorido. Lo han agredido hacia las dos de la madrugada. Ha dicho que había oído llamar a la puerta, se levantó pensando que alguien lo necesitase y se ha encontrado de frente con cuatro hombres que no conocía. Lo han empujado dentro de la casa y han comenzado a golpearle con patadas y a puñetazos gritando: Maldito subversivo, ahora aprenderás. ―Se quedó en el suelo aturdido y los ha escuchado ir hacia la habitación de abajo donde tiene su estudio. Han roto todo, luego le han pegado fuego y se han escapado. Ha tenido suerte de que los ruidos han despertado a Carlone que habita cerca. Ha corrido enseguida y ha conseguido apagar el fuego, luego ha llamado a Andrea y a Cencio para que le ayudasen a llevar a la cama al doctor.
–¿Pero por qué lo han hecho? Marinucci es un anciano que vive solo y que siempre ha hecho el bien a todos. No hay nadie en el pueblo que lo quiera mal.
Las palabras ahogadas por el ansia salían a duras penas y Giulia hablaba estrujando nerviosa el delantal entre las manos.
–Giulia, Giulia ―dijo Giovanni con un tono de desesperación en la voz ―ya no vale ser buenos o malos… ya no sé lo que es importante… ¿entiendes?… ¿Qué es importante?
Una pregunta a la que nadie supo responder.
En los días sucesivos las condiciones del doctor parecieron mejorar. Consiguió levantarse y estar sentado por lo menos un poco en la butaca cerca de la cama. Cada vez más encerrado en un penoso aislamiento, no hablaba, ni una palabra ni un acusación por los asaltantes ni de agradecimiento por quien estaba a su lado, los ojos fijos en el suelo como queriendo olvidar el mundo que le rodeaba.
Se fue así, en un silencio amargo que ni siquiera todos los recuerdos de su vida consiguieron vencer.
Lo que había sucedido es que Marinucci veía en Roma a un viejo compañero de estudios con el que había mantenido una relación de fraternal amistad. Era un estimado profesor universitario que había rechazado tener el carné del partido y no escondía su abierta crítica con respecto a las nuevas leyes excepcionales aprobadas por el régimen. Ahora ya, en los umbrales de la jubilación, debido a esto había quedado relegado de su puesto y se había ido de la universidad sin renunciar a la oposición contra el sistema. Muchas veces amenazado, desahogaba toda su rabia y su desilusión hablando con el viejo compañero, personalmente o por teléfono, sin imaginar que estuviese bajo control. Esta había sido la culpa de Marinucci: compartir las ideas y los actos de quien se atrevía a objetar.
De esta manera Giovanni había sabido que todas las redes telefónicas, todos los puestos públicos, estaban controlados y que de los raros abonados privados se debía saber quién era, cómo actuaban y a qué partido pertenecían.
El dolor por la muerte de Marinucci, que tanta felicidad e inquietudes había compartido con su familia, se hizo más grande por la preocupación. Desde hacía poco tiempo también en su casa había un teléfono. Había sido Giulia la que había insistido.
–… así Rudi puede llamar cuando quiera desde Milano.
Ahora eso que parecía un milagro de la técnica se estaba transformando en un peligro, también porque Rudi no escondía su firme oposición al régimen.