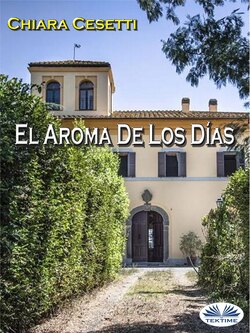Читать книгу El Aroma De Los Días - Chiara Cesetti - Страница 7
Primera parte
Capítulo IV Agnese y Luciano
ОглавлениеLos gemelos, como eran llamados en la familia, habían cumplido cinco años. Para todos eran los gemelos y no sólo porque lo eran sino porque estaban unidos el uno a la otra de aquella manera que parecía no haberse disuelto desde su nacimiento.
–Los gemelos no han comido
–Los gemelos tienen fiebre
–Mira dónde están los gemelos
Nunca nadie los llamaba por su nombre. La diferencia de edad con los hermanos mayores los había convertido en un núcleo cerrado y, sobre todo desde que los mayores iban a la escuela, transcurrían sus días constantemente juntos, completándose en una simbiosis que, a veces, los aislaba tanto que se olvidaban casi de ellos. Raramente se les sentía pelear y en el intercambio de juguetes o en los roles que se atribuían era difícil que surgiese una disputa.
–Haz esto
–No, hazlo tú.
–Vale, entonces lo hago yo
O
–Yo ahora juego con esto
–Y yo con esto, luego nos los cambiamos
Cualquier compromiso, con tal de estar juntos. Y no porque, habitando un poco en las afueras del pueblo, no tuviesen otros compañeros de juegos. Los labriegos a menudo traían a sus hijos con ellos y éstos, aunque intimidados, se quedaban en casa junto con ellos pero, sobre todo, porque para los dos era fácil comunicarse incluso sin palabras, sin necesidad de muchas explicaciones. Todo era más sencillo.
De los gemelos la más robusta era Agnese. Lo había sido desde el nacimiento y también al crecer había mantenido su corpulencia. Era una niña alegre pero no ruidosa, con grandes ojos oscuros que se iluminaban cuando sonreía y casi desaparecían escondidos por las mejillas mofletudas si reía de corazón. Más que con su muñeca le gustaba jugar más con la que había sido de Clara porque pertenecía a la hermana mayor que había renunciado a ella sin arrepentirse. Por su cumpleaños el padre le había traído de la feria del pueblo un cochecito, en todo igual al que realmente había sido suyo. Ahora la pequeña mamá cuidaba a su niña llevándola de paseo por el porche, cubierta con una pequeña colcha amarilla que la tía María había confeccionado para ella y mientras paseaba sentía que todo era perfecto: una casa, una mamá, una niña y el papá que la esperaba.
El papá era siempre y en cualquier caso, Luciano. Su papel era el de volver a caballo con un corcel de madera, el de comer en una mesa donde todo era muy bueno y el de volver al trabajo, siempre a caballo, al trote o al galope, según las ocasiones. Un papel que resultaba bastante marginal en la marcha cotidiana de su casa, en la que las tareas más exigentes las llevaba a cabo la patrona. Mientras que ella limpiaba, cocinaba, paseaba, para él quedaban unos tiempos muertos que no sabía cómo llenar y entonces:
–¿Ahora qué hago? ―decía.
–Tú trabajas la tierra.
Y él venga a sachar con un bastoncito. Poco tiempo después el labriego se aburría y volvía a casa diciendo que ahora debían dibujar y de esta forma venían abandonadas de inmediato la cocina con las cacerolas sobre el fuego y la pobre muñeca, era abandonada sola en medio del porche.
El tiempo transcurrido en dibujar volaba, sobre todo para él. En esa actividad era Agnese la que preguntaba:
–¿Y ahora?
Sin levantar los ojos del folio, tumbado en el suelo o arrodillado en una silla demasiado cerca de la mesa, Luciano le daba indicaciones y consejos.
Era un niño alto, bastante delgado, parecido, digamos, a la tía María. Su físico era el opuesto al de Agnese y los cabellos, oscuros y lisos, cortados mucho en la nuca, formaban delante una especie de coma que los hacia ir hacia arriba y caer en un mechón rebelde sobre la frente. El rostro no estaba tan dispuesto a la sonrisa como el de la gemela. No tenía un aspecto gruñón, en cambio sí un interés por todo lo que le rodeaba y una manera particular de comprender las situaciones manteniendo un cierto distanciamiento. Con Agnese había momentos en los que parecía depender totalmente de ella, otros en los que era la pequeña quien se confiaba al hermano, y este equilibrio, creado de manera tan natural, los volvía a ambos seguros y, para su edad, bastante independientes.
Había otro niño que era a menudo su compañero de juegos: Andrea, el hijo de Lucia.
Lucia era una mujer joven que los Barrieri conocían bien. Hacía poco que había superado los veinte años pero desde hacía seis o siete trabajaba en sus campos junto con su padre. La madre había muerto en el momento del parto; padre e hija, desde ese momento, se habían quedado huérfanos, perdidos en un mundo que a ellos no les había concedido mucho y que parecía prometerles todavía menos. Lucia había crecido más que en su casa en las de sus vecinas que la cuidaban, unas un día, otras otro día, apiadadas por sus condiciones de miseria y desorden. El padre era un hombre bueno, sencillo, gran trabajador, nacido en un mundo en el que el trabajar mucho apenas permitía para sobrevivir. Salía al amanecer y volvía después de la caída del sol y por la noche no conseguía llevar a cabo todas las tareas de una mujer que no ya no estaba. Su casa estaba en la planta baja, un largo pasillo que cogía la luz sólo desde la puerta de entrada y, al fondo, separado por una cortina, estaba el dormitorio de matrimonio. Las noches de invierno eran largas y frías y la chimenea a menudo estaba apagada. En cuanto caía la oscuridad, antes de tener que encender una vela, se iban a dormir, de esta manera la comida se reducía a una al día y el hambre se sentiría sólo por la mañana. El colchón de hojas secas crujía con cada movimiento. El cuerpecillo de Lucia, agarrado al del padre, se quedaba quieto, aplastado por la manta pesada y allí, finalmente, se sentía en casa.
En cuanto fue capaz de seguirlo fue con él al campo. No fue ni un sólo día a la escuela y nadie se preocupó jamás por ella. Fueron los Barrieri la primera familia para la que trabajó y con ella se había quedado, creciendo en sus campos año tras año.
La primera vez que entró en la gran casa tenía unos siete años. Debía coger el agua para llevar a los hombres que trabajaban cerca de allí. Aquella casa siempre la había visto desde fuera, de varios pisos, con las cortinas en las ventanas y la gran puerta de entrada. Casi le parecía un castillo. En el pueblo no había otra tan hermosa. Se acercó tímida con el fiasco recubierto de tallos de mijo para que el agua se mantuviese fresca. Se quedó quieta, dudando si empujar la puerta semiabierta o tocar golpeando aquel grueso anillo de hierro que terminaba con una cabeza de león. Desde la penumbra del pasillo apareció una señora alta, severa, que abriendo de par en par la puerta se encontró delante.
–¿Qué haces aquí?
La mujer se había inclinado hacia ella, le había puesto una mano sobre la cabeza y así tan cerca su rostro se había iluminado con una sonrisa que había hecho desaparecer la rigidez anterior. El corazón de Lucia, hasta hacía poco un potrillo enloquecido, con aquel contacto se calmó un poco. Manteniendo los ojos bajos y adelantando el fiasco consiguió decir:
–El agua…
A María aquel ser asustado le produjo ternura.
–¿Cómo te llamas?
–Lucia ―la cabeza continuaba inclinada y las palabras casi susurradas.
–Entra ―le dijo empujándola despacio hacia la entrada. ―Lucia, ¿qué más?
La pequeña se quedó en silencio.
–¿Tu mamá cómo se llama?
Siempre con la cabeza inclinada la niña seguía sin responder. María la guiaba hacia la cocina manteniendo una mano sobre la espalda. A través del pequeño delantal podía sentir todos los huesos.
–¿Y tú papá, tu papá cómo se llama?
–Adolfo…
Comprendió quién era la Lucia de aquel Adolfo que había perdido la mujer demasiado pronto y que aquella niña había crecido en la miseria y la soledad. Llenó el fiasco de agua,
–¿Estás segura que te las apañarás para llevarla? Es pesada…
–Sí, sí ―la voz casi no se oía.
–¿Quieres comer una manzana?
Siempre con el mentón que casi le tocaba el pecho la pequeña dijo no con la cabeza.
–Entonces métela en el bolsillo, la comerás después ―y diciendo esto se la metió en el bolsillo del largo delantal.
–Es más, toma dos, de esta manera podrás dar una de ellas a quien te parezca.
La volvió a acompañar hacia la salida y la vio irse corriendo, como liberada de un peso a pesar del fiasco apoyado en la cadera.
Tan novedosa había sido aquella aventura que Lucia ni siquiera había visto la cocina en la que había entrado. En cuanto estuvo sola la sangre comenzó a latir velozmente en las venas y a colorear el rostro mientras un sentimiento de placer la invadía. Mientras corría sentía las dos manzanas batirle contra las piernas y con la mano libre las tocaba teniendo cuidado para no perderlas. Llegó jadeante, dejó el fiasco cerca de su padre sin decir palabra y se alejó unos pasos. Cogió una manzana, la frotó contra la manga hasta convertirla en brillante y preciosa y a pequeños bocados se la comió como si hubiera sido la manzana de oro de Paris.
Desde ese día era Lucia la que se ofrecía para hacer los pequeños recados a la gran casa y poco a poco comenzó a levantar la mirada cuando se dirigían a ella. Más tarde fueron los Barrieri mismos, si necesitaban ayuda, la llamaban.
Más tarde se casó y nació Andrea y todo pareció distinto. Pero la guerra, de repente primer año, cuando llegó una postal que fue Giulia la que la había leído por ella, le quitó aquella ilusión para siempre. Ahora estaba de nuevo sola trabajando para vivir, para ella misma y para aquel niño que todavía la tenía anclada a la vida. Y los Barrieri acogieron a Andrea siempre con afecto y mientras la madre trabajaba en la casa o en los campos, el niño a menudo estaba con ellos y tomaba la merienda con los gemelos, comiendo grandes rodajas de pan con mermelada.