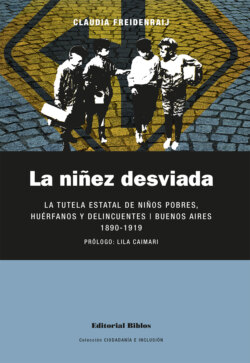Читать книгу La niñez desviada - Claudia Freidenraij - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La edad como categoría de análisis histórico: el sujeto en cuestión
ОглавлениеLas investigaciones de las ciencias sociales, desde la década de 1960 para acá, han demostrado que la infancia es una categoría histórica, social y cultural (Ariès, 1987 [1960]; De Mause, 1994 [1976]; Donzelot, 2008 [1977]; Flandrin, 1979 [1977]; Pollock, 1990 [1983]; Stone, 1989 [1977]; Gélis, 1990; Cunningham, 1995). La historicidad de la infancia implica que, lejos de limitarse a referir a un período biológico de la vida de todos los seres humanos, en cada cultura y en cada momento histórico ha recibido definiciones y ha sido depositaria de valores muy diferentes. Imbuida de presupuestos y sentidos culturales y sociales, las categorías de edad (y las percepciones a ellas asociadas) no son naturales, sino que resultan constructos sociales que han cambiado a lo largo del tiempo. Esto supone la imposibilidad de una definición universal de infancia. Incluso se ha sostenido que las definiciones modernas de la infancia no han sido patrimonio simultáneo de las diferentes clases sociales y que su duración estimada tampoco ha sido un patrón extendido de forma homogénea (Stagno, 2008).
Como categoría de análisis histórico, la edad es un concepto con significados múltiples. En el transcurso del siglo XX se convirtió en un marcador cronológico clave que organizó expectativas, metas, obligaciones y deseos de los individuos, asociándola a desarrollos cognitivos, emocionales y psicológicos diferenciales (Mintz, 2008). Pero esto no siempre fue así. Quizá como nunca antes en la historia, la edad se impuso durante el siglo XX como categoría organizadora de la vida social vinculando con ella todo un sistema de jerarquías y derechos, que habilitaba a su vez consecuencias legales diferenciales. Si pensamos cómo se produjo ese proceso en nuestro país, podemos advertir que no siempre la edad fue la bisagra que delimitó el ingreso al sistema escolar o el enrolamiento en las fuerzas armadas como sí se instituyó desde 1884 y 1901, respectivamente, por poner solo un par de ejemplos.
No obstante, en nuestro período de estudio las categorías etarias eran todavía difusas, en la medida en que se estaba desenvolviendo un proceso de definición y especificación de las atribuciones y características de la infancia en oposición a la adultez. Así, la edad como categoría de análisis histórico desafía nuestras ideas acerca de qué es un niño y un joven, al tiempo que invita a desnaturalizar los significados, presupuestos y representaciones que les son socialmente atribuidos. Al mismo tiempo, es importante señalar que las dificultades para definir el rango etario que definen tanto la “niñez” como la “adolescencia” –como construcciones relativamente recientes definidas históricamente con relación a la adultez– han estado presente como parte de las reflexiones que alimentaron este libro.
Me interesa, en este sentido, retomar las reflexiones de Sandra Carli respecto de que estudiar la infancia implica pensarla en sus relaciones con el mundo adulto. Dado que la infancia es una construcción histórica fuertemente atravesada por el poder, las infancias se desarrollan siempre en el marco de relaciones “contingentes” y “asimétricas”. Se trata de vínculos asimétricos marcados por la verticalidad y la subordinación de parte de los niños respecto de los adultos. La contingencia de esas relaciones radica en que “no son necesarias, aunque pretendan ser «naturalizadas» desde distintas posiciones” (Carli, 2002: 28). Estudiar la infancia tutelada, entonces, implica llevar al extremo este planteo: si todo lazo entre niños y adultos es asimétrico, las relaciones que se entablan con la infancia pobre lo son doblemente. A la desigual vinculación en clave etaria se superpone la asimetría de clase que distancia a los administradores de esa infancia de la infancia misma. Dicho esto, me interesa señalar que aquí la interrogación sobre las interacciones de esa niñez desviada con el mundo que la rodeaba es central, en la medida en que se busca aprehender la infancia de las clases trabajadoras en su interacción con la policía, los defensores de menores y los administradores penitenciarios, tres de las caras que asumió el Estado para esos chicos.
A lo largo de las páginas que siguen se recuperan ciertas voces nativas que los contemporáneos empleaban para denominar a esta “niñez desviada”: menores, purretes, pilluelos, muchachitos eran los sujetos que cabían en ese universo infantil desviado del orden doméstico que estaba instituyéndose (Cosse, 2005). Sin embargo, no eran términos neutros, sino que suponían una valoración de las condiciones en que esa niñez se desenvolvía: la expresión “infancia abandonada y delincuente” remite a las carencias morales y materiales que caracterizarían existencias precarias, marginadas y estigmatizadas.
Junto con esa categoría nativa, convivió la de menor, ambas usualmente utilizadas de forma intercambiable. La historiografía de la infancia en la Argentina ha retomado la noción de “menor” para dar cuenta de la constitución binaria de la niñez a fines del siglo XIX, que ha sido pensada bajo una matriz interpretativa que reconocía la existencia diferenciada de “niños” y “menores” (Carli, 1992, 2002; Zapiola, 2007b). Esta interpretación supone la emergencia de dos identidades infantiles ligadas a sendos circuitos institucionales que reflejan la fragmentación social de la niñez en el cambio de siglo. Si los niños nacieron como parte de un ideal de infancia (queridos, escolarizados, contenidos por una familia, protegidos y cuidados por el mundo adulto), los menores estarían encarnados por aquellos que no encajaban en este modelo: los que trabajaban sin vigilancia adulta, los que se hacían la rabona y deambulaban por las calles, los que delinquían o transgredían normas de diverso calibre, los que (con familia o sin ella) se sustraían a la autoridad de los adultos de manera esporádica o permanente. Peligrosos y, a la vez, en peligro, los menores se volvieron objeto de intervención estatal justamente por “desviarse” de la vida considerada apropiada para su edad y no cuadrar en esa idea de infancia que estaba en plena construcción. Como procuraremos demostrar a lo largo de este libro, la laxitud implícita en la noción de menor potencia su alcance, la vuelve socialmente plástica; policial y jurídicamente práctica y extensible a grandes poblaciones infantiles, en la medida en que toda la infancia urbana pobre era un sujeto minorizable.
¿Quiénes eran los niños calificados como delincuentes a caballo de los siglos XIX y XX? ¿Qué sujetos participan de aquello que los documentos enuncian como “delincuencia precoz”? Estas preguntas nos invitan a pensar cómo la edad, la clase y el género se entrelazan y configuran los contornos del sujeto que protagoniza este libro.
Respecto de la edad, es importante advertir la multiplicidad de criterios demarcadores que, acorde con lo cronológico, encontramos en los documentos de la época (ver un mayor desarrollo de esta cuestión en Freidenraij, 2016d). Civilmente eran menores de edad todos aquellos individuos de ambos sexos que no hubiesen alcanzado los 22 años. Según el Código Civil que regía en nuestro país desde 1871, se distinguía entre menores púberes e impúberes, estableciendo el corte en los 14 años, edad mínima indicada para contraer matrimonio. Penalmente, el Código de 1886 estableció otros cortes etarios dentro de la población menor de edad, vinculados con el discernimiento, la capacidad para delinquir y –subsidiariamente– las formas de penar (o no) a estos sujetos. Así, los niños eran irresponsables absolutos hasta los 10 años, inimputables entre los 10 y los 15 (a no ser que hubiesen obrado con discernimiento) y entre los 15 y los 22 la menor edad del delincuente obraba como atenuante a la hora de la sentencia (volveremos sobre estas cuestiones y su implicancias en el capítulo 5). En términos de la legislación educativa, la ley 1.420, de Educación Común, estableció en 1884 que el sistema público de instrucción obligatoria comprendía a los niños de ambos sexos entre los 6 y los 14 años. Finalmente, la legislación laboral estableció en 1907 una serie de prohibiciones etarias respecto del trabajo de los menores (que variaban de acuerdo con el género, el tipo de industria y el momento del día), combinando criterios que pretendían proteger la salud física y moral de los niños trabajadores con otros que buscan garantizar su paso por la escuela. Los marcadores cronológicos provistos por esta clase de documentos normativos se tuvieron como referencia a lo largo de la investigación, pero en modo alguno los consideré taxativos y definitorios del sujeto que protagonizaba mi estudio. Ante esos criterios tajantes, casi quirúrgicos, me resultó importante rescatar una serie de indicios que ponen en duda lo categórico de esas interpretaciones que establecían fecha de vencimiento a períodos de la vida como pueden ser la infancia o la juventud.
Las concepciones de la época acerca de la “infancia abandonada y delincuente” hacían referencia tanto a los niñitos que sin tener una década de vida vendían flores o periódicos en las esquinas como a los muchachotes cercanos a los 20 que podían caer arrestados por clavar una faca en la costilla de otro durante una mala borrachera. Las imprecisiones respecto de aquello que se consideraba un niño y/o un joven son un rasgo de época. En este sentido, fue un desafío de esta investigación “surfear” esa volubilidad, respetar las vaguedades y contradicciones que hallé en las fuentes, pivotear entre los múltiples determinantes de la infancia y la juventud. Es claro que entre un mocoso de 7 u 8 años y un muchacho de 18 años hay un abismo. Se trata de individuos que transitan etapas de la vida completamente diferentes en muchos sentidos, desde su desarrollo orgánico hasta su madurez psíquica. Los contemporáneos reconocían esos matices –en parte, la cuestión del discernimiento como clave en la punición de los menores de entre 10 y 15 años viene a manifestar ese reconocimiento de una gradación en la madurez jurídica, pero también afectiva, volitiva y moral del individuo en cuestión–. No obstante, no hay en los documentos separaciones tajantes entre niños y jóvenes. No se expresan esas diferenciaciones sino de manera atenuada y esporádica. La noción de “menor”, que está en el centro de los estudios de la infancia, abarcaba a unos y otros sin mayores distingos, al igual que la de “infancia abandonada y delincuente”, categoría nativa que elegí para abordar los matices que ese universo presentaba, tal como se desarrolla en el capítulo 2.
Aun dentro de esas imprecisiones y de cierta flexibilidad en las apreciaciones vinculadas con la edad de los sujetos, parece haber algunas aproximaciones a una suerte de límite entre la infancia y la adultez alrededor de los 18 años. Reglamentariamente, todas las instituciones de encierro de menores excluían a los que superasen esa edad, lo cual implicaba que los delincuentes de entre 18 y 22 años purgaban sus condenas en la Penitenciaría Nacional. Considerados una franja problemática de la población carcelaria, se sostuvo que “no es posible que la Defensoría de Menores los tome a su cargo porque, si son menores ante la ley, no lo son ante las leyes físicas de su desarrollo, ni ante las costumbres. Un joven de 20 años no es un menor”.2 Como puede notarse, consideraciones de distinta naturaleza convergían en la apreciación sobre quién era un niño y quién había dejado de serlo.
Cuando a Roberto Gache le asignaron el tema “Delincuencia infantil en la República Argentina” para la realización de su tesis doctoral, reconoció las vacilaciones que su interpretación le había motivado. Esos titubeos estaban vinculados a la versatilidad de aquello que se considera “infantil” y a las diferencias que el derecho penal guarda con otras disciplinas en cuanto a la definición de “infancia”. Cuando en 1916 publicó su tesis la tituló La delincuencia precoz: niñez y adolescencia y aclaró:
Entiendo que debo referirme en general a la “delincuencia precoz”, que dentro de las condiciones de nuestra criminalidad comprenderá los menores de 7 o (10) a 18 años. Dedico, pues, un mismo estudio a lo que los psicólogos llaman “niñez” (7 a 12 años) y “adolescencia” (12 a 18 años), haciendo para cada edad los aportes del caso.3
Esta investigación comparte, en alguna medida, las vacilaciones de Gache y –como él– las explicita. En lugar de simplificar las oscilaciones que muestran los registros documentales que se vienen exponiendo, se incorporan esas imprecisiones y se las problematiza. En atención a esa volubilidad, a los criterios necesariamente diferentes que se ponen en juego en el ámbito familiar, la escuela, la defensoría, el calabozo policial y el reformatorio al utilizar las categorías vinculadas con la edad de los sujetos, adoptamos un criterio más bien laxo, que busca replicar la elasticidad de los parámetros de la época. Así, la “niñez desviada” que protagoniza esta investigación tiene, como marcadores cronológicos extremos, entre 6 o 7 años y 17 o 18. No obstante, la mayor parte de los niños y jóvenes que poblaron los establecimientos tutelares tenían entre 10 y 15 años. Esa parece haber sido la franja etaria más susceptible a las intervenciones de la policía y la más habitual en los reformatorios.4
En cuanto a la clase, ¿cuáles son las dificultades para conceptualizar a la “niñez desviada” y cuáles los atajos metodológicos con que contamos para aprehender a esa infancia que no dejó memorias ni autobiografías, que no transcurrió sus primeros años bajo el abrigo familiar ni se socializó fundamentalmente en la escuela? Una clave se encuentra en reparar que la edad como categoría de análisis histórico se cruza con otras categorías de organización y diferenciación social (Mintz, 2008). ¿Cómo se entrelaza la edad con la cuestión de clase?
A diferencia de lo que sucede con los marcadores cronológicos, las fuentes con que trabajé son muy precisas respecto de las coordenadas que indicaban la procedencia social de la “infancia abandonada y delincuente”. Este libro trata sobre niños pobres, huérfanos y delincuentes; de niños y jóvenes que pertenecían a la clase trabajadora porteña. De ese universo matrizado por la pertenencia de clase se reclutaron los individuos que serían blanco de las políticas (orgánicas e inorgánicas) de tutela estatal. Los contemporáneos –reformistas sociales y miembros de las elites morales en general– estaban convencidos de la procedencia de los sujetos sobre los que pretendían intervenir, convencidos de que “de seguro los menores criminales no salen del seno de las familias más acomodadas de la sociedad ni […] por su educación o el rango que ocupan”, sino que los “pequeños criminales se forman al contrario en las bajas esferas de la sociedad”.5
La marca de clase es más clara todavía cuando, en lugar de proponernos estudiar la “delincuencia infantil” en sí misma, ponemos el foco en la necesidad de historizar el proceso de criminalización de las prácticas y actividades cotidianas. Fueron los juegos, los paseos y las sociabilidades habituales de los niños y los jóvenes de las clases trabajadoras los que estuvieron en la mira de las elites morales. Las excursiones en “barra” al río estaban teñidas de peligrosidad si eran los muchachitos del conventillo los que iban de paseo; en cambio, las “farras” de los muchachos de clase media y alta que salían en grupo a embriagarse y recorrer prostíbulos, las que frecuentemente terminaban en desmanes, eran caratuladas como “travesuras” de los niños bien.6
Algunas miradas de los contemporáneos sobre la incidencia de la coordenada de clase en la criminalización de la infancia y la juventud son muy lúcidas y explícitas:
¡Cuántos pequeños hurtos y pequeñas estafas, de esas mismas que abren para el miserable las puertas de la prisión, son igualmente cometidos por los niños de familias ricas pero deficientes y pasan sin ser conocidos! Y en la adolescencia, ¡cuántos verdaderos delitos de lesiones, de defraudación y contra el pudor se cometen en esos mismos medios, que saben interpretarlos con bondad y disculparlos fácilmente!7
Hay, entonces, dos niveles en los que se expresa la cuestión de clase atravesando a la delincuencia precoz: por una parte, por aquello que las normas sancionan y/o protegen (ya veremos, fundamentalmente en el capítulo 3, cómo los edictos y las disposiciones policiales recaen explícitamente sobre la vida cotidiana de la niñez y la infancia plebeyas). Por otra parte, por cómo se aplican las leyes, por el carácter diferencial de esa aplicación (Salessi, 1995) y por el juicio también distintivo que hacían los contemporáneos de las consecuencias del castigo en niños pobres y niños ricos.
Finalmente, me interesa introducir una reflexión sobre la forma en que el género se cruza con la edad y la clase en la definición de este sujeto, la “niñez desviada”. Si atendemos a los discursos de las elites morales –sea en sus publicaciones oficiales, en los discursos parlamentarios, los proyectos de ley o las notas desperdigadas en la prensa–, no se hallan prácticamente inflexiones de género. Las fuentes asumen, implícitamente, que la “infancia abandonada y delincuente” es una infancia en masculino. Se trataba fundamentalmente de varones.
Solo de manera subsidiaria y esporádica aparecen referencias a las niñas y jovencitas que también participaron de esa infancia tutelada. Ellas emergen de las fuentes cuando su número creció tanto que ya no fue posible asilarlas junto con las presas adultas en la Cárcel Correccional de Mujeres; cuando las redadas policiales en los prostíbulos comprobaron el alto número de menores vendiendo favores sexuales, o cuando algún defensor se sensibilizó frente al embarazo de las muchachitas colocadas como domésticas, por abuso o seducción del patrón (Freidenraij, 2012). No obstante, las fuentes dan por sentado que la delincuencia infantil es un problema de varones: no lo explicitan, sino que lo asumen tácitamente.
En esta investigación se siguió el derrotero de los varones, a los que las fuentes suelen remitir, excepto cuando los propios documentos nos permitieron volver la mirada sobre las niñas y jovencitas. El capítulo 4, dedicado a las defensorías de menores, es donde esa inflexión se hace patente. Numéricamente mayoritarias, el problema de las niñas bajo tutela estatal encontró en las defensorías el espacio donde mostrar algunas de las especificidades del género, aún cuando en sus discursos los defensores siguieran priorizando la problemática de los varones.